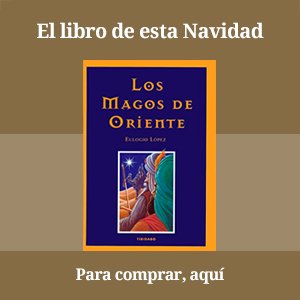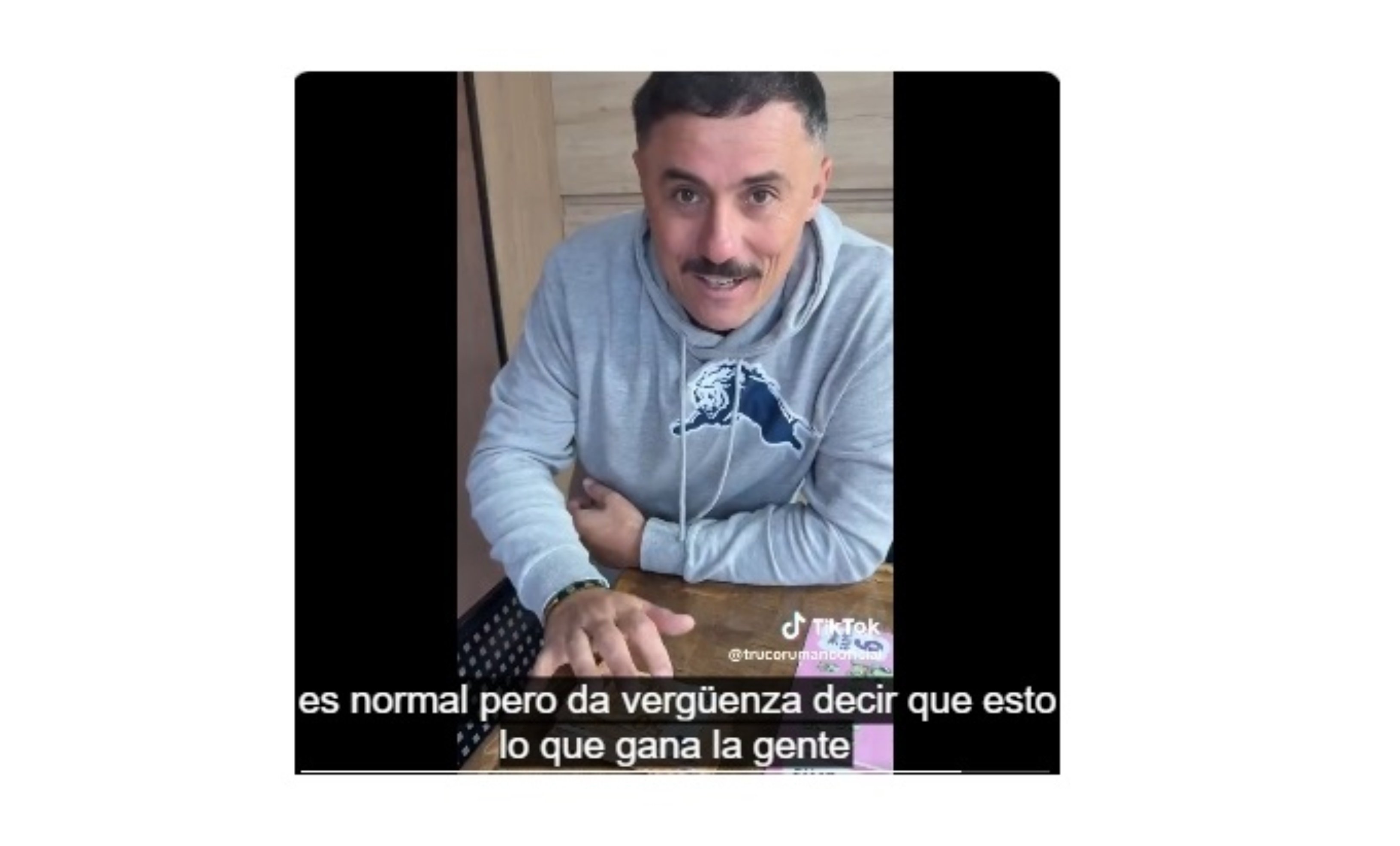Lo decía el obispo Eugenio Romero Pose, ese gran intelectual, a quien el cardenal Antonio Rouco quería como sucesor. No me extraña: “Con el olvido de los grandes principios de la tradición helénica, semítica, helena y cristiana se impone una cultura que silencia y margina a Dios, relegándolo a la esfera de lo meramente privado y excluyéndole positivamente del ámbito público, anulando así el sentido trascendente de la vida, como fundamento del ser y del obrar, de la dignidad de la persona, de todos sus derechos y de la moral”.
Con esto debería bastar porque yo no sé explicarlo mejor que Romero, pero puedo traducirlo para profanos como yo: la clave de la modernidad, sobre todo en Europa, madre de la modernidad y hasta de la ‘modelnidad’ majadera, es la orfandad, es decir, lo que los místicos han llamado la infancia espiritual. Por una razón demoledora: no puede haber fraternidad sin paternidad. No puedo considerar hermano al vecino si antes no le considero, y me considero a mí mismo, hijo de Dios.
En resumen, Europa se salvará cuando recupere el sentido de la fraternidad espiritual
Y esto poco tiene de teoría: la sustancia constitutiva de Europa es la precitada modernidad, que naciera en Descartes, ese chico tan bien intencionado que lo fastidió todo. Pero la sustancia clave de la modernidad es la orfandad.
No hablo de teorías, sino de la práctica cotidiana más evidente y palpable: la Europa cristiana, hoy la Unión Europea (UE), se ha forjado respecto a una gran conclusión: la necesaria fraternidad entre los europeos. Pero no puede haber hermanos si no hay padre.
En resumen, Europa se salvará cuando recupere el sentido de la infancia espiritual por la que clamaban los místicos castellanos. Y si no, Europa agonizará en la desesperación. Mismamente, como ahora mismo.