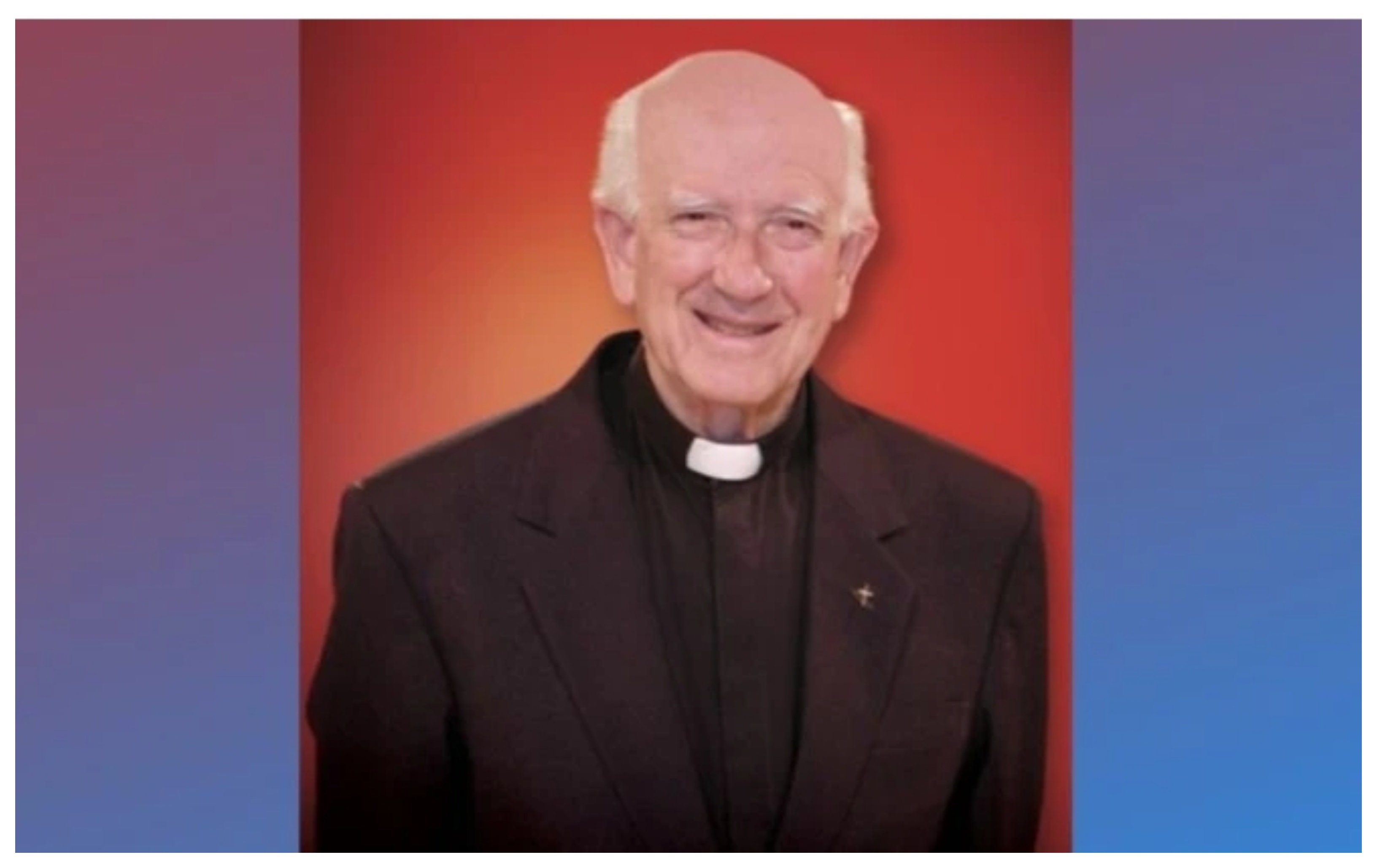Sr. Director:
Me parece conveniente que durante esta semana, como preparación de la fiesta de Todos los Santos y del Día de los Difuntos, hagamos un reflexión sobre la muerte. Sin entrar en la guerra de cifras sobre el número de muertos que nos ha dejado la Covid-19, está claro que hemos aprendido una lección imprescindible: y es el poder valorar qué significa la buena muerte.
Hace años, en un extraordinario artículo del maestro Alejandro Llano en el semanario Alfa y Omega, recuerdo haber leído una de las mejores reflexiones sobre la muerte. El profesor Llano planteaba que, durante siglos, lo que pedían las personas era tener tiempo suficiente para prepararse para la muerte, que llegara “con previo aviso” para poder recorrer ese camino espiritual necesario en el final de la vida. De ahí la expresión popular “que Dios nos pille confesados”. Y también esa coletilla tan importante en las esquelas (y con un feo gerundio de continuidad) en la que se recuerda que el fallecido se marchó “habiendo recibido los santos sacramentos”.
Es decir, a lo largo de la historia, “morir en paz”, con las “cosas del cielo” arregladas y rodeado de la familia, era lo que se consideraba una buena muerte. Por cierto, del dolor se hablaba poco. Quizá porque había mucho. Ahora, como no es tan habitual, el dolor se convierte en el centro de nuestra atención.