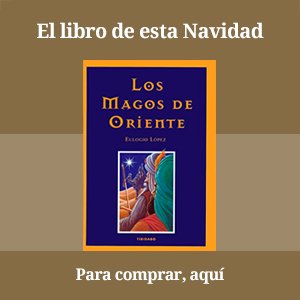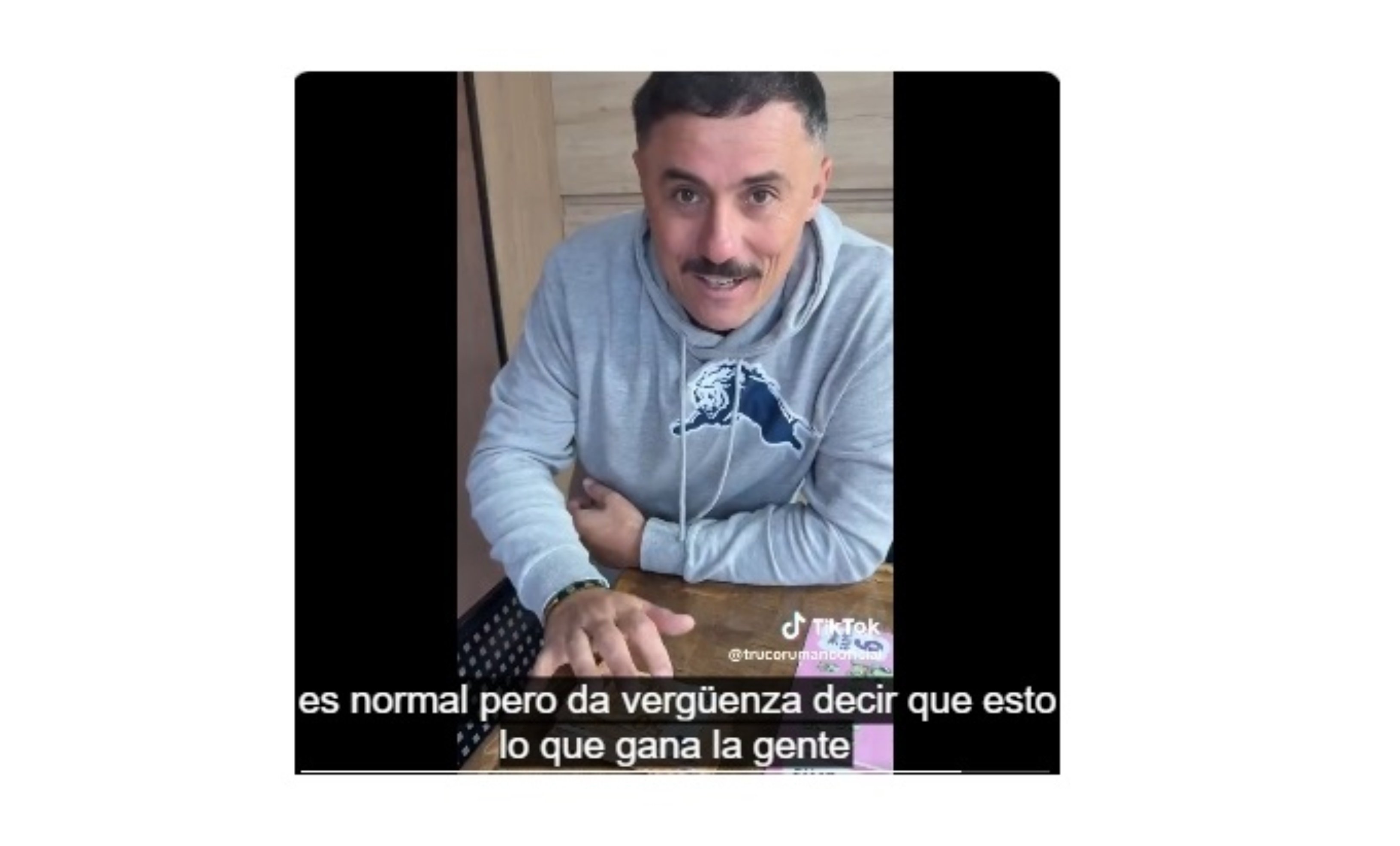Por su interés, publicamos el artículo de un peso pesado de la pedagogía cristiana española, Fernando López Luengos, que se ha publicado en Forum Libertas.
Errejón, el patriarcado, feminismo y la educación afectivo sexual
Corrieron bien…, pero extraviados: El portavoz de SUMAR y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, expresó el compromiso del grupo político de «asumir su responsabilidad» frente al escándalo provocado por Errejón después de reconocer actitudes “machistas y vejatorias” con algunas mujeres. Esta responsabilidad no incluía nuevas destituciones dentro de su grupo político, pero sí la formación obligatoria en feminismo para todos los que ocupen cargos públicos en el mismo.
Parece un sarcasmo poner el foco de atención en la formación en una doctrina precisamente en el mismo momento en el que se demuestra las falacias de sus dogmas: ¿Acaso Iñigo Errejón no tenía una formación sobresaliente en feminismo? ¿Acaso no era –nada menos– el portavoz del partido político que presume de conciencia feminista por encima de todos los demás grupos políticos?
El tratamiento terapéutico propuesto por el partido es tan extraviado como la atribución que el propio Iñigo Errejón da a su “subjetividad tóxica que en el caso de los hombres el patriarcado multiplica”. Ahora resulta que el patriarcado es el responsable de su carencia de sensibilidad y de su prepotencia. Semejante juicio solo llega a ser tolerable cuando la racionalidad es secuestrada por el dogmatismo.
Pues el error imperdonable que han cometido los modelos feministas hegemónicos a partir de la 2ª Ola de Simone de Beauvoir es reducir toda la problemática de la injusticia humana a un asunto exclusivamente cultural, rechazando cualquier espacio a factores diferentes, decisiones personales o condicionamientos afectivos. E insisto, no se limitan a denunciar la influencia social en las personas, en su masculinidad y feminidad –lo cual es correcto- sino que excluyen absolutamente cualquier otro factor: consideran que el crecimiento afectivo y emocional, las decisiones éticas, los valores espirituales están determinados exclusivamente por el ambiente social. Por eso, los mismos que han demostrado su incompetencia para gestionar los asuntos de la afectividad (como el caso Errejón) vuelven a anestesiar su conciencia con la ilusión de que es necesaria más programación cultural frente al “patriarcado”. Y esto lo hacen en el mismo instante en que se refuta este dogma.
Corrieron, corrieron bien reaccionando a la injusticia; pero corrieron extraviados. Su diagnóstico es tan errado como acertada la denuncia del abuso de poder de ciertos individuos.
Poco después de aprobarse la ley de violencia de género en 2005, un grupo de mujeres progresistas entre las que se encontraban “Empar Pineda, María Sanahuja y Manuela Carmena –juezas– Justa Montero y Cristina Garaizabal –feministas– Paloma Uría, Reyes Montiel y Uxue Barco –diputadas– y 200 mujeres más de toda España”, denunciaban en un artículo de opinión en El País que no se pueden ignorar una diversidad de factores en el origen de la violencia, como –citaban– las escasas habilidades para la resolución de los conflictos; el alcoholismo; las toxicomanías... “Todas estas cuestiones –afirman– tan importantes para una verdadera prevención del maltrato, quedan difuminadas si se insiste en el "género" como única causa”.
Y por eso, concluían, “las discrepancias son tan importantes que cabe hablar de diferentes concepciones del feminismo y distintos modos de defender los derechos de las mujeres”.
Pero aceptar este hecho objetivo (el género NO es el único motor de la violencia) cuestiona uno de los dogmas que se impuso en el feminismo a partir de los años 60. Y cuestionar el dogma del origen exclusivamente social de toda injusticia es interpretado por el feminismo hegemónico como una claudicación en la lucha por la igualdad. Corrieron bien, pero extraviados.
Consecuentemente, una vez construido el relato, no quedaba otra que instrumentalizar cualquier suceso de violencia en el ámbito familiar para justificar la doctrina; y se daban instrucciones precisas a los periodistas para que nunca investiguen si un crimen contra una mujer había sido cometido bajo los efectos del alcohol, drogas o un brote psicótico. Como se hacía igualmente necesaria la ocultación de cualquier otra forma de violencia: la violencia hacia niños y ancianos que es estadísticamente muy superior a la violencia de género. Y se hizo necesaria una campaña de estigmatización de cualquier gesto que recordara ese abuso de poder. Y cuyo resultado ha sido la banalización del drama de la violencia sexual hasta equiparar una violación con el beso repudiable de Rubiales: la Fiscalía pidió dos años y medio de prisión por los delitos de agresión sexual y coacciones. El dogma del constructivismo como origen del patriarcado exigía tales aspavientos.
Pero su ceguera intelectual no puede reducirse a una estrategia política ni a una deficiencia cognitiva, sino que hunde sus raíces en procesos afectivos que poco tienen que ver con estructuras sociales. El caso Errejón confirma este diagnóstico. Y tal ha sido también el sesgo del feminismo hegemónico desde Simone de Beauvoir, autora de la “biblia” del feminismo radical El segundo sexo (1949). En la vida y obra de su autora se puede percibir la profundidad de la herida emocional provocada en primer lugar, no por el drama del machismo, sino por la angustia del desafecto familiar sufrido en sus propias carnes. Heridas que proyectó emocionalmente sobre la injusticia social del machismo de su época. Es decir, que la intensidad visceral con la que denuncia la indiscutible discriminación de la mujer viene contaminada por su propia experiencia familiar. Por eso la lectura de esta obra, tan valorada como poco leída, no se comprende por completo hasta que no se leen sus escritos biográficos (especialmente los que se refieren a su infancia y juventud).
Simone vive con profunda frustración las imposiciones sociales de la burguesía bien pensante donde las uniones matrimoniales obedecían a arreglos de familia. Y sufrió terriblemente ante la muerte prematura de su mejor amiga (Zaza) agotada por una vida matrimonial que su madre intentaba imponerla: "¿Qué tienes contra ese muchacho?" "Nada, mamá, pero "no lo quiero." "Mi hijita, la mujer no quiere, es el hombre el que quiere".
Pero esa frustración devino asfixia existencial por el lúgubre ambiente familiar que le tocó vivir a ella. Un padre frustrado que no ocultaba su amargura proyectándola sobre sus hijas: “Yo ya no era solamente un fardo –relata Simone–, iba a convertirme en la encarnación viviente de su fracaso”; y se quejaba de que Simone no hubiera nacido chico. “Yo me preguntaba de qué era culpable; no me sentía a gusto en mi pellejo y tenía el corazón lleno de rencor.”
Y una madre encorsetada por una religiosidad moralista e histérica que estrangulaba sus ansias de libertad: “la primera razón de mi timidez era mi preocupación por evitar su desprecio (de su madre)”. Y sufrió con angustia anhelando de ella "un poco de confianza y de simpatía". “Mis padres no me encontraban de su agrado”, concluye. Definía a su padre como antifeminista, pero, sobre todo, y en primer lugar, como un egoísta redomado: aquello era consecuencia de esto ¡y no lo contrario!
La reacción de Simone, cuando logró independizarse de sus padres, fue un comportamiento compulsivo: mezclaba un nihilismo desalentador con una pasión frenética por la libertad. Y se obsesionaba por lograr una vida plena escribiendo y dejando una huella con la que ser valorada. Una valoración que ella no era capaz de darse a sí misma. Un amor no recibido que exigía –sin éxito– ser satisfecho.
Fue así como conoció a Sartre, la única persona con la que se podía medir y que la deslumbró desde el principio por su inteligencia. Pero fue a dar con alguien tan brillante intelectualmente como castrado emocionalmente. También en él se repite el patrón de desafecto familiar frente a su padrastro y una madre incapaz de suplir sus carencias. Esto explica que pasara toda su vida ansiando desesperadamente un afecto en relaciones innumerables con mujeres hasta poco antes de su muerte. Pretendía satisfacer así, su obsesivo deseo de libertad errando también en el diagnóstico de su malestar.
Pero la que llevó la peor parte en esta relación fue Simone. De modo más dramático aún la condenó a una frustración afectiva que inútilmente intentó superar con ensayos de poliamor con Sartre: solo tú eres un “amor necesario” para mí, mientras que las otras parejas son “amores contingentes”. Y Aunque ella también cultivó relaciones afectivo-sexuales con diferentes amantes simultáneos –e incluso con alumnas menores de edad, a las que después ofrecía a Sartre para consumar su “empoderamiento”– nunca alcanzó la intensidad y frecuencia de las numerosas mujeres con las que Sartre llenaba su agenda de citas: "me son útiles" le contestó a Simone cuando esta le sugirió que, para lograr un trabajo intelectual intenso, tal vez había "demasiadas jóvenes" en su vida cotidiana. En uno de sus correos íntimos con Simone le confesaba: “jamás he sabido llevar limpiamente mi vida sexual ni mi vida sentimental; me siento honda y sinceramente un canalla. Un canalla de escasa envergadura, para colmo, una especie de sádico universitario y de Don Juan funcionario que da asco.”
Pero contra toda lógica, a pesar de las indiscutibles capacidades intelectuales de Simone, no fue capaz de apreciar las deficiencias afectivas en las que su infancia y juventud la habían encadenado. El ansia de reventar la mentira del matrimonio de sus padres y la hipocresía asfixiante del matrimonio burgués, le hizo alimentar la ilusión de que la libertad añorada solo se alcanza dejando a las pulsiones emocionales actuar sin gobierno, sin juicio, sin discernimiento…, sin razón. Solo queda entonces la volubilidad de los sentimientos heridos, que imponen implacablemente su dictadura extraviada.
El resultado, ya lo vemos, no sé redujo al fracaso psico-afectivo de Simone (llevó puesto hasta su muerte el anillo que Algren, uno de sus amantes, le regaló) sino que contaminó en su desvarío a generaciones de mujeres. Simone había hecho transferencia de las heridas sufridas en su hogar sobre el machismo social. Y cientos de mujeres se sintieron identificadas por la denuncia –acertada– de sus injustas situaciones sociales y familiares, cuando el diagnóstico y el pronóstico se encontraban trágicamente errados. Es un drama que correlaciona con el fanatismo de derechas e izquierdas cuando unos y otros se alivian denunciando exclusivamente las maldades de quienes no comparten su ideología: no actúan por doctrinas, actúan por transferencia emocional.
Sin embargo, no es la sociedad la que hace egoístas a las personas hasta el abuso de poder, sino las carencias afectivas mal integradas. Por eso es frecuente que en un maltratador machista tenga, además, otras manifestaciones violentas en cualquier ámbito en el que pueda ejercer su poder. O que una mujer pueda ser también maltratadora en las mismas condiciones ante ancianos o niños (el 60 % de los infanticidios son cometidos por las madres).
El caso Errejón repite el mismo patrón y el mismo extravío. Errejón atribuye “el desgaste de su salud mental y de su estructura afectiva y emocional” al “modo de vida en la primera línea política”. Pero ignora, como le sucediera a Simone, que no se puede hablar de desgaste de dicha estructura afectiva y emocional si, previamente, la persona no está integrada, si la personalidad no está construida. Y este no es el caso del comportamiento afectivo-sexual reconocido por Errejón: ausencia completa de empatía, falta de interés por el bienestar del otro, ignorancia absoluta de los ritmos afectivos de la mujer, egocentrismo, incontinencia sexual, narcisismo y prepotencia. Aquí el “patriarcado” no tiene ninguna responsabilidad.
Las justas denuncias del feminismo: la histórica subordinación de la mujer al varón o los actos violentos de algunos varones hacia sus parejas, exigen un diagnóstico correcto y realista, si realmente se pretenden resolver. Pero si se prioriza el bienestar de la formación política, entonces se cae en la instrumentalización e incongruencias grotescas que justifican el fracaso de la propia afectividad.
Fernando López Luengos