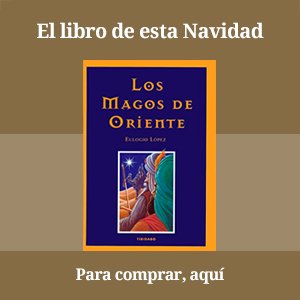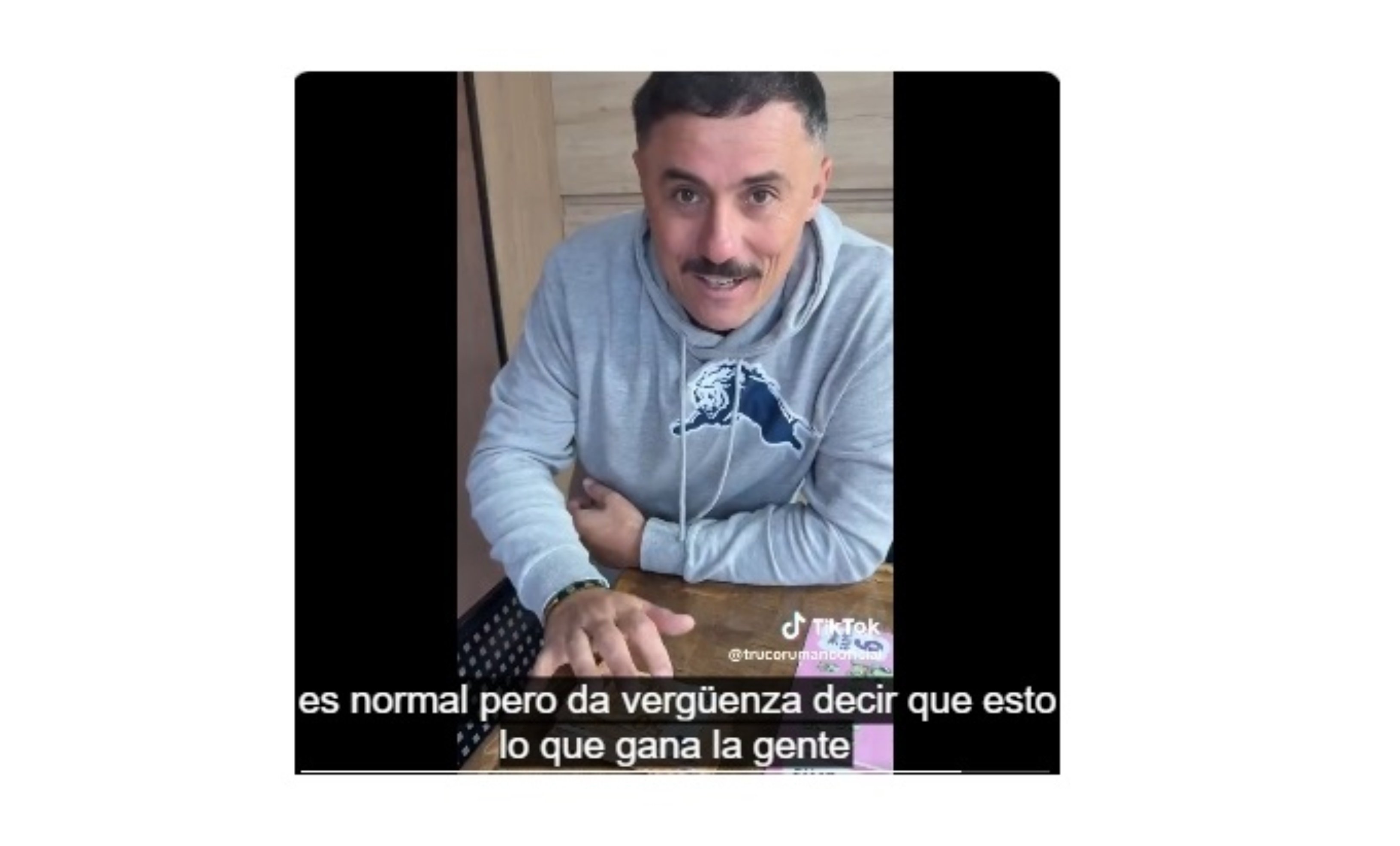—¿Y por qué estamos así? — preguntó el muchacho de pronto.
—¡Ufff! Es difícil dar una respuesta clara —comenzó a decir el anciano, barbilla en mano; y entretanto sus ojos grises, un tanto húmedos, se posaron en un punto lejanísimo de su memoria, allá donde se ocultan los recuerdos más recónditos o donde se guardan los que son preciosos—. Pero, si me lo permite, quizá una pequeña y vieja historia me ayude a explicarme mejor.
A la sonrisa bonancible del anciano asomó al instante la sombra del pesar.
—Verá… —Su voz sonaba solemne, como brotada de un trasaltar—. Cuando era niño, cada tarde acudía yo corriendo a la única taberna que había en el pueblo; y allí, ensimismado, me pasaba el tiempo sin apenas darme cuenta. En realidad, aquella taberna no era más que un tabuco destartalado, con los revocos medio podridos, el suelo a punto del derrumbe y por clientela un grupo de personas humildes y memoriosas a las que conocía más que de sobra —cuando hurgaba en su memoria, a los ojos del anciano se asomaba un brillo hasta entonces inédito—. Y sin embargo, aquella taberna era una suerte de teatro para mí.
En aquel local destartalado, mientras se endilgaban un anís, un café o un aguardiente, o se fumaban unos cigarrillos gordos y hebrudos que se iban ennegreciendo al consumirse, aquellos hombres de campo charlaban sin cesar, riendo con estruendo en ocasiones y a veces, no muy pocas, condoliéndose por un pasado que sabían fenecido —silabeaba las palabras el anciano con la precisión de un pendolista—. Hablaban de las trastadas que habían hecho cuando eran jóvenes, de lo mucho que había que trabajar entonces para ganarse el sustento, de la guerra crudelísima en que habían luchado ellos, de la carlistada en que habían luchado sus abuelos o de los problemas que aún en la actualidad les hacían pasar las horas como en vísperas, casi conteniendo el aliento. Y aun en aquellos casos en que se contaban desgracias, lo hacían todos ellos con un dejo en la voz de gratitud y de alegría, y no con ese tono entre quejicoso y acobardado que tanto emplean hoy algunos. ¡No, señor, no! —su voz cobró entonces un tono más ríspido y feroz, como de Esténtor—. Aquéllos eran hombres como Dios manda. Pero… perdóneme, se lo ruego, que me lio con mis cosas. ¿Por dónde iba? ¡Ah, sí!
Nos hablaba el Inglés de una sociedad que nosotros, muy tradicionales y apegados a la religión, creíamos imposible; una sociedad en la que hacerse rico era muy fácil, si se deseaba con la suficiente fuerza; donde las lindes no existían o si acaso eran pequeñas, donde el fuero era de uno y sólo de uno y en la que el pecado no era más que una palabra antigua
Verá usted… Aunque con todos ellos lo pasaba yo en grande, el más destacado era para mí, sin duda alguna, mi abuelo paterno, a quien aún hoy recuerdo vivamente: un hombre muy anciano, con la espalda aguileña, acechado por una artrosis que se le había vuelto cruz y enfundado siempre en un traje de tela un tanto basta que, aunque ajado, le hacía parecer a mis ojos un noble o un actor. Y es que cuando mi abuelo hablaba, con un tono siempre quedo y caviloso, se hacía en la taberna un silencio casi eclesiástico, pues todos le reconocían cierta ascendencia o una mayor autoridad. ¡Ay! casi me parece estar viéndolo con su pipa, con volutas de humo prendidas de las sienes, como los albores de una corona de santidad; con aquellas arrugas hondas que le arpaban las estribaciones de los ojos, y que a mí, en mi celo de poeta, se me antojaban remedos de los tantos surcos que había esculpido con su arado. ¡Y qué felices éramos entonces! —dijo con pesar, bajando en un repente la mirada al suelo.
—Pero un día apareció en la taberna un hombre nuevo; el inglés, le llamaban. ¡Y eran tan distintas sus historias! ¡Tan desconocidas y fascinantes las cosas que nos contaba! Nos hablaba el Inglés de una sociedad que nosotros, muy tradicionales y apegados a la religión, creíamos imposible; una sociedad en la que hacerse rico era muy fácil, si se deseaba con la suficiente fuerza; donde las lindes no existían o si acaso eran pequeñas, donde el fuero era de uno y sólo de uno y en la que el pecado no era más que una palabra antigua, de la que todos se habían desembarazado; una sociedad, en suma, en la que sólo el hombre es importante, pues sólo el hombre (y esto era algo que el Inglés repetía con entusiasmo) merece honda adoración. Y eran tan enormes su gracia y su atractivo que, al poco tiempo, como si todo lo anterior se les hubiese olvidado, todos los hombres que acudían a la taberna hacían corrillos en torno a él, embelesados, y hasta repetían luego, incluso en sus hogares, las opiniones de aquel inglés como si ellos mismos las hubiesen parido.
Con el tiempo, las historias fabulosas de mi abuelo se volvieron para todos pesadísimas; y algunos meses después, sin que aquella sonrisa bonancible se esfumara de su rostro, mi abuelo falleció de viejo o de impaciencia por subir al cielo.
En ese instante, el muchacho creyó ver en los ojos del anciano el asomo de una lágrima.
—Poco tiempo después de la muerte de mi abuelo —continuó el anciano— el inglés adquirió la taberna y comenzó unas obras que le mudarían por completo el rostro, hasta darle un tono de lo más moderno. ¡Hasta puso una televisión! ¡Imagínese lo que fue aquello!
El anciano permaneció en silencio unos segundos; clavó luego en el muchacho sus ojos grises, un tanto húmedos, y le dijo:
—Me pregunta usted, amigo mío, por las causas que nos han llevado adonde estamos hoy, en esta sociedad enferma, y por el instante en que todo esto comenzó. Y aunque no tengo una respuesta clara, tengo para mí, querido amigo, si me lo permite, que tal vez todo comenzó tras la muerte de mi abuelo, cuando aquella vida memoriosa se perdió y en la taberna ya no se escuchaban más que las historias del Inglés; a partir de ese instante en que olvidamos recordar y el pecado se nos hizo una palabra antigua.