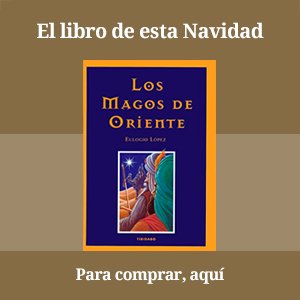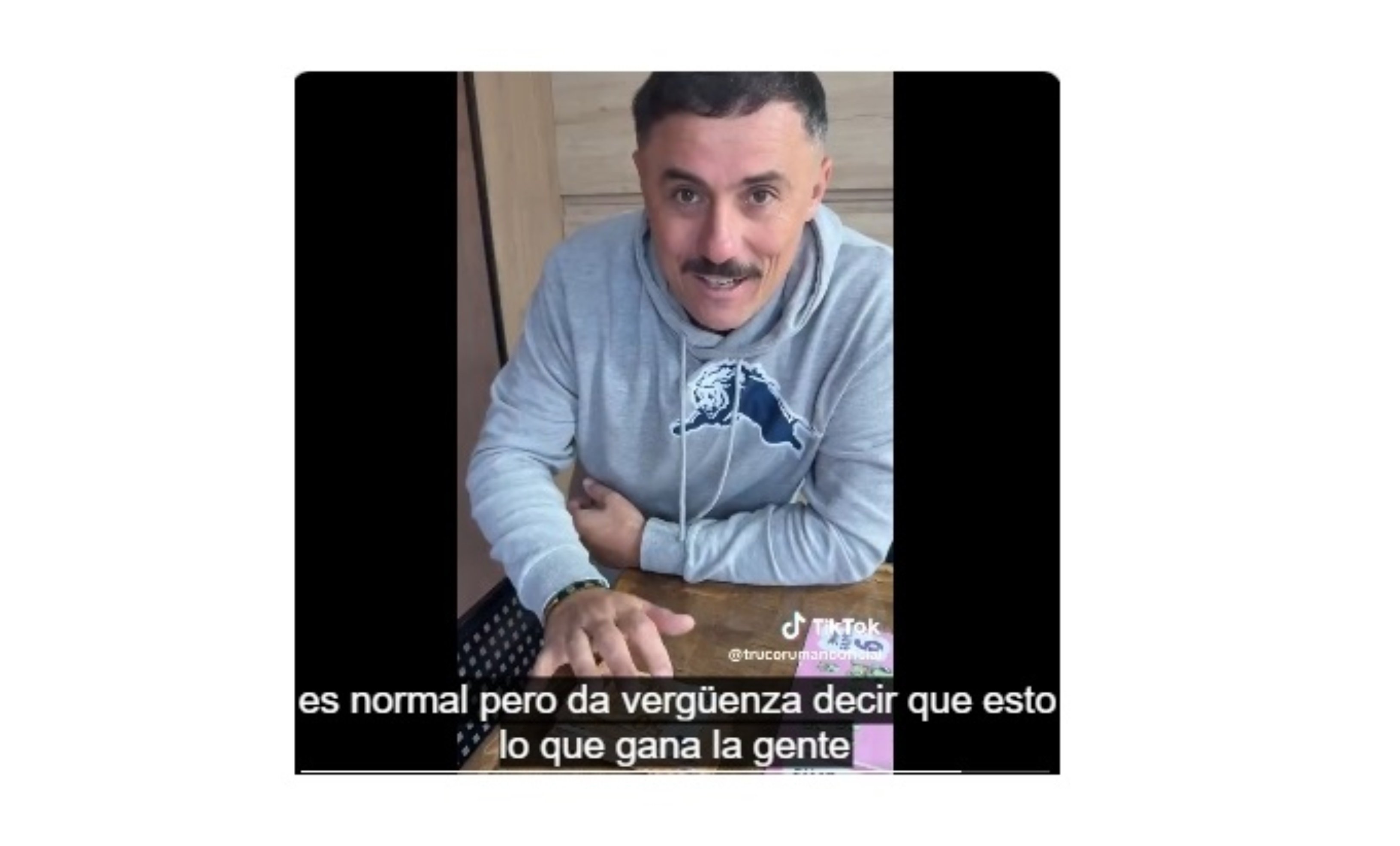(Mateo 5, 17-19).
Don Alfredo Vallina ejercía como canónigo en el Santuario de Covadonga, empeñado en luchar a favor del amor a la Santina y en contra de 3 enemigos feroces: la rutina, los falsificadores y los ecologistas.
Hay tres clases de tipos que no puede soportar –le confesaba a Arturo Cienfuegos, rector de la Basílica-: el primero es el que viene a Covadonga por costumbre, casi por rutina, para hacer turismo, para un Primera Comunión o algo así. Visitan la Cueva de Nuestra Señora como quien visita un centro comercial, en el mejor de los casos en busca de novedades. Cuando entran en la Iglesia, ante el Santísimo, hay que mandarles callar, porque hacen tanto ruido como en el centro comercial. Si vienen de boda se embuten, o se desembuten, en unos harapos que no rinden adoración ni al dios comercio, que no creo que sea tan exhibicionista y hortera como ellos.
El segundo grupo que tenía la virtud de exasperar a Don Alfredo era el de los falsificadores, mayormente conocidos como intelectuales. Este biotipo llegaba al recinto con el firme propósito de poner en duda la existencia de don Pelayo, aquel noble visigodo que, según el erudito, podía ser un fraude o un listo que había pactado con los musulmanes un protectorado en los montes astures, desde el Monte Auseva hasta el mar. También aceptaban que hubiera sido una figura de ficción, un producto de la propaganda cristiana del siglo VIII.
EL tercer grupo que enervaba a nuestro canónigo era el de los ecologistas, quienes consideraban al Santuario, visitado por miles de personas al año, un peligro latente para las especie animales y vegetales de aquel parque nacional. Vallina no acababa de saber si el amor de los verdes por aquel hermoso paraje era igual o mayor a su odio hacia aquel recinto de peregrinación mariana. Verbigracia: su empeño en suprimir el tráfico rodado. Es difícil para el hombre del siglo XXI, blandito y comodón, acceder a la Cueva o al Basílica donde se adora al Santísimo sin el apoyo del automóvil. Los verdes exigían la supresión del coche por respeto al medio ambiente pero don Alfredo sospechaba que lo que querían suprimir era la veneración a la Madre de Dios y, de paso, anular las conversiones que, a pesar del ambiente general reinante, que no del medio ambiente, se perpetraban en el Santuario. Quien evita la tentación evita el pecado.
Aquella tarde de sábado, don Alfredo se encontraba en el confesionario, donde mejor, a la espera de penitentes y a la espera de oficiar la misa de las seis. Le gustaba leer el Evangelio del día en voz baja antes de proclamarlo en alta voz cuando oficiaba la Eucaristía, ya dominical:
-No piensen que he venido a abolir la Ley o los Profetas. No he venido a abolirlos sino a darles su plenitud. En verdad os digo que mientras no pasen el Cielo y la Tierra no pasará de la Ley ni la más pequeña letra o trazo hasta que todo se cumpla.
Don Alfredo sintió la satisfacción de quien confía en Dios cuando lee este tipo de pasajes: todo se cumplirá. La idea del cristiano de que, al final, Dios no pierde batallas, siempre resulta bastante reconfortarte. Pero había más:
-Así, el que quebrante uno solo de estos mandamientos, incluso de los más pequeños, y enseñe así a los hombres a hacer lo mismo, será el más pequeño en el Reino de los Cielos. Por tanto, el que los cumpla y enseñe será grande en el Reino de los Cielos.
Incluso de los más pequeños…
Fue en ese momento cuando apareció Vicente Suárez, conocido como Tinín, un vaquero que guiaba el ganado hasta los pasos de los lagos Enol y Ercina, kilómetros arriba del Santuario.
Vicente no era ni curioso, ni intelectual ni ecologista. Sobretodo no era esto último porque los que viven en el campo y del campo no necesitan verde para respetar el paisaje, ya que saben respetar el paisanaje rural, y cuidan el medio ambiente, no por el medio ambiente en sí, sino para que el tal medio ambiente sirva a sus hijos igual que les ha servido a ellos. Viven en la naturaleza así que no la veneran: saben de su crueldad y de su utilidad.
Tinín se acercó a la garita de Don Alfredo y tras saludar al sacerdote, le advirtió:
-Hoy no vengo a confesar sino a preguntar.
-Pues usted dirá.
-Necesito su permiso para ordeñar las bestias en domingo y para sacarlas a pastar.
-No entiendo.
-Llevo haciéndolo muchos años pero el domingo, en misa, oí que el domingo era el día dedicado al Señor. Al parecer no se pueden hacer trabajos serviles. Pregunté lo que era un trabajo servil y resulta que 'ye' el mío. Pero las bestias no pueden dejar de comer en domingo y además, llevo ordeñándolas en domingo desde hace 40 años.
El bueno de Don Alfredo se quedó helado. En primer lugar, porque descubrió que había lanzado una prédica en el convencimiento de que sus fieles no escuchaban lo que decía: mala actitud. Y ahora resultaba que aquel vaquero devoto de la Santina se tomaba en serio lo que oía y quería ser coherente con su credo, una actitud tan extraña en el siglo XXI que le dejaba en fuera de juego. Tanto que no tenía claro si poseía autoridad para revocar un edicto menor pero vigente, como la última tilde de la ley. Por otra parte, ¿el Día del Señor era un edicto menor?
El silencio se extendía en el tiempo y Tinín esperaba una respuesta que no llegaba. Don Alfredo buscaba, sin éxito, en su flaca memoria, en su formación como seminarista y en su trayectoria ministerial una salida. En un mundo que despreciaba cualquier autoridad moral, especialmente la de la Iglesia, allí estaba un hombre curtido que solicitaba su permiso para trabajar en domingo. Por otra parte, santificar las fiestas, ¿era un precepto menor o nada menos que el tercer mandamiento de la Ley de Dios?
Al final, decidió dejar de confiar en sus conocimientos y decidió abandonarse en manos del Otro. Y la inspiración siempre llega para el que la solicita:
-Trabaje usted en domingo pero viva el domingo para Cristo: además de venir a misa como ahora, cuando conduzca las reses en fiesta de precepto compense a la Santina rezando un misterio del Santo Rosario. Y deje para el lunes lo que pueda dejar.
Tinín pareció sorprendido:
-Pero el rosario, los cinco misterios y las letanías que me enseñó mi madre, los rezo todos los días cuando saco el ganado.
-Entonces no se preocupe por nada. Usted santifica las fiestas mejor que yo. Y no haga pasar hambre a las vacas: ellas no tienen que santificar nada, es usted quien se santifica con ellas.
Los vaqueros asturianos no tienen tiempo que perder. Tras agradecer el servicio, Tinín abandonó la basílica.
Don Alfredo se quedó allí, en compañía de su pasmo:
-Señor, me daría de bofetadas. ¿Y si ahora resulta que entre turistas, intelectuales, ecologistas y demás presuntos refractarios hay más gente de la que creía que actúan como este discípulo fiel? ¿Quién está pecando con juicios temerarios sobre la conciencia de su prójimo?
Pero el Santísimo no respondió. No era necesario: se trataba de una pregunta retórica.
Eulogio López
eulogio@hispanidad.com