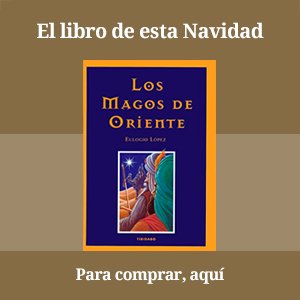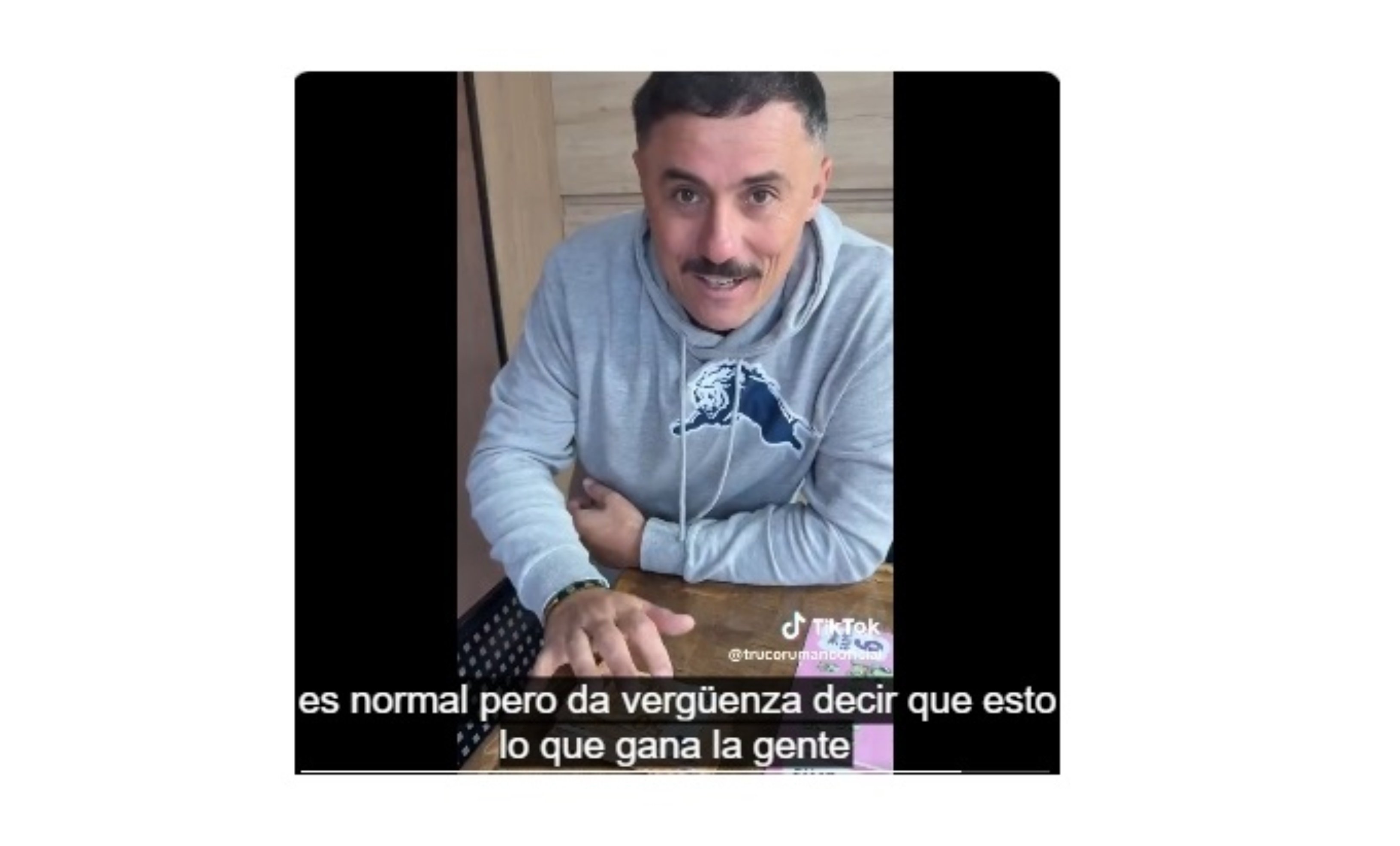En nombre de la igualdad, la diversidad y otros equívocos, millones de progres -feministas y feministos- parecen empeñados en despojar a las mujeres de la virtud más excelsa de la feminidad: la humildad.
A Paul Newman le preguntaron un día cómo era posible que en un Hollywood regido por el matrimonio transitorio él permaneciera unido a su esposa, cuál era el secreto de su matrimonio. La verdad es que estaba casado por segunda vez pero, para Hollywood, sólo dos matrimonios constituía un éxito de fidelidad.
El actor contestó más o menos esto:
-Todo se basa en una estricta distribución de papeles. De las cuestiones menudas se ocupa mi esposa pero de las cuestiones realmente importantes me ocupo yo.
Las mujeres viven en un mundo pequeño. Sí, pero ellas, al menos, pueden transformarlo
Por ejemplo, yo quería vivir en el campo y mi mujer en la ciudad: vivimos en una gran urbe. Yo no quería tener hijos y mi mujer sí: tenemos los hijos que quiso tener mi esposa. Ella pretendía una educación privada para nuestros hijos, yo no: se han educado como ella decidió. En todas esas fruslerías -proseguía el actor- manda mi mujer. Ahora bien, en las cuestiones realmente importantes, por ejemplo, si China debe o no debe formar parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas… ¡eso es cosa mía!
Y luego está lo de Clive Lewis, que completa la idea de la humildad femenina: una mujer entiende por desinterés tomarse molestias por los demás; un hombre entiende por desinterés no molestar a los demás. Jugando con esa divergencia se puede conseguir fácilmente que cada sexo considere al otro radicalmente egoísta.
Buena prueba de ello es que, nada más escribir estas palabras me veo obligado a aclarar que la humildad -la campeona de todas las virtudes- no es apocamiento ni cobardía sino, precisamente, capacidad para reconocer la propia poquedad y evitar las pasiones más venenosas del ser humano: la susceptibilidad y el resentimiento.
Esta aclaración es hoy necesaria hasta para catedráticos. Hace 50 años no era necesario ni para amas de casa. Por eso resulta ahora más pertinente de nunca.
Y faltaba a la cita, cómo no, Chesterton, para quien la mujer media es reina, el hombre medio es un siervo. Claro que eso cambió mucho cuando la mujer se incorporó al mundo laboral: “200.000 mujeres gritan ‘no queremos que nadie nos dicte’ y acto seguido van y se hacen dactilógrafas”.
La mujer media es reina, el hombre medio es un siervo
Palabra que no me atrevo a decirlo en voz alta, no vaya a incurrir en algún delito de odio o en maltrato psicológico, pero lo cierto es que la liberación feminista ha consistido en que la mujer deje de ser la reina de su hogar para pasar a ser esclava de su jefe de oficina. Y aunque llegue a jefe siempre tendrá que soportar la marginación de la maternidad, cuando sus compañeros masculinos, que no se quedan embarazados, van ganando posiciones en el mercado laboral.
Eso que hizo exclamar un reconocido periodista español, siempre progre, (si alguna ve me hace una putada prometo que diré su nombre) lo siguiente: “Pero a éstas, ¿quién las ha engañado?”.
Y no es que en el pasado machista la mujer no trabajara más que en el hogar: lo que ocurría es que la unidad empresarial coincidía con la familiar: varones y mujeres trabajaban en casa, al frente de una empresa llamada familia. El problema llegó con la proletarización del tejido productivo.
Al final, otra vez Chesterton, podemos distinguir la verdadera diferencia entre sexos, la de Paul Newman: las mujeres viven en un mundo pequeño. Sí, pero ellas, al menos, pueden transformarlo. El varón vive, o vivía, en un mundo grande, en el gran mundo… en el que no pinta un comino.
Y todo esto desemboca en que feminidad es humildad, de ahí su grandeza. El único problema es que el feminismo consiste en negar esa evidencia y en forjar mujeres tan estúpidamente orgullosas como el varón. O sea, igual de idiotas. Esperemos que la feminidad sepa resistir la tentación de ensoberbecerse, es decir, de volverse machorra, es decir feminista, es decir, medio lela.
Y no: ni por un instante he evocado, a lo largo de todo este artículo, a doña Irene Montero. No insistan: no me ha inspirado nada.