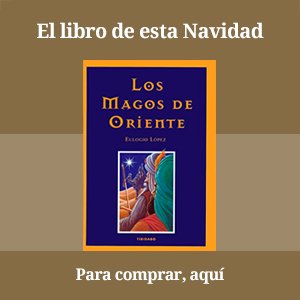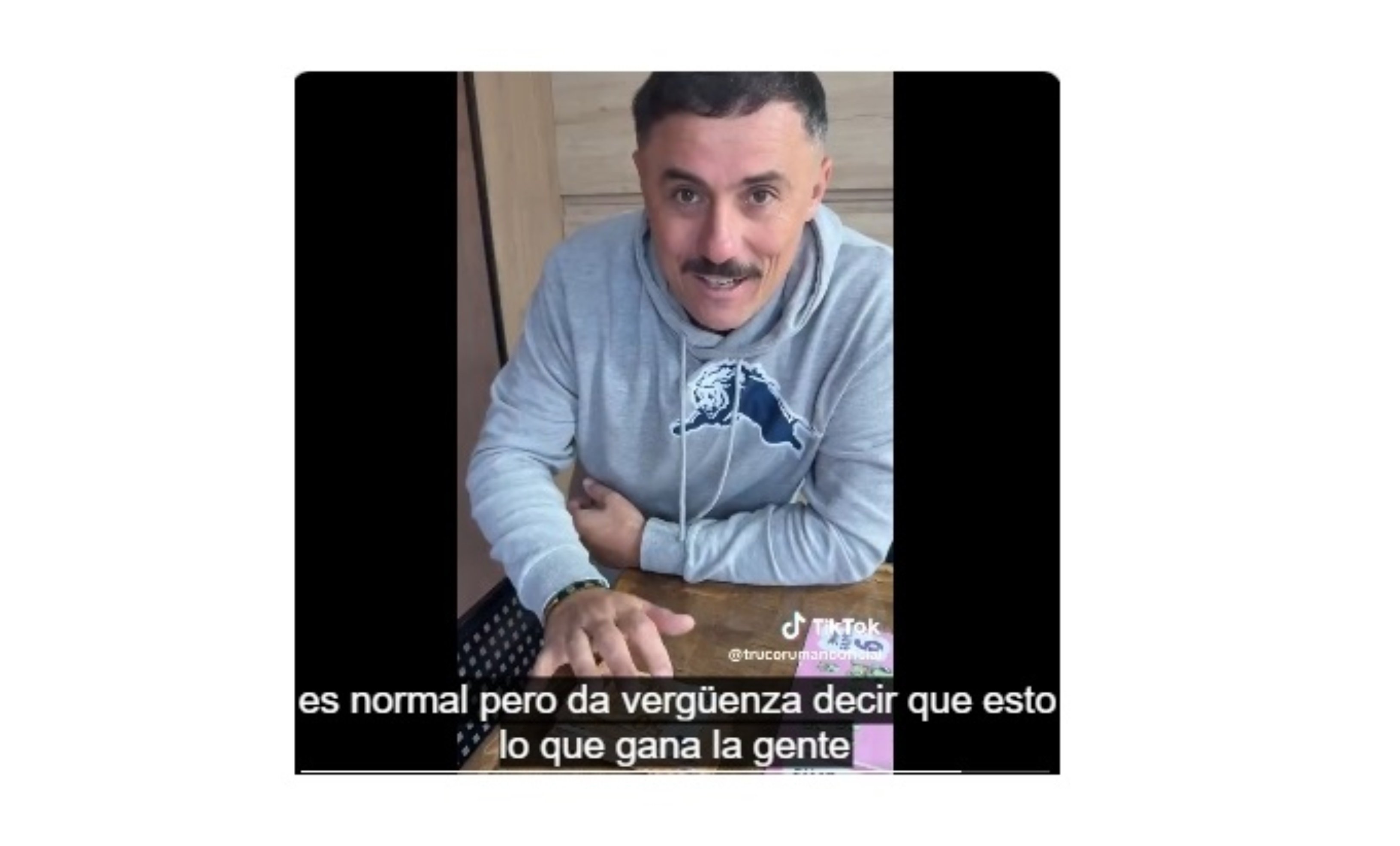Sr. Director:
La muerte de Cristo en la Cruz aparentemente parece un fracaso y, sin embargo, no lo es. La muerte de Cristo en la Cruz no parece un triunfo y, sin embargo, lo es. Esta es la paradoja (valga la expresión) a la que hemos de darle vueltas durante los cuarenta días de cuaresma. No acabaremos de comprender, pero es así. Los misterios de la vida de Cristo hay que aceptarlos tal como son: se pueden discutir, en el sentido de examinar de manera atenta y particular con el fin de profundizar en el discernimiento del hecho, de su necesidad y de su trascendencia, pero nada más. La muerte de Cristo estaba anunciada desde el primer pecado: era necesario que Alguien con capacidad de reparar ese extravío lo hiciera, y el único que la tenía era el mismo Dios; y lo hizo a través de su Hijo y segunda persona de la Santísima Trinidad: Jesucristo. Preanunciado desde siglos atrás se hizo visible en cuerpo mortal y, en cuerpo mortal, se entregó voluntariamente a la muerte para redimirnos: expresión máxima del Amor. Cristo viene y podemos apreciar el alborear de la Salvación. Es, pues, la inmensa esperanza que penetra en nuestros corazones. El Viernes Santo a la caída de la tarde se alzará la cruz, ya vacía; cruz que hemos de contemplar, venerar y besar porque Ella es el signo de la victoria, primero de Jesús, quien resucitará triunfante al tercer día y, después, de toda la humanidad porque es el signo que marcará la frente de cada uno de nosotros y seremos conocidos como herederos de la salvación. Signo que permanecerá indeleble, indestructible e inalterable hasta el final de los tiempos