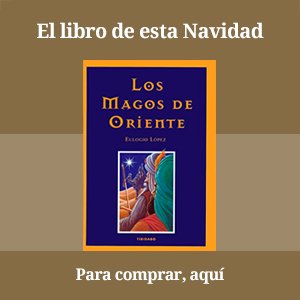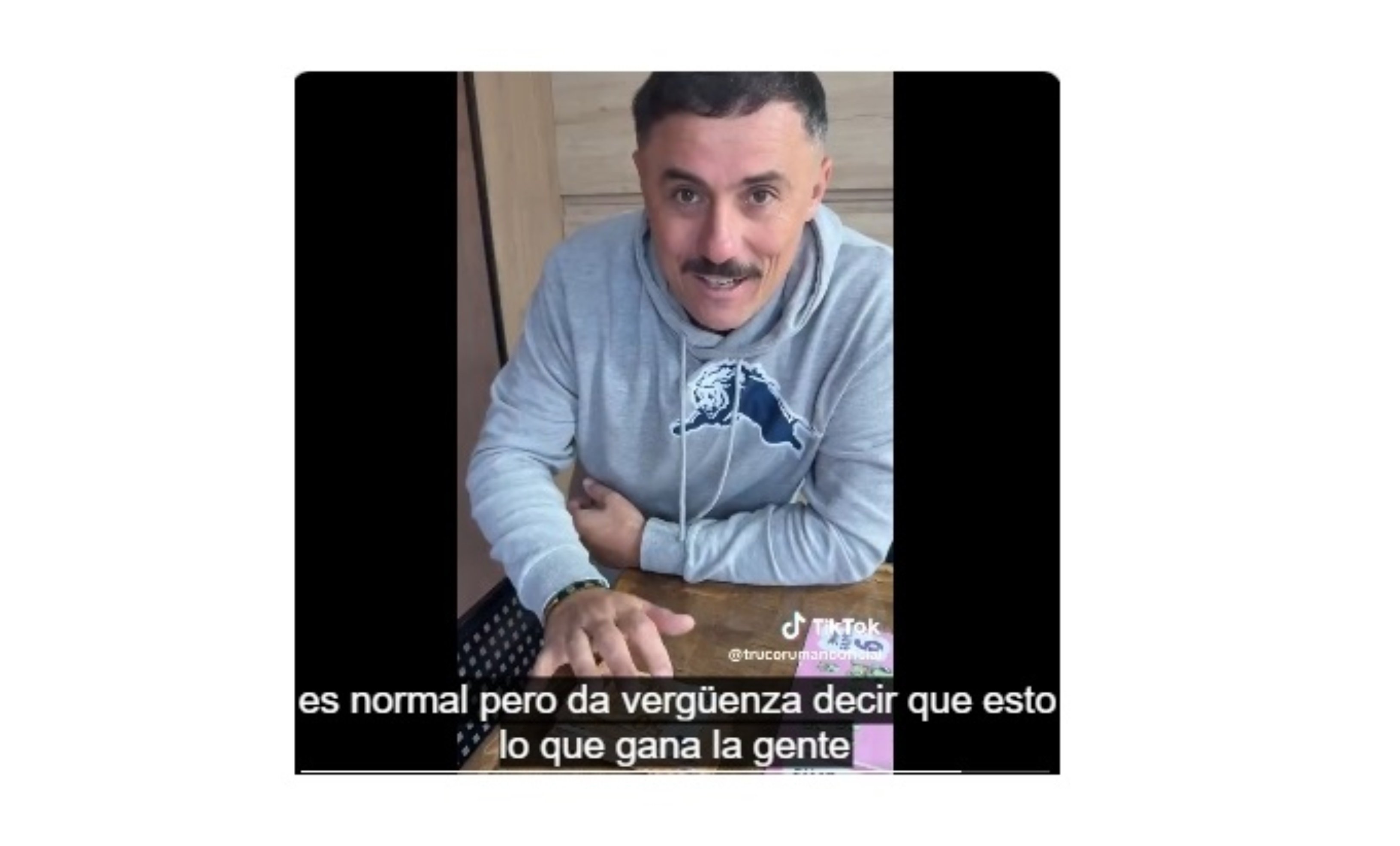Sr. Director:
Hace no mucho tiempo que mi hija, psicóloga, que ya se acerca a la treintena, me pidió que recuperara un viejo escrito que redacté hace más de un cuarto de siglo, cuando ella aún era una niña. Me recordó que yo le había contado en varias ocasiones que ese texto había circulado entre compañeros y profesores, y que muchos aún lo recordaban con afecto, que había sido reproducido en tablones de anuncios de colegios, institutos, facultades, asociaciones de vecinos y hasta en publicaciones locales. Debo reconocer que siempre me ha sorprendido, no lo niego. Pero, lo que más me conmueve es que haya todavía muchísima gente de mi generación que siga considerando relevante aquello que escribí tanto tiempo atrás. Lo he vuelto a retomar, e inevitablemnte mi hija me ha dicho: «Papá, ese texto sigue teniendo valor hoy. No ha envejecido. Y yo, como psicóloga, veo a muchos padres que deberían leerlo». Así que aquí está, tal como fue escrito, sin retoques, con sus tics y su estilo directo, seguido de algunas reflexiones adicionales que, con el paso del tiempo, he ido elaborando.
YO NO TENGO PROBLEMAS, SOY EL MEJOR AMIGO DE MI HIJO
Hay frases que uno escucha con frecuencia y termina por convencerse de que están de moda. Una de ellas es: “yo no tengo problemas con mi hijo porque soy su mejor amigo”. Esta frase, generalmente, la pronuncian personas adultas, con formación académica y profesional media o alta, con nivel cultural medio o alto, con un trabajo más o menos estable y con una imagen pública más o menos buena. Personas que han leído o dicen haber leído algún libro de psicología o de sociología, han hecho algún cursillo de los llamados de “crecimiento personal”, han asistido a alguna conferencia, han visto algún programa especializado en televisión o han escuchado a algún “experto” hablar sobre el tema en la radio. Personas que, en resumen, creen tener una mentalidad moderna y progresista.
Estas personas suelen ser padres y madres que están convencidos de que lo mejor que pueden hacer por sus hijos es ser sus mejores amigos. Dicen que no quieren repetir los errores de sus propios padres, que quieren una relación basada en la confianza, en el diálogo, en la libertad. Dicen que no quieren imponer, que no quieren coartar, que no quieren ser autoritarios. Que quieren ser “colegas” de sus hijos…. y no traumatizarlos.
El problema es que, en su afán por no ser como sus propios padres, han caído en el extremo opuesto. Han dejado de ser padres para convertirse en compañeros, en colegas, en cómplices. Han renunciado a ejercer la autoridad, a poner límites, a exigir responsabilidades. Y eso, lejos de beneficiar a sus hijos, los perjudica gravemente.
Un hijo no necesita un amigo. Tiene o tendrá muchos a lo largo de su vida. Lo que necesita es un padre, una madre. Alguien que le dé seguridad, que le marque un rumbo, que le enseñe a vivir. Alguien que le diga que NO cuando hace falta, que lo corrija, que lo frustre. Porque frustrar no es maltratar. Es enseñar a aceptar que no todo se puede, que no todo es posible, que la vida tiene límites, normas, exigencias.
Ser padre o madre no es fácil. Requiere esfuerzo, dedicación, sacrificio. Requiere pensar en el otro más que en uno mismo. Requiere estar dispuesto a ser impopular, a que tu hijo se enfade contigo, a que no te entienda. Requiere saber que, a veces, te odiará. Pero también saber que, si haces bien tu trabajo, algún día lo comprenderá y te lo agradecerá.
No, no quiero ser el mejor amigo de mi hijo. Quiero ser su padre. Su referencia. Su ejemplo. Quiero que me respete, no que me trate como a un colega. Quiero que sepa que puede contar conmigo, pero no para todo. Que sepa que hay cosas que no le voy a permitir. Que hay decisiones que tomaré por él mientras no esté preparado para tomarlas por sí mismo. Que hay valores que no están en venta,que no son negociables…
Quiero que mi hijo sepa que lo amo profundamente. Pero también que ese amor implica exigencia. Que implica decirle la verdad, aunque duela. Que implica corregirlo, aunque se enfade. Que implica educarlo, aunque me cueste.
Quiero ser su padre, no su amigo. Porque si soy su padre, algún día, cuando sea adulto, podrá ser también mi amigo. Pero si empiezo siendo su amigo, es posible que nunca llegue a ser verdaderamente su padre.
Algunas reflexiones añadidas con el tiempo
Cuando los niños, de ambos sexos claro, se enfrentan al mundo, entran en relación con él, acaban inevitablemente percatándose de la realidad, de una realidad que no les gusta… empiezan a descubrir cosas, situaciones desagradables, indeseables, y evidentemente su primera reacción es afirmar que “no es justo”: no es justo que haya enfermedades, no es justo que exista el dolor, no es justo que haya gente que pase hambre, no es justo que haya quienes agredan a otros, no es justo que haya gente que se muera, no es justo que haya guerras, no es justo que unos tengan mucho y otros muy poco o casi nada… Luego pasan a desear que alguien, o algunos, con su varita mágica hagan desaparecer todo lo malo…
Son muchas las personas que no pasan de este estadio a uno superior, lo cual es imprescindible para madurar y convertirse en adultos. Sí, madurar, aparte de implicar estar dispuestos a cambiar de opinión, significa aceptar que la realidad es tal cual es, sin adornos, sin engaños, sin distorsión de clase alguna, sea mediante el sesgo ideológico, o sea poniéndose unas gafas de color rosa, o púrpura…
Madurar significa aceptar que el mundo es injusto, que hay gente guapa y gente fea, altos y bajos, inteligentes y menos inteligentes, ricos y pobres, gente más exitosa que otra, gente que nace en una familia acomodada y otra gente que nace en una familia pobre, gente que tiene la fortuna de nacer en una familia con unos hermanos con los que cabe hasta hacer amistad y gente que le toca en suerte hermanos, padres con los que no logra comunicarse y entenderse… y un largo etcétera.
Madurar significa, también, aceptar que la igualdad no existe, ni en la Naturaleza en general, ni entre los humanos, ni en ningún ámbito, y además, que si la igualdad existiera sería una enorme injusticia, desde esa misma perspectiva desde la que los niños y adolescentes perciben lo justo y lo injusto.
Madurar significa aceptar que las relaciones interpersonales son tal cual son, que las actuales formas de convivencia, de agrupamiento, de cooperación, también de «confrontación», de competencia entre los humanos es resultado de ensayos, de aciertos y de errores, que los humanos se organizan tal cual se organizan de manera espontánea; madurar significa aceptar que nadie nunca se ha confabulado, reunido para diseñar ni aplicar ninguna forma de “ingeniería social” (bueno, quizá haya habido quienes lo hayan intentado sin éxito) y que todo ha sido resultado, insisto, de ensayos, y que los humanos progresan, en el mejor sentido de la palabra, de manera espontánea. Y cuando alguien, algunos intentan rediseñar la sociedad, planificarla a la medida de su ideología, de su doctrina, llevados por una bondad extrema, exacerbada, erigiéndose en gestores de la moral individual y colectiva, lo único que consiguen es esclavizar, … Madurar significa aceptar que todos los intentos de tipo igualitarista han ocasionado más problemas que los que pretendían resolver.
Madurar significa asumir que si alguna autoridad mundial, global como ahora se dice, pudiera repartir equitativamente la riqueza existente en el mundo entre los aproximadamente ocho mil millones de los humanos que lo habitamos, no serviría para nada, pues sería una «vuelta a empezar», dado que cada cual es como es, dado que los humanos somos heterogéneos, desiguales, y cada uno destinaría el regalo que le tocara en suerte a fines distintos, unos gastarían, otros conservarían, cada cual lo emplearía en lo que considerara oportuno, con mayor o menor acierto e inteligencia… ídem si se repartieran los tesoros del Vaticano, pongo por caso.
Madurar significa aceptar que la única forma de progreso propiamente dicho, vendrá en una sociedad abierta, en la que la única “igualdad” sea en derechos, de la que deriva la igualdad de oportunidades, basada, claro, en la cualificación, en el mérito, en el esfuerzo, sin que nadie reciba trato de favor, sin que nadie sea favorecido por autoridad de clase alguna, sin que nadie sea discriminado por circunstancias tales como el sexo, su orientación sexual, el color de su piel, su opinión, su creencia, o cuestiones semejantes.
Madurar significa que la tendencia a la compasión, de la que cualquier humano de buena voluntad participa, solo puede traducirse en solidaridad voluntaria, y bajo ningún concepto nadie (incluyendo a los poderes públicos) debe imponer la “solidaridad” a través de la coerción, el subsidio o el control autoritario. Nadie debe ser obligado a dar algo que no quiere dar, ni su tiempo, ni sus recursos, ni su esfuerzo, por más noble que sea la causa de la que se trate. La verdadera compasión se practica libremente, desde el corazón, sin que el Estado o cualquier institución pretenda apropiarse de ella en nombre de un «bien común» impuesto por la fuerza.
Madurar significa también aceptar que el fracaso, la adversidad, las dificultades, forman parte de la vida y que, a pesar de ser incómodas y dolorosas, son precisamente esas experiencias las que nos permiten crecer, aprender y mejorar. La cultura del victimismo, esa que nos dice que siempre hay alguien a quien culpar de nuestros problemas, nos está llevando a una sociedad incapaz de asumir la responsabilidad de sus propias decisiones. Si todo se reduce a la culpa ajena, ¿cómo podremos evolucionar como individuos y como sociedad?
Madurar significa rechazar esa visión infantil de la vida en la que todo debe ser fácil, cómodo, sin esfuerzo, sin dolor. La vida no es un paraíso de derechos sin obligaciones. La madurez implica aceptar que todo tiene un precio, y ese precio no siempre es monetario. A veces, el precio es el sacrificio personal, el esfuerzo constante, la capacidad de seguir adelante a pesar de los obstáculos. La madurez implica la capacidad de tomar decisiones difíciles, de hacer frente a las consecuencias de esas decisiones, de aprender de los errores y, sobre todo, de no rendirse.
A lo largo de mi vida, he visto cómo la sociedad ha ido abandonando algunos valores fundamentales que nos han permitido progresar como personas, como sociedad. He sido testigo de cómo se ha ido sustituyendo la responsabilidad por la queja, la madurez por la inmadurez, la libertad por el conformismo. Y me duele ver que este naufragio cultural afecte a tantos jóvenes, a tantas generaciones que, en lugar de ser educadas para la vida adulta, se ven atrapadas en una infantilización que les impide tomar las riendas de su propio destino.
Por eso, es imprescindible dejar claro que, aunque algunos deseen convertirse en sus compañeros de viaje, la princiapal labor de los padres y educadores, es ser guías, ser referentes de autoridad, de valores sólidos, de esfuerzo y sacrificio. Porque lo que está en juego no es solo la relación que tengamos con los hijos, sino el futuro de toda una sociedad que, si sigue por este camino, se perderá en su propia incapacidad para madurar.