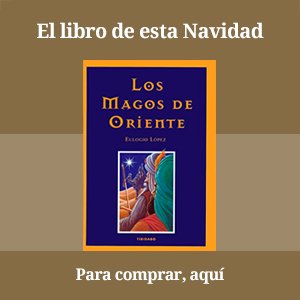(Lucas 13, 31-45).
Esta es la historia de Uriel Schutz, ministro de Educación de Israel, un judío eslavo recluido en el campo de concentración nazi de Auschwitz, donde conoció a la filosofía, alemana y judía, Edith Stein, aunque ella estuvo en aquella maqueta del infierno muy poco tiempo, mientras que Uriel permaneció varios años.Como los humanos vivís pendientes del tiempo, os advierto que lo que voy a contaros ocurrió en mayo de 1970. Uriel entró en el despacho de la primera ministra del gobierno de Israel, Sheine Mabovitch, en Jerusalén, y sin detenerse a saludar a su vieja compañera de lucha política, hoy su superiora, le advirtió:
-Querida Sheine, vengo a presentarte mi dimisión irrevocable.
Cuando eres primer ministro no conviene manifestar un asombro excesivo, absolutamente por nada:
-Ya me lo imaginaba. Incluso ya he pensado en quién te va suceder.
-Pues lo ocurrido hasta ahora forma parte de mi conciencia, estaba recluido en mi más secreta intimidad.
-Te has quitado la piel de judío, Uriel y ahora muestras tus colores cristianos. Los hebreos no podemos engañarnos, los ucranianos tampoco. Creo que nos lo impide nuestro viejo lema nacional: "libertad, acuerdo, bondad".
Uriel miró a la primera ministra con la desconfianza permitida a una amistad de muchos años:
-Y además de observar mi tipo de piel, ¿No me habrás hecho vigilar por tus chicos de inteligencia?
-¿En tus escapadas a eso que llamáis Santo Sepulcro? Sólo porque me informaron de que ibas sin escolta. ¿Un ministro del gobierno hebreo sin guardaespaldas? Sospechoso, muy sospechoso. Cuando los judíos renunciamos a la protección es porque ocultamos algo.
Uriel sonrió con un punto de disgusto. No resulta agradable que una amiga te vigile, eso significa que desconfía de ti. Pero se consoló:
-Sheine, nada hay oculto que no llegue a descubrirse.
-Sobre todo si vives rodeado de enemigos.
-Esta es mi carta de dimisión. En ella explico mis razones, mi única razón –se corrigió- para abandonar la política.
A continuación se vio obligado a explicar:
-Sheine, tú sólo crees en el sionismo. Yo, ahora, sólo creo en Jesucristo, el hombre que sabe cómo salir del sepulcro.
-Te refieres a ese Dios que arrebató a nuestra raza la primogenitura de todos los pueblos de la tierra.
-Sí pero que sigue siendo un judío.
-El creador de una secta que nos acusa de deicidio, la misma secta que nos ha perseguido durante 2.000 años. Los mismos que te metieron en Auschwitz.
-En el vecino Birkenau, Sheine, no en Auschwitz. Sabes que adoro el rigor – bromeó-. Querida jefa, nos conocemos desde hace más de 20 años. ¿Quieres que, en nuestra despedida, nos enzarcemos en una discusión teológica? No, en cuanto hagas pública mi dimisión ante la Kneset, desapareceré del mundo, Visitaré por última vez el Santo Sepulcro, también el Muro de las Lamentaciones… y luego ingresaré en el Carmelo. También quiero dar una vuelta por el Monte Sinaí.
-¿Y eso?
-Turismo –bromeó Uriel-. Es el lugar donde su une mi doble condición de judío y de cristiano. No pienso renunciar a ninguna de las dos. El Monte Sinaí está en el corazón mismo de la verdad sobre el ser humano y su destino. Ahí está la moral universal del hombre, la que primero se rebeló a nuestro pueblo, luego a todos los pueblos.
-¿Se puede ser judío y cristiano? Yo no lo creo.
-Pero si lo uno es el prólogo de lo otro…
-Creo en los Diez Mandamientos porque han forjado el pueblo judío, no por razones morales.
-Pero si es lo mismo, Sheine Mabovitch. Alguien, no recuerdo quién, escribió estas palabras que se me han quedado grabadas en el alma: "Los diez mandamientos no son la imposición arbitraria de un señor tiránico. Son la ley de la libertad. No de la libertad para entregarnos a nuestras ciegas pasiones, sino de libertad para amar, para elegir lo que es bueno en cada situación, incluso cuando hacerlo supone una pesada carga. La ley moral libera".
-Supongo que es inútil pedirte que hagas carrera eclesiástica y te conviertas en nuestros ojos y nuestros oídos en el Vaticano.
-Los carmelitas no hacen carrera eclesiástica. Se dedican a rezar en lo oculto.
-De acuerdo. Pero tu carta se quedará conmigo- Ocultaré tu salida dentro de una remodelación del Gabinete, que ya va siendo hora de hacerla. Y tú no concederás entrevista alguna: desaparecerás de la vida pública y, lo siento, Uriel, tendrás que renunciar a la ciudadanía israelí.
-No te preocupes, conozco las reglas. Además, los carmelitas no conceden entrevistas. Y sí, perderé la ciudanía hebrea pero nunca dejaré de ser judío, tan judío como mi Dios encarnado.
-Aclárame algo Uriel, ¿Cuándo empezaste a coquetear con los enemigos de tu raza?
No era el tono de su amiga Sheine, sino el de la premier israelí, que exigía cuentas a un desafecto, casi un traidor.
-Yo entonces no lo sabía pero ahora estoy convencido de que mi conversión, largo periplo, comenzó en ese Auschwitz-Birkenau que has citado, donde los nazis me encerraron en 1941. Y la culpable fue una judía que apenas paso allí unas horas, una tal Edith Stein.
-¿La filosofa alemana? Otra conversa traidora.
-Sí, se convirtió al Cristianismo cuando pronunció las siguientes palabras: "Esto es la verdad". Ocurrió cuando leía a Santa Teresa de Jesús, una carmelita española. Y nunca renunció a su condición de judía, tampoco cuando profesó sus votos como religiosa carmelita. Yo haré lo mismo. Como primera ministra, puedes hacerme renunciar a la ciudadanía judía pero no a mi identidad hebrea.
-Entonces, ¿La conociste en Birkenau?
-Sí, ella sólo estuvo allí unas horas. Y lo que me dijo antes de entrar en la cámara de gas no he podido olvidarlo durante un cuarto de siglo.
La premier parecía más interesada por Birkenau que por los diez mandamientos:
-Cuéntame eso. Sabía de tu estancia en Auschwitz, pero no ese capítulo.
-Se cuenta rápido. Al igual que tú, salí de Ucrania huyendo de los soviets y del hambre. Terminé en el gueto de Varsovia y, al final, me trasladaron a Auschwitz, y más tarde al nuevo y cercano Birkenau, como sabes, la mayor máquina de exterminio del III Reich. Allí me comporté como el peor de los cobardes. Para salvar mi vida me presenté como intérprete de los alemanes y, ya de paso, como vigilante de mis hermanos presos, lo que se conocía como un capo.
Uriel necesitaba una pausa, antes de continuar:
-Con mi dominio de seis idiomas les resultaba muy útil: ellos me señalaban quién se quedaba como invitado y quién era conducido a la cámara de gas, ubicada al fondo de aquel espantoso recinto.
-Lo que los recién llegados ignoraban.
-…en el amanecer del 9 de agosto de 1942 entró en el campo un nuevo convoy de carne humana. Todos judíos. Aquellas dos mujeres llevaban la cabeza descubierta y tenían los ojos hundidos, la marca del hambre y del hacinamiento. La más joven, años más tarde supe que había cumplido los 50 años, tenía la mirada más clara que he visto en un hambriento. Ni las privaciones ni las humillaciones habían mermado su determinación. Se identificó ante el oficial de las SS en un perfecto alemán:
-Me llamo Edith Stein y ésta es mi hermana Rosa. Somos religiosas carmelitas de raza judía.
El orondo oficial les miró con indecible desprecio. Lo normal era que, por su edad, les enviaran a trabajar hasta la extenuación, pero, al parecer, a aquel orondo oficial no le gustaban ni los judíos ni las monjas. El oficial me ordenó que las condujera al barracón. Cuando no identificaban el número de barracón quería decir que la directamente a las cámaras. Otros oficiales preferían hablar de las duchas, como destino de los condenados. Pese a ello, la burocracia germana no dejó de funcionar: les grabaron el correspondiente número en el antebrazo. Sí, las iban a gasear pero todo debía hacerse según lo previsto.
-Con rigor alemán.
-…Y allí las llevé, a la colina maldita desde la que se accedía a las cámaras. Allí había un grupo de gente, también familias enteras. No me atrevía a mirar a los ojos a Edith, aunque ella sí me observaba, así que me dediqué a curiosear el panorama que me sabía de memoria, como un chiquillo cogido en falta. Contemplé como una madre, otra recién llegada, ignorante de su suerte, ofrecía a sus dos pequeños un trozo de pan mugriento que había extraído de una bolsa de harapos. Los chavales correteaban mientras otros capos, otros colaboradores de parecida calaña que yo, les decían que iban a ser desinfectados. Como sabes, una vez que entraban en aquel recinto de supuesto baño colectivo, de las duchas no salía agua, sino el venenoso gas Zyklón B, aquel logro de la química alemana, el gas tóxico que asfixiaba en pocos minutos.
Por un momento, pensé que aquella monja era tan inconsciente de lo que le esperaba como la madre que daba de comer a sus hijos, pero pronto me percaté de mi error. Se volvió hacia su hermana y pude oír cómo le decía:
-Rosa, vamos a morir. Haz un acto de contrición y otro, más importante, de confianza en la misericordia de Dios. Pronto le veremos y nuestra agonía habrá terminado.
-Misericordia –repitió la primera ministra, como si se tratara de una quimera inalcanzable.
-Yo estaba paralizado y, antes de que pudiera evitarlo, me miró a mí, una mirada que nunca olvidaré, se levantó, se dio media vuelta y en voz alta y clara, como la de los antiguos oradores que no precisaban de micrófono se dirigió a quienes le rodeaban:
-¡Rogad a Dios!, afirmó sin precisar a qué Dios se refería, preparaos para rendir cuentas ante su tribunal, que es justo e inapelable!
Yo luchaba contra mi parálisis, pero aquella mujer me inspiraba un respeto que superaba mi miedo a los nazis y a los otros capos.
Se hizo el silencio. Yo empecé a temblar. Temía que algún guardia la escuchara y me recriminara por no hacerla callar de un golpe. Por menos de eso, algunos colaboradores habían entrado con los presos en la Cámara del horror.
-¿Tú también golpeaste a judíos condenados?
Uriel no respondió:
-De pronto se volvió hacia mí y me dijo: "¿Eres judío, verdad? Yo también. Me llamo Edith y ella es mi hermana Rosa". Repetía las mismas palabras que ante el oficial nazi. Cosa de locos.
-Era valiente, la cristiana.
-Yo no estaba dispuesto a jugarme mi posición si me veían confraternizar con aquella exaltada. Sin embargo, ella, a media voz, mirando al horizonte, como si quisiera protegerme del mundo exterior, me dijo: "Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y persigues a los que te son enviados. Cuantas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina a sus polluelos bajo las alas y no quisiste. He aquí que vuestra casa se va aquedar desierta. Os aseguro que no me veréis hasta que llegue el día en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor".
Sheine nunca había escuchado esas palabras:
-¿Y tú qué hiciste?
-Yo no hice nada pero te aseguro Sheine, que jamás he olvidado esas palabras. Y desde que regresé a nuestra tierra se han ido agrandando en mi mente. Y ha llegado el día en que yo también grito: "¡Bendito el que viene en nombre del Señor!
Luego, mientras sonreía a su colega de tantos años de lucha política, aclaró el concepto:
-Pero no te preocupes, será un grito silencioso. El lenguaje de Dios resuena en el silencio.
-¿Y qué pasó luego?
-Luego llegaron los verdugos. Con una mueca repugnante en el rostro seleccionaron al primer grupo que iba a entrar en la cámara. Edith entró la primera pero aún tuvo tiempo para susurrarme otras palabras que no comprendí… porque no quería comprenderlas: "He aquí que expulso demonios y realizo curaciones hoy y mañana y al tercer día termino. Pero es necesario que yo siga mi camino hoy y mañana al día siguiente, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén".
La primera ministra parecía intuirlo todo pero no estaba dispuesta a aceptar nada. Uriel miraba hacia la ciudad vieja de Jerusalén por el ventanal:
-¿Comprendes, Shiene? Los judíos vivimos de la esperanza en el futuro. Y eso no es poco, ciertamente. Fuimos en verdad el pueblo elegido por Dios pero –volvió a sonreír- como somos de dura cerviz e incircuncisos de corazón, perdimos la primogenitura. Ahora sólo nos queda nuestra conversión a Cristo y entonces se habrán cumplido todas las cosas.
-Pero para eso queda una eternidad –ironizó, terca, la presidenta del Gobierno.
-Abandono esta Jerusalén terrenal para marcharme a la nueva Jerusalén.
-¿Al claustro?
-Sí, sospecho que para un judío sólo cabe la vía carmelita, la que eligió Edith Stein. El Carmelo propone la identificación de tu voluntad con la del Creador. Podríamos llamarlo un judaísmo de amor.
-Yo sólo tengo un Dios, Uriel: el pueblo judío.
-Eso es lo que me temo. Adiós, Sheine, Edith se convirtió cuando, tras leer a los carmelitas españoles, se susurró a sí misma: esta no es mi verdad, es la verdad. Espero que volvamos a vernos pero, si eso sucediera, no olvides que habré perdido mi nacionalidad pero no mi ser judío, del que siempre estaré orgulloso. Hasta ahora he vivido de esperanza, a partir de ahora quiero vivir de amor.
Cuando ya atravesaba el umbral del despacho, la primera ministra exclamó:
-No hace falta que dejes tu dirección, Si te necesito sabré encontrarte. Los judíos siempre nos encontramos en este mundo.
-Sí, pero aún me gustaría más encontrarte en el otro mundo. Recuerda que el día siguiente ya ha llegado.
Eulogio López