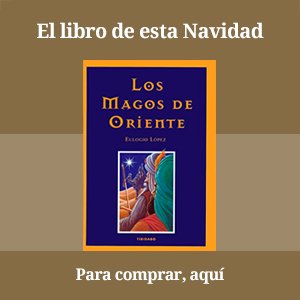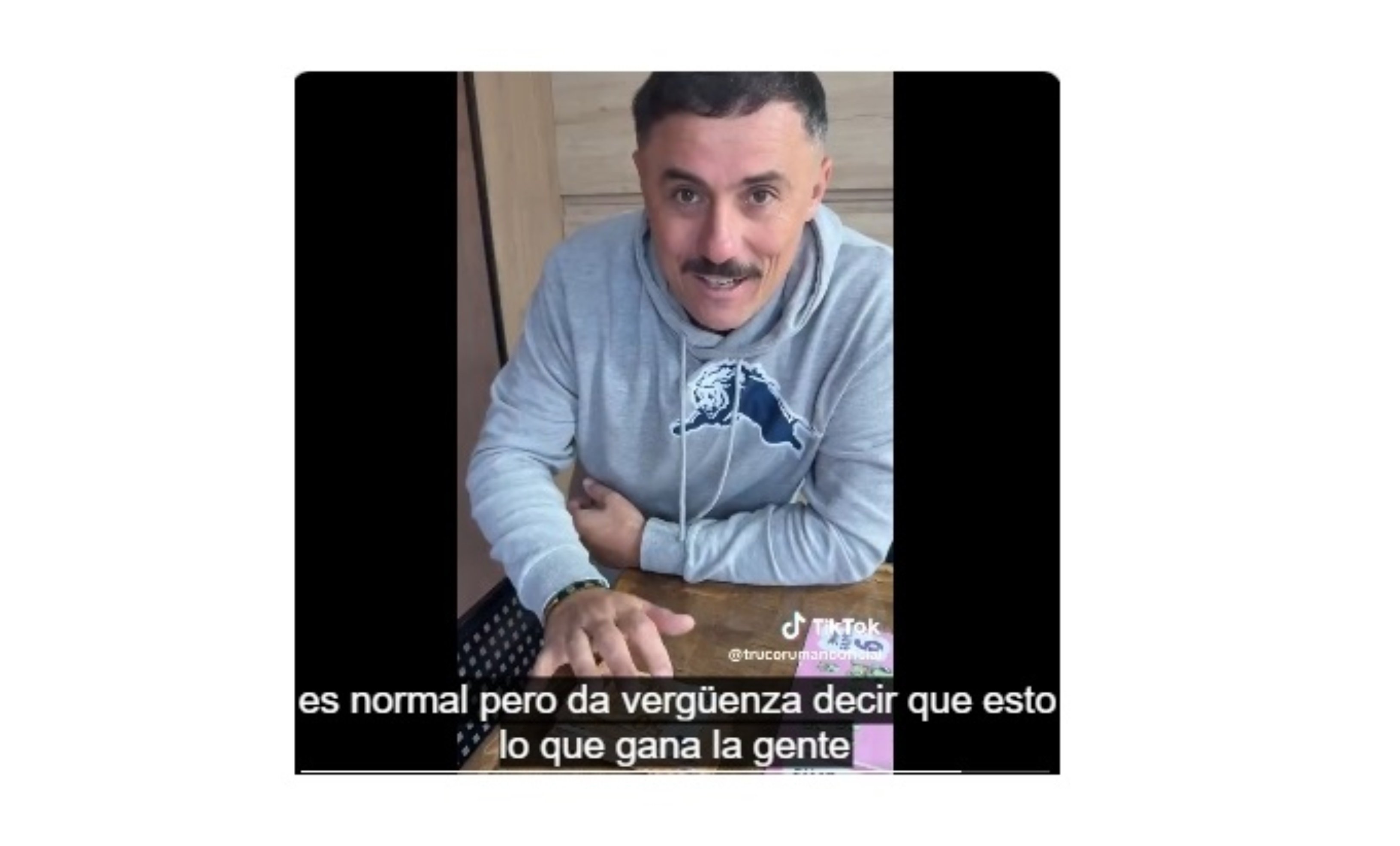Todo el mundo pendiente de las palabras del Dalai Lama, de visita en Barcelona: "El objetivo de la vida es la felicidad". Tengo para mí que la directora del informativo de Radio Nacional de España, edición de tarde, no hubiera pronunciado esas palabras si se hubiera tratado del Papa. Y también albergo una segunda opinión: que la cita sobre la felicidad fue realizada sin el mero asomo de alegría, de dicha o buen humor. Ningún ácido es tan destructivo como el elogio y ninguna puñalada tan eficaz como el elogio al vecino. En cualquier caso, se la veía emocionada, fría como un bloque de hielo pero dispuesta a terminar el trabajo en la Casa de la radio y marcharse a hacer yoga.
Pero el Dalai Lama tiene toda la razón. En efecto, el objetivo de la vida es la felicidad. Sólo un problema personal: necesito un motivo para ser feliz. De otra forma, no seré feliz, sino un pobre tonto.
Tiene razón el Dalai Lama cuando afirma que el amor ayuda a nuestro organismo. Sólo hay un problema: ¿Por qué razón tengo que amar? Si no tengo una razón para amar, a lo mejor no me siento mejor amando, porque el amor es entrega, donación de uno mismo y, sinceramente, para un acto tan radical precisaría un motivo. Si sólo se trata de sentirme mejor, a lo mejor me llaman egoísta. El Dalai Lama dice cosas maravillosas, pero yo necesito una razón para vivirlas.
Es curioso, el Dalai Lama se presenta como un cristiano sin Cristo. Ha abandonado su filosofía budista e hinduista del eterno retorno, la misma que repiten los tertulianos de la radio, entusiasmados porque a la Iglesia le ha salido un competidor. Chesterton, poco amigo de orientalismo, recordaba que el símbolo de Oriente es la rueda, el pensamiento circular encerrado en sí mismo, sin principio ni fin, el eterno infinito de siempre lo mismo, mientras la cruz estaba abierta a los cuatro puntos cardinales, siempre inconclusa, esperando la colaboración del hombre. Capaz de ascender o rebajarse, de ir a izquierda o derecha, señor de sus decisiones aún para suicidarse.
Oriente aboga por aniquilar el deseo, Occidente por superarlo, el budismo quiere amortiguar la vida, el Cristianismo apuesta por exprimirla, el hinduismo se resigna a la reencarnación, Cristo promete la vida eterna. Lo bueno es que el Dalai Lama nos ha salido hereje, y apuesta por la civilización del amor, la más difícil, la más competitiva, la más viril. La única capaz de llevar, por la libertad ejercida, a la felicidad sentida. En las grandes cumbres se puede sentir vértigo, en una superficie circular sólo se siente tedio.
Sólo el falta una razón. Pero, en el entretanto, ¡tres hurras por el Dalai!
Eulogio López
eulogio@hispanidad.com