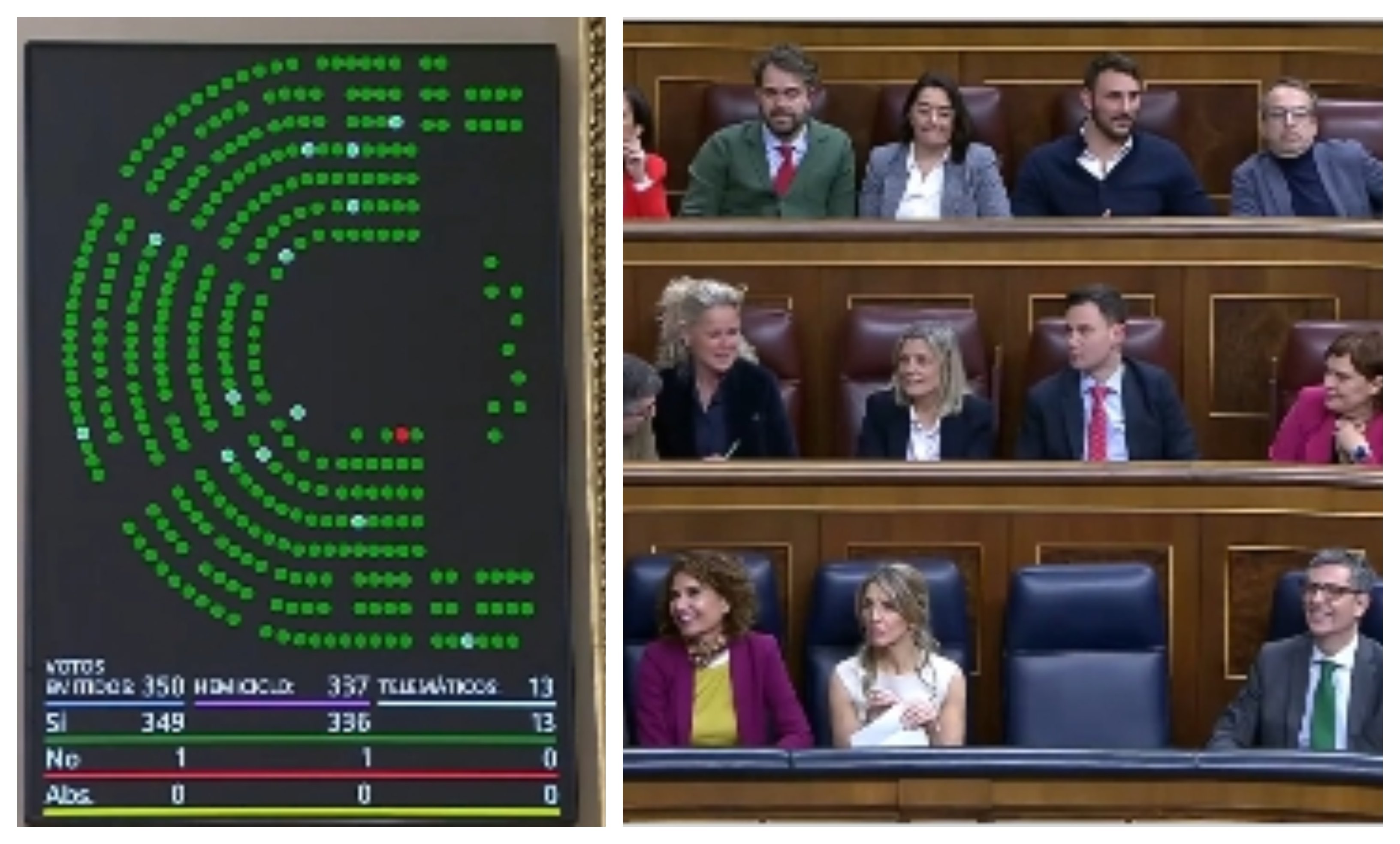Los cristianos no tenemos ninguna razón para temer a la muerte, y sin embargo existe toda una colección de motivos que nos empujan a meditar sobre ella, porque de rematar bien la suerte suprema de nuestra vida, como en el toreo, depende que salgamos por la puerta grande o no… Así es que, por si se nos olvida o por si hacemos que se nos olvide, la Iglesia nos invita a que todos los años, en el mes de noviembre, meditemos en los novísimos -sin perdón, porque se llaman así-; a saber, según la definición del Diccionario de la Real Academia Española, los novísimos son las cuatro situaciones que a los hombres nos esperan al final de la vida: muerte, juicio, infierno y gloria.
Cuando a principios del siglo XX, la Escuela de los Annales amplió el campo de estudio de la Historia más allá del ámbito de lo político, lo bélico o lo diplomático, los historiadores tuvieron que adentrarse en otras disciplinas para articular su discurso en “las estructuras” y en “la larga duración”. Aunque si bien es cierto que las primeras generaciones de la Escuela de los Annales, las de Marc Bloch (1886-1944) y Fernand Braudel (1902-1985), fueron atraídas por el aspecto demográfico de la muerte: la mortalidad, la tercera de generación de Annales, la de Jacques Le Goff (1924-1984) y Philippe Ariés (1914-1984), fijó su atención en el estudio de las mentalidades: la familia, la infancia, la fiesta, la muerte... Proliferaron, entonces, publicaciones que explicaban cómo se había comportado la sociedad ante el hecho de la muerte. Así pues, si la Historia, en general, es maestra de toda nuestra vida, cuando a Clío le toca explicar la lección correspondiente de la muerte su docencia es inestimable. Por lo tanto, atención a la clase de hoy.
Durante siglos y hasta la descristianización de Europa tras la Revolución Francesa (1789-1815), nadie se moría sin haber sabido con tiempo que se iba a morir. La muerte súbita se consideraba como algo terrible y no deseado. Entonces se moría conscientemente, y se aceptaba voluntariamente la muerte. Cervantes le hace recuperar la razón a Don Quijote para que no escape a la muerte por medio de una sus fantasías, en las que ha permanecido hasta entonces: “Yo me siento, sobrina, a punto de muerte; querría hacerla de tal modo que diese a entender que no había sido mi vida tan mala, que dejase renombre de loco; que puesto que lo he sido, no querría confirmar esta verdad en mi muerte. Llámame, amiga, a mis buenos amigos: al cura, al bachiller Sansón Carrasco y a maese Nicolás el barbero, que quiero confesarme y hacer mi testamento”.
La Iglesia nos invita a que todos los años, en el mes de noviembre, meditemos en los novísimos
“Al saber el fin próximo -ha escrito por su parte Philippe Ariès- el moribundo toma sus disposiciones. En un mundo hasta tal punto impregnado de lo maravilloso como el de Las novelas de la Tabla Redonda, la muerte era una cosa absolutamente simple. Cuando Lancelot, herido, extraviado, se da cuenta, en el bosque desierto, de que ha ‘perdido hasta el poder sobre su cuerpo’, cree que va a morir. ¿Qué es lo que hace entonces? Gestos que le vienen dictados por las antiguas costumbres, gestos rituales que hay que hacer cuando uno va a morir. Se desprende de sus armas y se acuesta serenamente en el suelo; debería estar en el lecho –‘yaciendo enfermo en el lecho’, repetirán durante varios siglos los testamentos- . Extiende sus brazos en cruz -eso no es habitual- Mas he aquí la costumbre: estar echado de tal suerte que su cabeza quede dirigida hacia oriente, hacia Jerusalén.
En el cristianismo primitivo, el muerto era representado con los brazos extendidos en la actitud del orante. Se espera la muerte echado, yacente. Esta actitud ritual viene prescrita por los liturgistas del siglo XIII. ‘El moribundo -dice el obispo Guillaume Durand de Mende- debe estar echado de espaldas para que su rostro mire siempre al cielo”.
Por supuesto que la muerte siempre fue algo doloroso para familiares y amigos, pero en la Europa cristiana no tenía el carácter dramático que le dan los que creen que después de la muerte todo se acabó y ya no hay nada. La muerte tenía entonces un carácter familiar, empezando porque se moría en casa, y al desenlace asistía la familia y los amigos, sin excluir a los niños. No hay ninguna representación de un moribundo hasta el siglo XVIII en la que no aparezcan los niños.
En la actualidad ya no se les dice a los niños que los bebés vienen de París o que los trae la cigüeña. Se les explica con todo tipo de detalles, desde su más tierna edad, los elementos y circunstancias que tienen que ver con la fisiología de la reproducción y del sexo. Y en ocasiones se habla de eso con tal insistencia y reiteración, que las criaturas acaban perdiendo hasta la noción de la realidad. Cuenta el chascarrillo que cierto sexólogo impartiendo sus conocimientos en un colegio, cuando dijo a los alumnos lo que tenían que hacer si veían un preservativo tirado en un patio, fue interrumpido por uno de los chavalines que le preguntó:
-¿Y qué es un patio…?
La muerte siempre fue algo doloroso para familiares y amigos, pero en la Europa cristiana no tenía el carácter dramático que le dan los que creen que después de la muerte todo se acabó y ya no hay nada
Resulta chocante que rotas las barreras del decoro en materia de sexo, la muerte se haya convertido en un tema tabú, por lo que a los niños no se les puede decir que al abuelo se ha muerto, sino que “se ha ido”, ante lo que las criaturas ponen cara de extrañeza, porque no saben dónde se ha ido su abuelo y, además que lo haya hecho sin despedirse.
Nadie como Jean Viguerie ha descrito la guerra contra Jesucristo que desató la Revolución Francesa, en su libro Cristianismo y Revolución, cuya lectura no me cansaré de recomendar, porque contiene las claves para entender no solo el verdadero carácter de la Revolución Francesa, sino también las crisis cultural y religiosa que padecemos en la actualidad.
Cuenta Jean de Viguerie en este libro que en todos los departamentos franceses se tiraron al suelo las campanas y se sustituyeron por gorros frigios y banderas tricolores; que no quedó catedral románica o gótica de las que no se destruyeran las estatuas de su fachadas, siendo la destrucción más lamentable la de las veintiocho estatuas de los reyes del Antiguo Testamento de Notre-Dame; que se detuvo, se torturó y se asesinó a los curas que no quisieron jurar la Constitución Civil del Clero y a los que asistían a sus misas; que se suprimió el domingo en el calendario revolucionario y que se impusieron toda una serie de fiestas y cultos revolucionarios, como la fiesta de la Diosa Razón, para ocultar a Dios. La Revolución Francesa, en suma, no solo persiguió la religión católica, sino que se alzó blasfemamente contra Dios, combatiendo incluso la religión natural inherente a la naturaleza humana.
Todas estas medidas revolucionarias, que pretendían ocultar a Dios, se vieron coronadas con la supresión por decreto de la muerte. De manera que después de haber negado a Dios, solo quedaba negar la muerte. Así las cosas, la muerte se convierte en un sopor, y en el paño mortuorio de color violeta se pinta el rostro del sueño. Jean de Viguerie, en su libro antes citado, trasmite el discurso de una fiesta decadaria -los meses del nuevo calendario revolucionario dejaron de tener cuatro semanas para estar compuestos de tres décadas, de manea que el domingo se convirtió en día laborable y la fiesta revolucionaria se trasladó al décimo día de la década, que recibió el nombre de decadi-; esto es lo que dijo el diputado Poultier en dicho discurso:
“En su lecho de muerte, rodeado de toda clase de objetos aterradores, el hombre de los curas sufre los tormentos reservados a los criminales; sus males se duplican a causa de lúgubres ceremonias, a causa del fúnebre sonido de las campanas, a causa de los rostros descarnados y de los ornamentos aterradores. Pero el hombre de la Naturaleza termina como ha vivido; su último recuerdo es el recuerdo del bien que ha hecho; su último suspiro, por la prosperidad de la patria; no muere, duerme”.
Después de haber negado a Dios, solo quedaba negar la muerte
Esta es la inspiración de los ritos funerarios en la actualidad para ocultar la muerte por todos los medios posibles. Hay que hacer desparecer el cuerpo, para evitar que los vecinos, los amigos y, sobre todo, los niños vean el cadáver, de modo que nadie perciba que en esa familia se ha muerto alguien. Los difuntos no se velan en los domicilios sino en los tanatorios. E incluso una vez allí, se puede cumplir el ritual social de dar el pésame a los familiares sin ver al muerto, porque para para verlo hay que hacer el esfuerzo de sortear un laberinto de tabiques, estratégicamente colocados para ocultar el féretro.
Y esto en cuanto a los ritos civiles, porque en los ritos religiosos también se han producido cambios importantes, por el bajonazo de fe de las últimas décadas. El último de los sacramentos ya no se llama Extremaunción, sino Unción de los enfermos. Y si alguien tiene la ocurrencia de ir a un funeral para rezar por el alma del difunto, puede descubrir la inutilidad de sus rezos, porque se puede encontrar con la predicación de un clérigo complaciente con la concurrencia, que beatifica sobre la marcha a todo el que se le ponga por delante, sin necesidad de instruirle el correspondiente proceso de canonización.
Javier Paredes
Catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá.