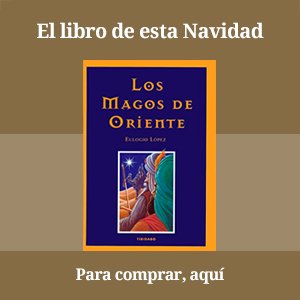La Ley de Igualdad ha impuesto paridad en las listas electorales y en los consejos de Administración (si supieran lo poco que mandan los consejos de administración no promulgarían este ‘privilegio'). En las municipales hemos visto a socialistas y populares tirar de agenda para llenar las listas cremalleras, porque el común de las féminas no estaba dispuesto a ejercer tamaño derecho ni tan peculiar privanza. Ser concejal, así, entre nosotros, no es un chollo, sino una pesada carga.
No ocurrirá tal cosa en las generales o en las europeas, pero eso es sólo porque ser diputado o senador, no digamos nada europarlamentario, no es más que un canto a la egolatría y a la salud vigorosa de la cuenta corriente personal. Y como la mujer no es tonta está dispuesta a "asumir su responsabilidad". Pero de concejalías, nada de nada.
Ahora está ocurriendo lo mismo con las empresas. No se le ofrece a una mujer ser directora general, sino consejera. Y salvo algunos consejos muy bien pagados, lo cierto es que, en la mayoría de ellos, ni se manda ni se cobra.
Veamos. La mujer no suspira por la libertad más de lo que puede y debe hacerlo cualquier animal racional. Es más, para la mujer la libertad no es hacer lo que le viene en gana sino lo que procede o lo que conviene, dependiendo de su grado de santidad. Podríamos decir que el axioma femenino por excelencia es el de que "hay que hacer lo que hay que hacer".
Si por libertad entiende la mujer algo muy distinto al hombre, sobre igualdad mejor no hablar. La mujer es clasista porque adora el sentido común, el sentido de la realidad y el sentido de las proporciones, y los tres le certifican que, no es ya que los sexos sean iguales, es que no hay nada más distinto a un ser humano que otro ser humano. Caprichos de la condición racional.
Es más, el concepto de igualdad, especialmente desde la Revolución Francesa hasta aquí, está directamente relacionado con las masas, y si hay algo que la mujer detesta es su inmersión en un conjunto uniforme, la disgregación de su personalidad. A la feminidad, y ésta constituye una de sus grandes virtudes, no le hable de mujeres, háblele de una mujer concreta, con nombres y apellidos. La humanidad le importa poco, lo que le importa es el hombre, a ser posible los hombres -varones o mujeres- próximos. O sea, que el pueblo le importa un pimiento mientras dedica todos sus desvelos al prójimo.
En este sentido, podemos decir que la mujer es clasista por naturaleza. El introducirla en un cupo, en una cuota, le saca de sus casillas y lo vive como lo que es: un desprecio a sus capacidades. Lo ven así todas, menos unas cuantas aprovechadas dedicadas a la cosa pública.
Fraternidad, bello sentimiento del que los varones hablan mucho y que es cordial y silenciosamente detestado por el sexo femenino. La mujer entiende mucho más de amor a padres, hijos y esposos, de amor en vertical, dirección norte o dirección sur, y de entrega, que del horizontal afectillo de la fraternidad. Sabe que el amor es mucho más amplio que la hermandad y prefiere la donación plena a esa especie de punto intermedio entre la amistad y el amor que es la fraternidad, tan melifluo que hasta el propio calificativo derivado -fraternal- le ha salido cursi, al menos en la recia lengua de Cervantes.
Obsérvese que el feminismo consiste, precisamente, en la negación de este dogma evidente de la feminidad.
Si al desprecio por la libertad, la igualdad y la fraternidad le aplicamos una de las escasísimas virtudes con las que la naturaleza no ha querido adornar a la mujer -la ecuanimidad- podemos concluir que la alberga la seguridad de que la Ley de Igualdad del Gobierno socialista está llamada al más clamoroso de los fracasos. No se opondrán los varones, abotargados ante la ofensiva feminazi, sino las mujeres, poco dispuestas a que sus congéneres más jetas utilicen el boletín oficial del Estado par recabar lo que no merecen.
Lo malo es que las leyes son como los organismos públicos: es más fácil crearlas que destruirlas.
Eulogio López
eulogio@hispanidad.com