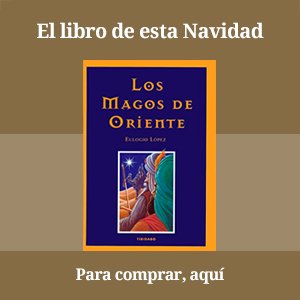Lucas 10, 25-37
Zacarías no era un personaje cualquiera en Jerusalén ni un tipo fácil de impresionar. Pero comprendió que había perdido la batalla que había librado sin necesidad alguna. Sólo que lo comprendió tarde.No era un escriba pero conocía las escrituras mejor que la mayoría de ellos. No le gustaban los fariseos, por vulgares. En opinión de Zacarías, no entendían nada y, encima, tenían el muy visible vicio de pasarse el día entero juzgando a los demás. En consecuencia, su nivel más alto de pensamiento consistía en dar la pelmada con el apagado de velas desde el crepúsculo del viernes o el lavatorio de manos. Aquellos gañanes barbudos confundían pureza e higiene.
Tampoco le agradaban los saduceos. Si hay algo peor que la vulgaridad de los hechos es la vulgaridad de las ideas. Los saduceos eran los elegantes reyes del posibilismo. En sus manos, los textos sagrados se convertían en maleable plastilina.
Respecto a los sacerdotes, a quienes Zacarías asesoraba… el problema es que les conocía demasiado. Pretendían que Israel fuera una teocracia y ellos el canon moral y legal pero no tenían categoría para erigirse como modelos de conducta. Además, sus clanes funcionaban según el modelo del Senado romano: los distintos grupúsculos se aborrecían entre sí y sólo había algo que les mantenía unidos: su férrea condición de formar parte, no ya del pueblo elegido, sino de una aristocracia que se había ganado el derecho al mando por méritos propios. De esta forma, habían perdido una de las enseñanzas básicas de las Sagradas Escrituras que decían vivir: la radical igualdad de todos los israelitas, igualdad que nacía de la común sumisión al Creador.
Entendámonos: Zacarías ni se planteaba que esa igualdad no afectaba sólo a los judíos sino a todo el género humano. Eso sería pedir demasiado, pero al menos tenía claro el concepto, al menos en lo que afectaba al pueblo elegido.
Para los clanes sacerdotales, el hombre común, el pueblo, no podía comprenderles. Ni a los libros santos ni a ellos.
Respecto a los ancianos de Israel… bueno, Zacarías era un convencido de que la ancianidad producía experiencia, pero no necesariamente de virtudes y, mucho menos, de clemencia. No era bueno confundir misericordia con indolencia ni clemencia con pereza.
Del viejo el consejo asegura un antiquísimo adagio, pero el consejo no siempre procede de la sabiduría, también puede verse influido por el miedo a la debilidad, el temor al dolor o el terror a la muerte.
Vamos, que el problema consistía en que el bueno de Zacarías sabía demasiado acerca de las clases rectoras de Israel y albergaba sospecha de que, para muchos de sus miembros más conspicuos. La ley mosaica más que órdenes eran opiniones que, adecuadamente interpretadas, podían convertirse en sugerencias.
El caso es que la brillantez de Zacarías llevó al Sumo Sacerdote a pedirle que retara en público a aquel predicador odioso, a Jesús el Galileo, quien tenía la osadía de dirigirse al pueblo como intérprete último de la ley. Eso no estaba previsto, era algo así como una biografía no autorizada del género humano, algo que no debe permitirse jamás.
Estábamos en la explanada del templo, el centro neurálgico de Israel… aunque el culto se había hecho rutina, así que no tengo claro si el tal centro neurálgico era el templo o la explanada. Siempre podías distinguir a los arracimados alrededor del Maestro de cualquier otra convocatoria institucional o de secta que se celebrara en el recinto, convertido ya en mezcla de mercado o matadero. No, no son sinónimos. Los reunidos se repartían entre dos grandes estratos. El público desclasado, y desprejuiciado, se ceñía alrededor del Maestro, flanqueado por los apóstoles. Más allá, en el cinturón exterior del semicírculo, siempre en guardia, vigilantes, se agrupaban los sacerdotes y ancianos, las distintas sectas, cortesanos del rey Herodes e incluso legionarios romanos a los que movía, mitad por mitad, la curiosidad y el espionaje de aquella colonia levantisca habitada por un pueblo de chiflados.
El grupo de sacerdotes instaron a Zacarías a sentarse con el pueblo, en el primer arco. El Maestro comenzó a hablar. Una de sus cualidades retóricas era su escaso gusto por los introitos. Ni tan siquiera saludaba a la multitud y entraba directamente en materia. El espíritu hipercrítico de Zacarías en seguida encontró fallos documentales en las enseñanzas del Maestro, pero tenía que reconocer que aquel hombre era menos amante del rigor que de la verdad. Los sacerdotes le instaban a levantarse y hablar pero era difícil interrumpir a un hombre que intercalaba historias y moralejas y enunciados graves con bromas ligeras mientras su auditorio se partía de risa con su ironía pícara. A Zacarías, poco amigo de ésta en el proscenio, no le apetecía romper aquel aire festivo que aquel hombre creaba a su alrededor. El papel de aguafiestas no es del agrado de nadie.
Desde el fondo, uno de los ayudantes del Sumo Sacerdote le hacía señas para que se levantara. Al final, Zacarías venció su miedo, se incorporó e hizo ademán de querer tomar la palabra. No necesitó imponer su presencia, porque el Maestro calló y le miró fijamente, forzando a la multitud a volverse hacia él. Es como si el Nazareno hubiera estado esperando ese momento. Entre todas las posibilidades barajadas optó por la pregunta más documental que encontró… para desesperación de sus jefes quienes lo encontraron un tanto blandito. Zacarías habló con tono docente pero disfrazado de dicente:
-Maestro, ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna?
Zacarías respiró hondo. Había preparado una celada en toda regla. Una pregunta que no pretendía una respuesta sino encontrar algún fallo en esa respuesta. Lo que no podía esperar Zacarías es que le respondieran con otra pregunta:
-¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
Repugnante cuestión que convertía al tribunal en examinando. El bueno de Zacarías había acudido a pedir cuentas y ahora era él quien debía rendirlas, ante un reo convertido en magistrado.
Y Zacarías respondió como un autómata:
-Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente.
Luego, hizo una pausa, consciente de que los incautos le felicitarían, mientras los suyos se rasgarían las vestiduras, y concluyó:
-Y a tu prójimo como a ti mismo.
El resumen no era suyo, sino del Deuteronomio pero el mérito de haber elegido tan sucinta expresión como síntesis de todas las escrituras, era todo suyo.
Y lo peor vino entonces. El Maestro sentenció:
-Has respondido bien. Haz esto y vivirás.
Si hay algo que moleste a un juez es que el acusado le imparta lecciones de conducta. Su orgullo herido exigía venganza. Cuando el Maestro iba a proseguir la charla allá donde la había dejado, Zacarías gritó:
-¿Y quién es mi prójimo?
Los ojos de Cristo adquirieron aquel brillo entre pícaro y escarmentado que los apóstoles conocían tan bien. Juan le susurró a su hermano Santiago:
-Va a contar una historia para chafarle.
No iba desencaminado.
-Un hombre bajaba desde Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos salteadores que, después de haberle despojado, le cubrieron de heridas y se marcharon, dejándole medio muerto.
No se trataba de una hipótesis descabellada. Los bandidos campaban a sus anchas por los caminos de la tierra prometida sin que ni soldados de Herodes, ni los mercenarios el Templo ni mucho menos los legionarios romanos se sintieran concernidos.
-…bajaba casualmente por el mismo camino un sacerdote y, viéndole, pasó de largo.
La concurrencia exhibía sus regodeantes y sardónicos rostros en dirección a los sacerdotes. El grupo de presbíteros que habían jaleado a Zacarías bramaba.
-Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, lo vio y pasó de largo.
Nueva mirada general, ya no levemente sardónica, sino declaradamente sarcástica:
-Pero un samaritano que iba de camino llegó hasta él y, al verlo, se movió por compasión.
El pueblo no sonrió esta vez. Caramba, bien está una toba a la jerarquía pero los samaritanos no eran reconocidos en la capital por su espíritu clemente.
-…y acercándose vendó sus heridas echando en ellas aceite y vino, le hizo subir sobre su propia cabalgadura, le condujo a la posada y él mismo le cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios se los dio al posadero y le dijo: Cuida de él y lo que gastes de más te lo daré a mi vuelta.
"Demasiada magnanimidad para un samaritano", gruñó Pedro en voz queda: las monedas se les quedan pegadas a la mano.
El Maestro se dirigió a Zacarías, convertido en estatua de sal:
-¿Cuál de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los salteadores?
Zacarías ya no buscaba vencer al galileo. Es más, ahora su propósito inicial le parecía pueril:
-El que tuvo misericordia con él.
-Pues anda: haz tú lo mismo.
Sacerdotes, levitas, fariseos, saduceos y demás notables abandonaron la escena. Los oyentes se fueron dispersando y los más espabilados se preguntaban si las últimas palabras de aquel hombre tan singular habían sido dirigidas al retador o a todos y a cada uno de ellos.
Faltaba la guinda. El Maestro se acercó a Zacarías, quien parecía petrificado, y le dijo, ahora así, en confidencia:
-¿Así que con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente? ¿Sabes que eres un hombre sabio?
Pero Zacarías no respondió. No había necesidad alguna.
Eulogio López
eulogio@hispanidad.com