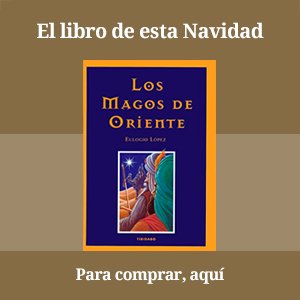(Lucas 22, 19-20)
Julio de 1983. El checo Pavel Hnilica tenía una cita en el Kremlin que entonces todavía era el trono de los soviets. Allí mandaba Yuri Andropov quien, por aquel entonces, todavía conservaba sus facultades mentales y su mala uva, aprendida en las cloacas del Estado, en los servicios secretos del KGB.
En aquel momento, en Polonia se libraba la gran batalla contra el comunismo ateo. Al frente del Ejército rebelde, los discípulos de Cristo, un electricista ignorante, llamado Lech Walesa. Al fondo, dirigiendo las operaciones desde Roma otro polaco, un tal Karol Wojtyla.
Digo que en la enorme ciudadela del poder ruso aún imperaba el hombre del KGB, hoy camarada secretario general del PCUS, Yuri Andropov, por pura casualidad el hombre que unos pocos años atrás había coordinado el atentado contra Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro, una operación bien planificada que, por incomprensibles circunstancias, no se había visto coronada con el éxito.
Hnilica y Wojtyla eran viejos amigos. En la lucha contra el ateísmo comunista. El checo había huído del Régimen de Praga y el polaco se había convertido en el talón de Aquiles el partido Comunista Polaco, ya en su tiempos de prelado de Cracovia. Además, había algo más que les unía. Hnilica, tras su huida de Checoslovaquia se había convertido en uno de los grandes heraldos de una devoción que muchos católicos,especialmente intelectuales, consideraban poco más que una manía: la consagración del mundo, y en especial de Rusia, entonces corazón del ateísmo mundial, al Inmaculado Corazón de María.
Sor Lucia, la vidente de Fátima, llevaba décadas solicitando dicha consagración, que no se había realizado de forma explícita, en los términos manifestados por la Inmaculada. Por su parte, Karol Wojtyla era muy consciente de que una mano, la de Alí Agca, el hombre contratado por los hombres de Andropov, había disparado y otra mano, en alusión a Nuestra Señora de Fátima, había desviado la bala. Desde entonces, Juan Pablo II se había tomado muy en serio la consagración del mundo, y de Rusia, al Inmaculado Corazón de María.
Fue durante una tertulia entre ambos, Hnilica y Wojtyla. La idea surgió de Karol pero su amigo Pavel no solo aceptó la sugerencia sino que se mostró entusiasmado, al grito de "la mejor defensa es un buen ataque".
Claro que en ese momento, ya en periodo de autos, Pavel perfecto conocedor de la lengua rusa se las había argenciado para hacerse invitar a la sede del comunismo mundial por el antiguo coordinador de los servicios de inteligencia soviéticos en Praga, Mijail Antónovic Músorgski.
Músorgski se quedo muy sorprendido cuando supo que su antiguo perseguidor pretendía verle. A fin de cuentas, aún era un renegado oficialmente refugiado en el Vaticano y aún podía ser detenido en el país de los Soviets. Mijail Antónovic continuaba en inteligencia exterior, adscrito al KGB, sólo que ahora en Moscú y allí aún se discutía la conveniencia de intentar un nuevo proyecto de eliminación física del Papa polaco, al que no pocos dirigentes del PCUS consideraban un verdadero peligro. No sólo para el socialismo polaco, sino incluso para mismísima Unión Soviética. Y al coronel Mijail no se le ocultaba que monseñor Hnilica y el odiado Karol Wojtyla eran grandes amigos.
En cualquier caso, Pavel había dejado claro que llevaba un mensaje del jefe de estado vaticano para los dirigentes del PCUS. Un mensaje oral. Y el coronel Músorgski sabía que, en el juego vital de comer o ser comido, de ganar o perder, el único que conocía, hay que saber escuchar los mensajes del enemigo. Estaba claro que había que recibir al enemigo.
La cita era a las 11, pero el checo se presentó en el ala sur del Kremlin dos horas antes, vestido de paisano. Llevaba un maletín de mano, cuyo interior fue convenientemente registrado por la antipática seguridad allí dispuesta. El jefe del retén no salía de su asombro. Sabía de la condición clerical de quien tenía ante sí, por lo que no le extrañó encontrarse un par de libros religiosos con imágenes piadosas. Hasta ahí todo normal. Lo que no podía sospechar el jefe de seguridad es que los popes del Vaticano fueran tan cochinos, pues entre los libros encontró un trozo de pan y un frasco con un líquido de apariencia irreconocible.
-¿Qué, de picnic por Moscú?
Monseñor no respondió. Sólo sonrió. No tenía ganas de conversar, aunque hablaba perfectamente el ruso.
Superados los trámites, Pavel fue guiado por un interminable número de estancias hacia una sala de espera. Como estaba previsto, su anfitrión no había llegado. Una secretaria uniformada, que parecía miembro de la guardia pretoriana y a la que no parecía agradar aquella visita. La pretoriana le comunicó que debía esperara allí hasta que el coronel Músorgski llegara. Justo lo que pretendía.
En su país ya había aprendido el gusto de los soviéticos por las cámaras ocultas, así que estaba decidido a hacer poco y actuar mucho. O a hacer actuando. Y había que empezar ya.
En primer lugar, se colocó la bufanda sobre los hombros. Si estaba siendo vigilado todos pensarían que la visita sentía frío. Luego se incorporó y comenzó a pasear por la habitación como si contemplara los cuadros que colgaban e las paredes. A continuación se sentó, abrió el maletín en ángulo recto y comenzó a leer uno de los libros. La cosa no parecía preocupante.
Manejaba el libro con rapidez. En un momento dado, se llevó la mano derecha a la frente, luego se atusó la boca y finalmente se rascó el estómago. Sin duda, un ataque de acidez.
En ese momento volvió a aparecer la pretoriana. No le dirigió la palabra: entró por una puerta y salió por la de enfrente sin dirigirle la palabra.
Otra vez en solitario. Dejó pasar un par de minutos y luego se aventuró con lo más difícil. Introdujo el primer libro en la maletín y extrajo lo que no era sino un cuadernillo impreso. Mantuvo el trozo de pan y el frasquito con líquido dentro del cartapacio. No estaba dispuesto a que el nerviosismo propio del momento le hiciera perder la concentración que tanto necesitaba.
Cuando llegó el momento, tomó el pedazo de pan y pronunció las mismas palabras que todos los días como si fuera la primera vez:
-Este es mi cuerpo.
Entonces el picaporte de la puerta giró. Fiado de su instinto, que no de su corazón, Pavel introdujo el trozo de pan en el cartapacio que hacía las veces de altar. Y había que continuar, sabedor de que, a partir de aquel momento, cualquier interrupción exigiría la ingesta inmediata del pan y el vino:
-Este es el cáliz de mi sangre., sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados.
Debió ser uno de los momentos más duros de su vida, por el temor a ser descubierto y por el terror al comprobar lo cobarde que era. Él, un perseguido que se había jugado la vida huyendo a pie por las montañas de Chequia, salvando, además, a una madre exhausta y a sus dos pequeños, sentía ahora miedo escénico de ser descubierto mientras oficiaba la Eucaristía en el mismísimo Kremlin. Reconoció su culpa y, lógicamente, se tranquilizó.
Llegó el momento de la comunión, si había cámaras hasta el comunista más ignorante en liturgia sospecharía que en aquella sala de espera ocurría algo extraño.
Pero nada ocurrió. Es más, Pavel realizó una de las acciones de gracias más prolongadas y serenas de toda su vida como sacerdote. Con la satisfacción del deber cumplido, como el capitán de un comando que ha logrado destruir el objetivo marcado y ahora se prepara para el regreso a casa.
Mijail Antonovic fue advertido de que su viejo enemigo, aquel obispo puñetero que tantos quebraderos de cabeza le había provocado cuando estaba destinado en Praga, y que finalmente se le había escapado había llegado con casi dos horas de antelación a la cita. Aquellos malditos curas no acudían con tanto adelanto a una reunión porque sí y el comandante Mijail se moría de curiosidad.
El encuentro entre ambos personajes fue cordial, es decir, frío y cortante pero muy educado. Ninguno de los dos quería rememorar el pasado. El coronel Mijail sólo advirtió:
-Ha cambiado usted muy poco monseñor.
-Usted, sin embargo, no ha cambiado nada. Coronel
-¿Cuál es el mensaje de Su Santidad? ¿Y por qué transmitírmelo a mí?
-Es muy sencillo. El Mensaje no es más que el anuncio acerca del próximo fin del comunismo.
-Padre, ¿a horas tan tempranas ya se ha empapado usted en vodka?
-El Santo Padre se prepara para consagrar a Rusia al Inmaculado Corazón de María, tal y como Nuestra Señora de Fátima ordenó.
Mijail Antónovic Músorgski miró a su interlocutor. Sabía que no trataba con ningún simplón pero no podía comprender a qué venía aquello. Iba a ensayar una respuesta cuando sonó el teléfono. Y un buen comunista jamás rechaza el auricular que le reclama. Podría ser información.
Y lo era, El coronel se mantuvo apenas un minuto al teléfono y pronto comprendió:
-Monseñor Hnilica: ¿sería tan amable de abrir su maleta?
-No encontrará ni una miga de pan –tenga en cuenta que era pan fermentado, y ni una gota de vino.
-¡No puede ser! –exhaló Mijail Antónovich
-¿Por qué no? –respondió el sacerdote-. Usted nos conoce y conoce nuestras armas. Simplemente he utilizado la más poderosa de todas en su mismísimo cuartel general. Ya era hora de que se dijera misa en el Kremlin.
-Maldito loco. ¿Qué pretendía conseguir con semejante bufonada? ¿Acaso cree que por colgar su tenderete en el Kremlin iba a derrocar al régimen soviético, el más poderoso del mundo? ¿Acaso cree que su anticuada superstición puede derrotar al Ejército Rojo?
-Y ustedes –replicó monseñor Hnilika, ¿Por qué oficiaron una misa negra en el Vaticano? Y ya puestos, ¿por qué enviaron un asesino profesional a terminar con la vida de mi amigo Karol?
-Puedo detenerle.
-Sí, puede hacerlo. Nunca ha necesitado una excusa para ello. Pero, ¿cree que merece la pena? No se preocupe. Esto no saldrá a la luz. Nosotros nos conformamos con que actúe la Gracia. Y la Gracia, querido coronel, está a punto de actuar.
Eulogio López
eulogio@hispanidad.com