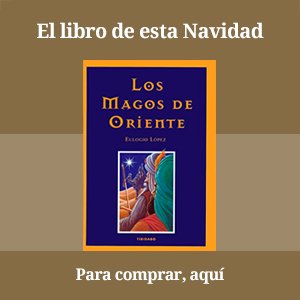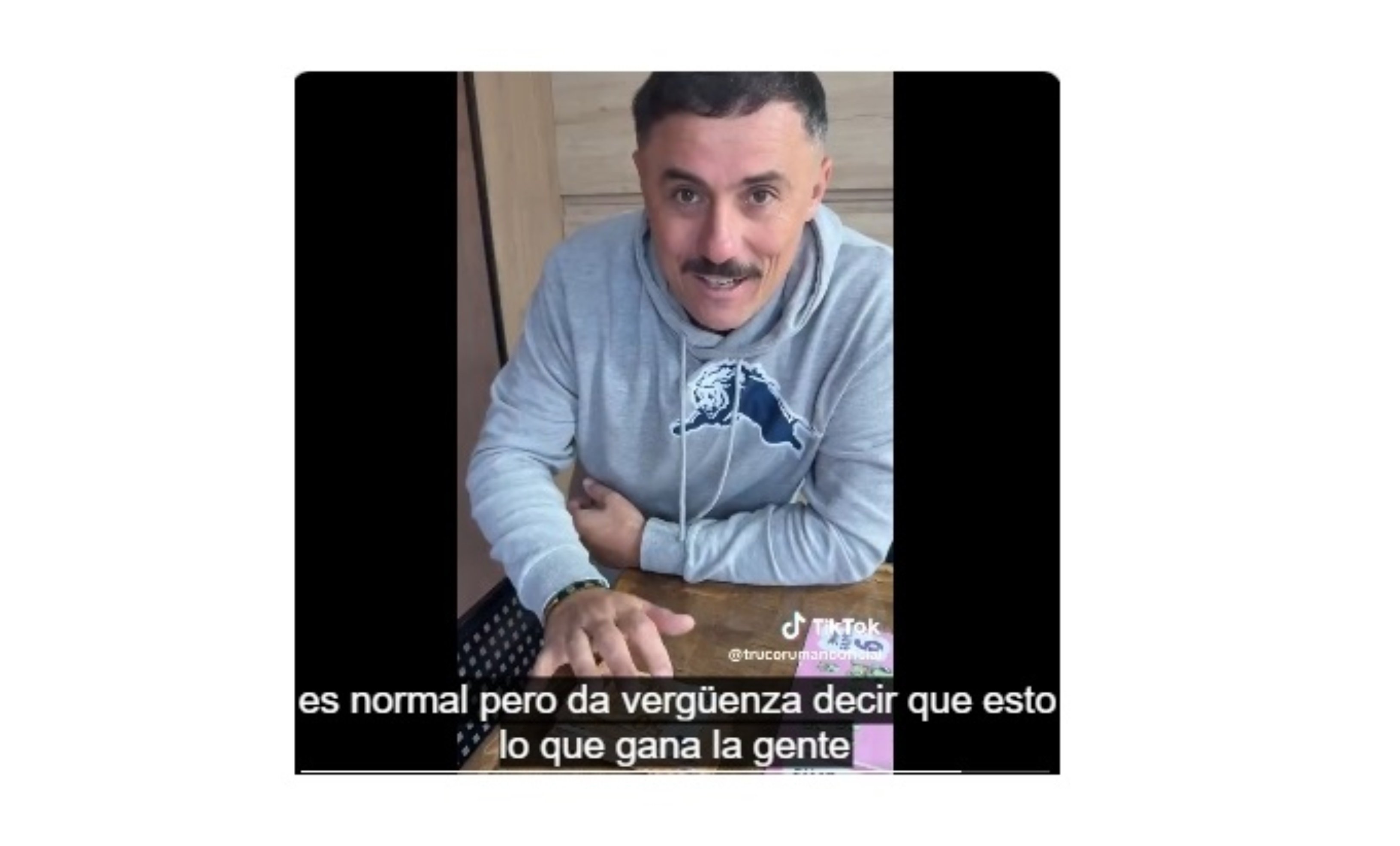No me pregunten por qué, oiga, que yo no soy Chesterton. Digo, simplemente, que el tópico siempre concluye que el prejuicio se cura con información cuando lo cierto es que sólo se cura con rectitud de intención, que no es exactamente lo mismo. Es decir, se cura con un kilo de corazón y un gramo de ecuanimidad.
No conocía yo este vídeo de San Josemaría Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, que falleciera un 26 de junio de 1975. Aunque conocí el Opus Dei muy joven, a los 11 años de edad, e incluso llegué a 'pitar' -hacerse de la Obra-, lo cierto es que sólo duré año y cuarto -es como mi vocación política, que duró 35 días y que, por mor de la injusticia del mundo, no ha pasado al Guinness-. Aquello -lo de ser numerario de la Obra, no lo de la política- resultaba muy duro para mí pero mucho más duro para quienes me rodeaban, así que me rogaron encarecidamente que abandonara el barco que con grumetes como servidor a bordo amenazaba naufragio inminente, pero lo cierto es que mi formación en la fe cristiana -y es mi gran tesoro- se la debo al Opus Dei, por lo que le estoy más que agradecido a San Josemaría.
Se lo debo a él y, entre otros, a miembros de la Obra que se le parecían mucho. Por ejemplo a Manolo Prieto, un personaje que nunca se llamó Manuel. Acaba de fallecer, otro 26 de junio, sólo que de 2011, un cuarto de siglo después. Y no en Roma, sino en Oviedo.
Siendo yo un jovencito, San Josemaría me caía gordo. Percibía en él aquella mala uva tan propia de los grandes santos. Vamos, que me recordaba la vieja historia del sacerdote que entra en la iglesia y se encuentra a una niña pequeña ante el Sagrario. Emocionado, el presbítero le pregunta: "Hola, hija: ¿estás rezando? ¿Qué le pides a Jesús?". A lo que la pequeña respondió: "Le pido dos cosas: que los malos se vuelvan buenos y que los buenos se vuelvan simpáticos".
Cuando conocí el Opus Dei pude dudar de San Josemaría, pero no de su doctrina porque en los centros de las obras te sentías a gusto. Me ocurría algo parecido con Manolo Prieto, otro aprendiz de santo: te podía caer gordo porque cuando se empeñaba en algo era cosa de sudar frío, pero, al mismo tiempo, percibías un corazón muy grande detrás de aquella resolución granítica y de aquella puñetera manía de no estar nunca satisfecho con lo conseguido. El maestro Josemaría y su discípulo Manolo se parecían en esto como en dos gotas de agua: ambos se preocupaban más por quienes les rodeaban que por ellos mismos y eran mucho más duros con ellos mismos que con los que les rodeaban.
Tantos años después, el tiempo, que por sí sólo no engrandece la virtud pero templa la vehemencia, me ha llevado a calibrar a San Josemaría como lo que era: un santo, es decir, un instrumento de Dios, que no estaba puesto para quedar bien sino para quedar fatal y que brillara la labor del Padre Eterno. Como Manolo Prieto. La caridad de ambos estaba forjada en acero, porque sólo los tontainas podemos pensar que el Cristianismo es doctrina fácil, ascética para blandos y modales para cursis. Hay que tener muchas agallas para ser santo y mucha fortaleza para ser dulce. Ambos demostraban que el Opus... era Dei.
Guardo gratitud eterna a ambos, y es en la eternidad donde espero pagar mi deuda.
Eulogio López
eulogio@hispanidad.com