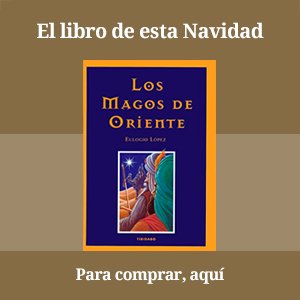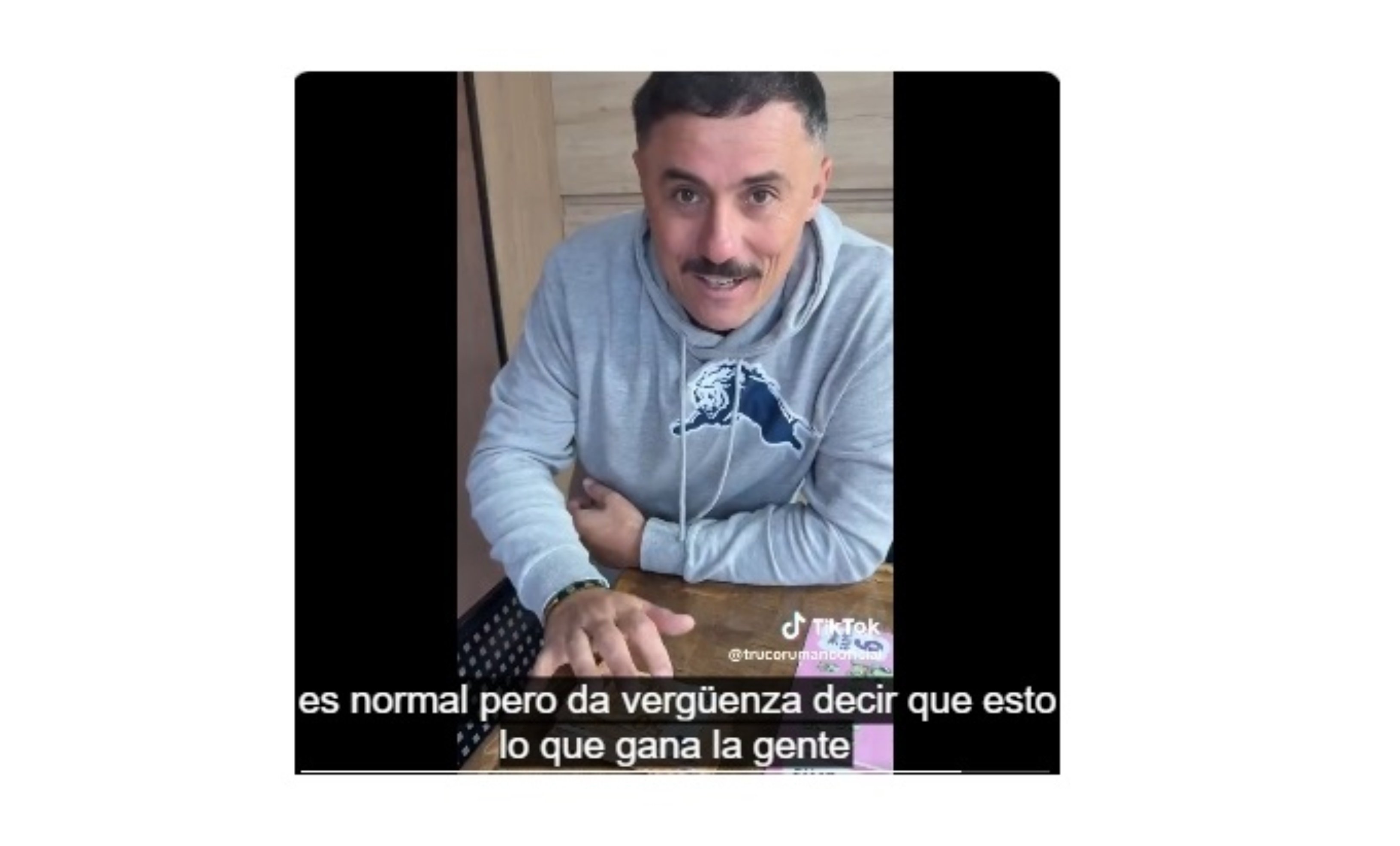(Juan 2, 13-22; Mateo 21, 12-16; Lucas 19, 45-47)
Antonio Benítez Bravo, delegado arzobispal, contemplaba al grupo de turistas perfectamente uniformados: pantalón corto ellos, tirantes ellas, camisetas pegadas ellos y sandalias en los pies sin distinción de sexo, algunas con aroma incluido. Turistas que deambulaban con cara de pasmo delante del sagrario.Don Antonio era hombre ya entrado en años pero aún conservaba algo de inocencia. Se preguntaba por qué los turistas miran indefectiblemente hacia arriba al entrar en un templo cuando, en tantas ocasiones, los mejores tesoros artísticos se encuentran a la altura de sus ojos. A lo mejor era porque vestidos a lo turista, si miraban a la altura de los ojos corrían el riesgo de contemplarse a sí mismos.
Al tiempo dos encargados de seguridad vigilaban a los visitantes con celo, casi con ferocidad con el objetivo, se supone, de que nadie tocara lo que no debía tocar. Los 'seguratas' tampoco tenían mucha idea de la historia de lo que custodiaban, pero habían recibido órdenes del tipo "Se rompe", esto es, "no tocar".
Naturalmente, nadie miraba al Señor del lugar y menos que nadie los dos uniformados. El Santísimo no era un objeto de valor: no se rompía.
Las religiosas que habían vivido y rezado entre aquellas marmóreas paredes tenían derecho de uso pero la propiedad correspondía a la Dirección General del Patrimonio del Estado, el único capaz de mantener económicamente aquel monasterio-museo.
El culto religioso de aquel monasterio religioso se había reducido a la misa conventual, abierta al público, que se celebraba a las 8 de la mañana. Terminada la eucaristía, a partir de las 9 horas y hasta el cierre, comenzaba el horario turístico. Entonces eran los funcionarios los que mandaban y los turistas quienes pagaban su correspondiente entrada. Sigamos que la Casa del Padre no se había convertido en cueva de ladrones pero sí en museo y mercado. Y si algo fastidiaba al delegado enviado por el Obispo para elaborar un informe sobre la situación era que las iglesias se convirtieran en museos. Quizás porque los museos son establecimientos respetables mientras sean museos y los lugares de culto más respetables aún… mientras se dediquen al culto.
Había ido allí poco menos que como espía, pues la abadesa, Sor María de la Cruz, se había quejado al Obispado de que la presencia de los responsables de seguridad y el ajetreo de los turistas no resultaba especialmente respetuosa con el Santísimo. Como buenos profesionales, aquellos hombres sospechaban de todos, incluidos los leales que sólo acudían a rezar. Ya se sabe: detrás de un beato puede encontrarse un terrorista.
Pero lo cierto es que el arzobispo había dado orden de que se celebrara el santo sacrificio en cuantos más templos mejor y cuantas más veces mejor. Sin embargo, la abadesa hubiera preferido que la basílica de su desamortizado monasterio fuera desconsagrada y su comunidad utilizara la más modesta y poco artística capilla interior para cantar las alabanzas del Señor sin el parloteo de los turistas y sin la vigilancia de hombres armados con porras: "Ya sabe usted, ilustrísima –había comunicado la abadesa en su escrito al Obispo-, que las porras nunca han sido un buen argumento apostólico".
Pero su Ilustrísima no estaba muy convencido. Por el contrario, estaba convencido de que si la cristiandad medieval y moderna había decidido ofrecer a Dios la obra de los mejores artistas, esas imágenes, esculturas, tapices y retablos debían seguir cumpliendo con aquello para lo que habían sido creadas: para rezar. Con turistas curiosos o sin ellos. Además, la belleza nunca ha sido mal camino para llegar al Creador.
Así que don Antonio Benítez escuchó a la abadesa y visitó la basílica del monasterio dos veces: en día laborable y en domingo. Comprobó que mientras se celebraba la Eucaristía se prohibían las visitas guiadas pero no se impedía la entrada a los curioso. A fin de cuentas, hablamos de una propiedad del Estado, asolada por el déficit público, y donde la taquillera funcionaria aprovechaba la misa para cerrar la garita e irse a tomar el café. Así que los curiosos listillos aprovechaban el momento de la misa para colarse sin pagar entrada y, al tiempo, convertir la eucaristía en un espectáculo.
¿Quién tenía razón? ¿La partidaria de la Iglesia pobre, la abadesa, que a gusto renunciaría a la magnificencia de la basílica para adorar a Dios en la capilla interior o el obispo, quien quería ofrecerle a Dios sacramentado lo mejor, el mejor arte? O dicho de otra forma: ¿cómo impedir que aquel templo construido para adorar al Creador se convirtiera en un museo y, sobre todo cómo evitar las irreverencias al Santísimo allí presente? Y ya de paso: ¿Cómo conseguir que el arte sirviera para aquello para lo que fue creado?
El canónigo Benítez pensó que los cuadros, esculturas, incluso el retablo del altar mayor, podían trasladarse a un museo. A fin de cuentas, El Prado, por los motivos exhibidos en sus galerías, bien podía tomarse por un templo y la belleza también podía llevar a Dios a mucha gente, incluso en una pinacoteca.
Pero no se podía mover el edificio: aquel inmueble desamortizado, es decir, robado por el progresismo decimonónico a la Iglesia, no se podía trasladar en un camión de mudanzas.
La decisión era difícil. Y el hecho de que el Obispo le hubiese pedido un informe significaba que quería contar con más opiniones. Y el enviado oscilaba entre dos proposiciones. Por un lado, aquella de "el celo de tu casa me consume". Si Cristo había arrojado a los mercaderes del templo para hacer de su casa, casa de oración la postura de la abadesa parecía la más lógica: desconsagrar la basílica y dejar de oficiar en ella. Eso sí, el culto sería entonces interno, reservado exclusivamente a la comunidad. Los fieles serán desterrados y loa oradores laicos deberían buscarse otro sagrario.
Por otro lado, aquello significaba una especie de huída. Tenía algo de Iglesia de catacumba. Peor, porque, en la España del siglo XXI, el anticlericalismo no es sincero. La persecución, aunque cada vez más, no era violenta, se imponía por la fuerza de lo políticamente correcto. Y contra lo políticamente correcto se lucha en la calle. Es más, don Antonio era de los cristianos convencidos de que el católico debe ser hoy un pun to exhibicionista. Además, nuestros ancestros habían creado aquel lugar para orar, no para mirar. ¿Y acaso no se trataba de hablar de Dios a tiempo y a destiempo, de no callar ni debajo del agua, en resumen, de ahogar el mal en abundancia de bien?
Y entones lo tuvo claro. La conclusión ulterior de su informe fue terminante: había que pactar con el Estado, el propietario de la 'empresa' un mayor horario destinado al culto. La basílica no necesitaba menos, sino más eucaristías, más confesores y más adoración eucarística.
No podía ser iglesia y museo al mismo tiempo pero sí templo y museo en horas alternas. Y cuando llegaran los turistas, el Santísimo sería retirado al oratorio interior. A fin de cuentas era el Santísimo, no los cuadros píos, lo que convertía en sagrado el recinto, sino la presencia corpórea de Dios. Es la ventaja de un negocio turístico bien programado: las horas de visita ya estaban limitadas según los intereses de las agencias turísticas. Y los fieles suelen levantarse más temprano que los turistas.
Iglesia y museo por horas. Dos realidades complementarias pero no mezcladas, juntas pero no revueltas.
Eulogio López
eulogio@hispanidad.com