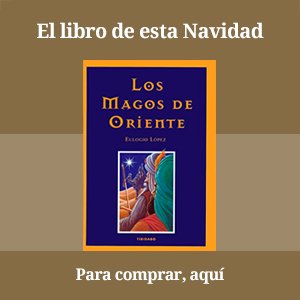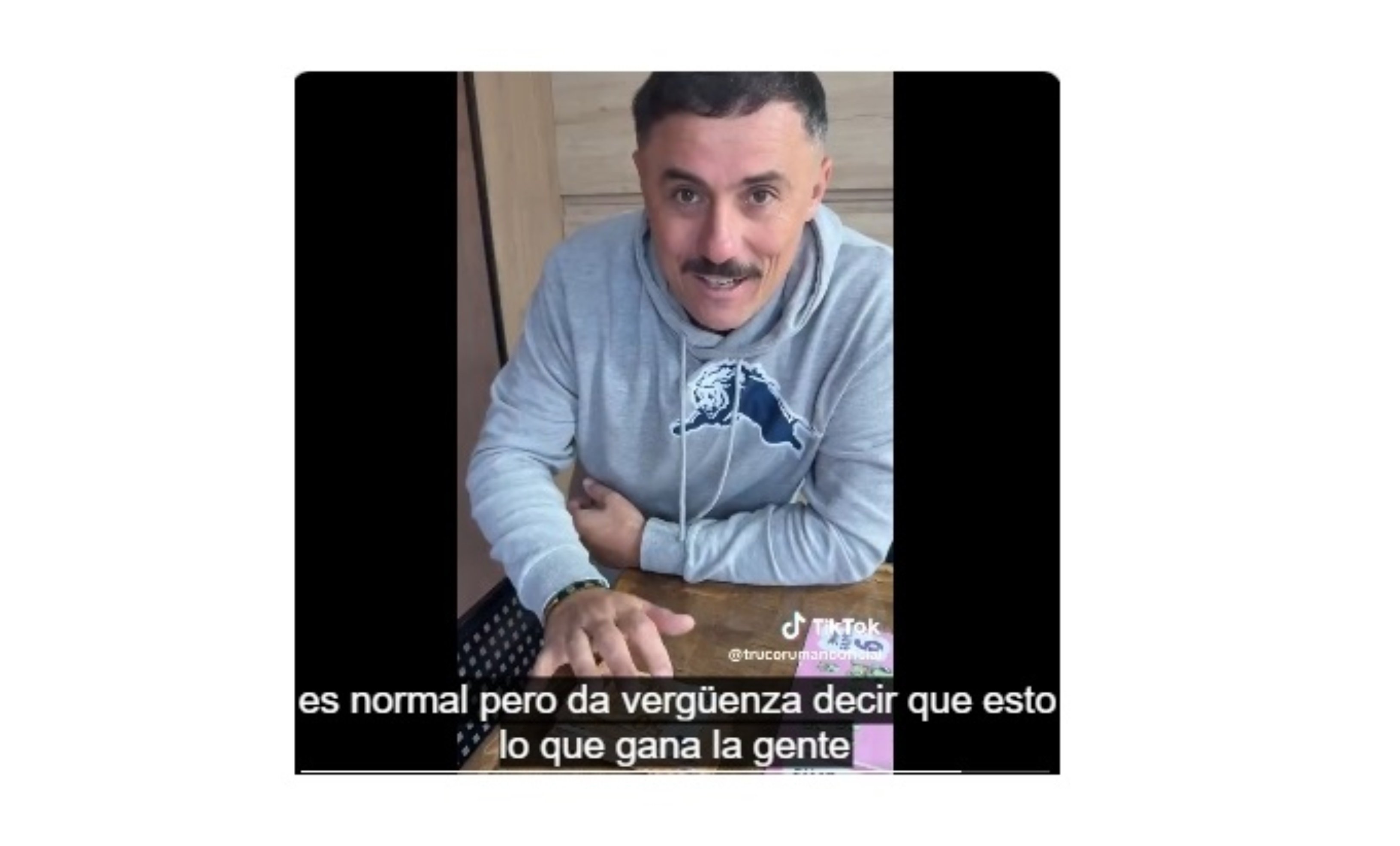Sin categoría
El Rey Arturo, una película plagada de mentiras para desprestigiar el Cristianismo
01/09/04 07:23