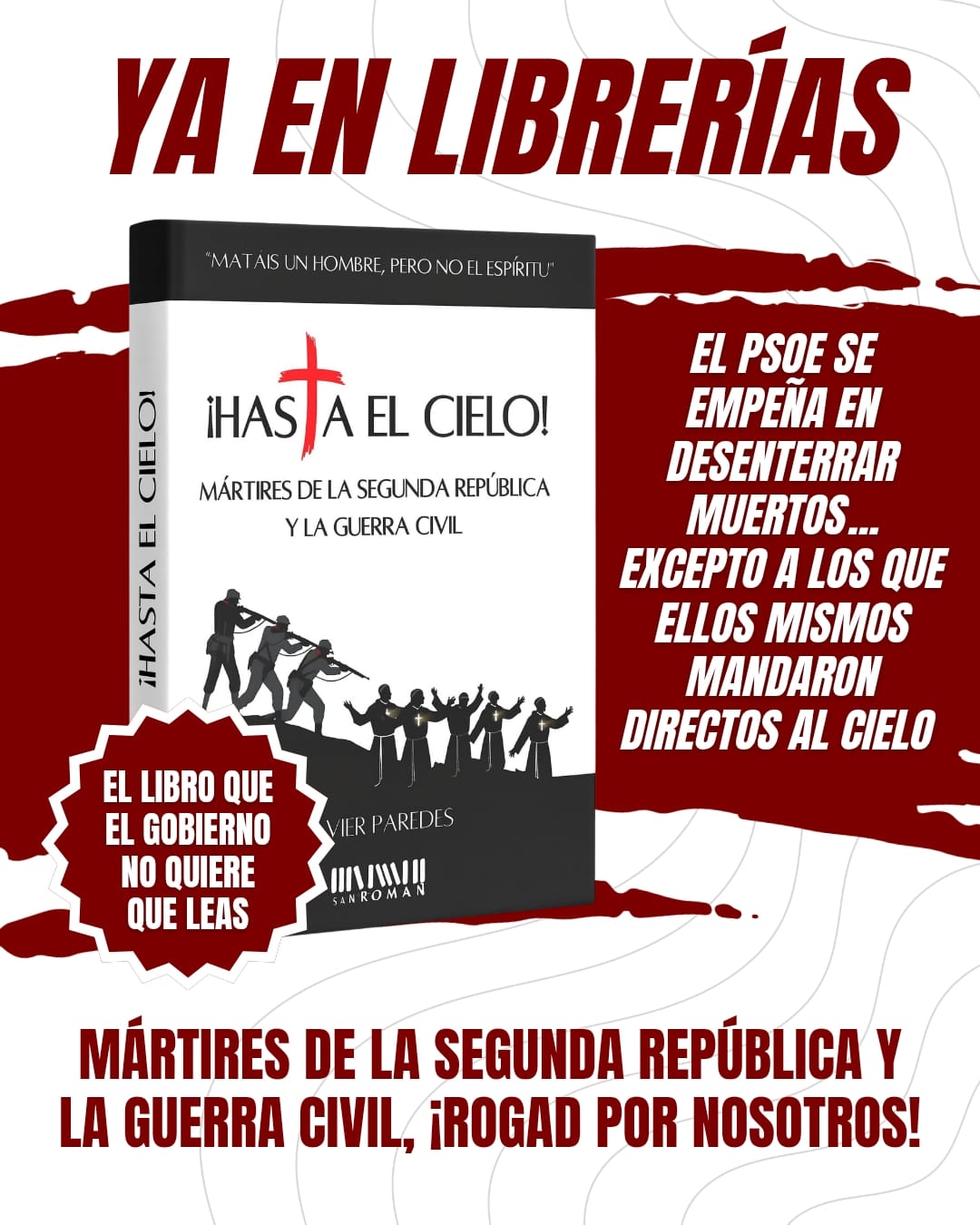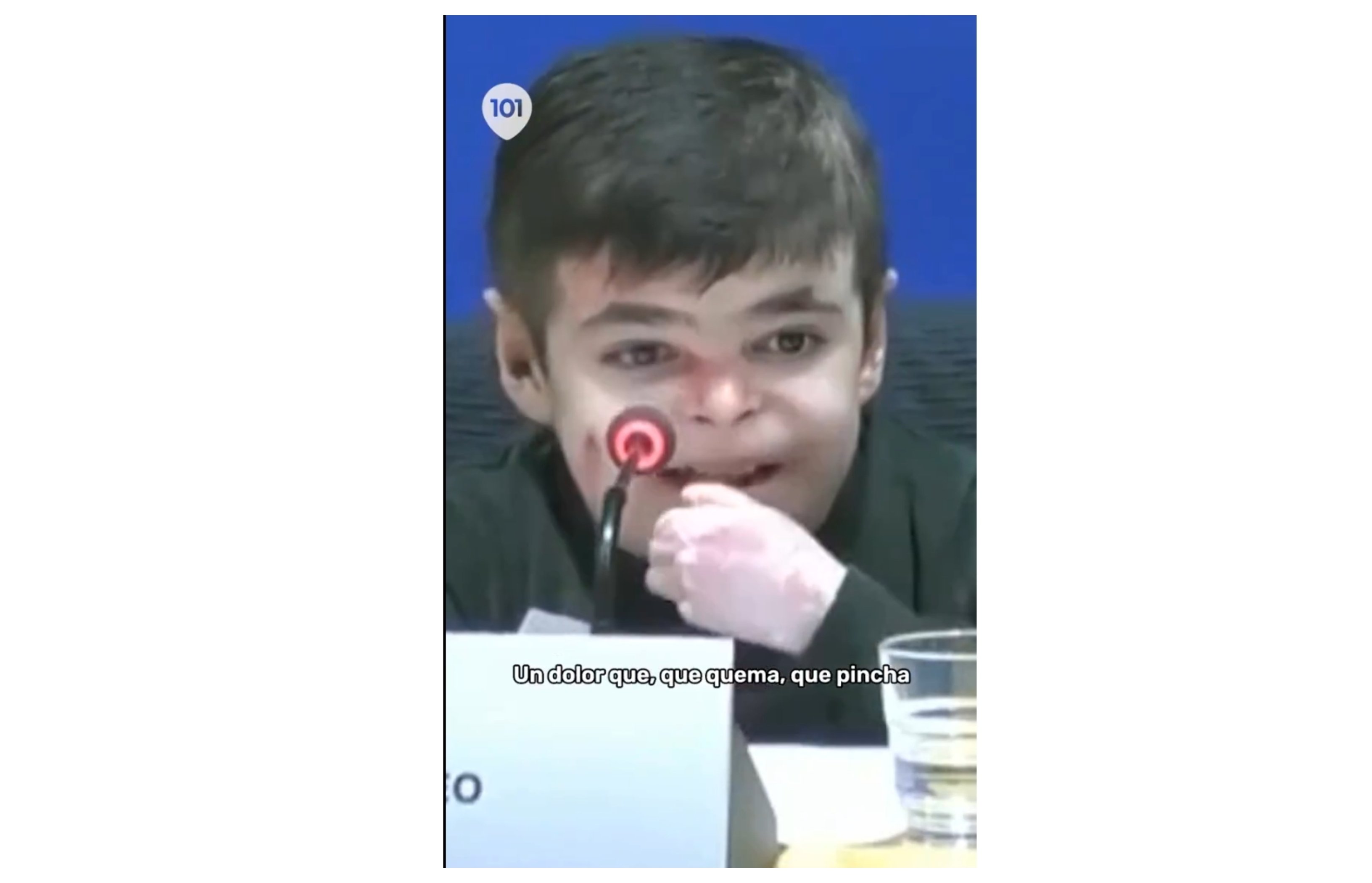Una de las transformaciones más inquietantes de nuestra vida pública contemporánea es la incapacidad creciente para sostener debates serenos cuando las ideas se contraponen. No es un fenómeno aislado ni espontáneo: responde a dos patrones que, aunque diferentes, operan conjuntamente. El primero es la sustitución del argumento por el eslogan; el segundo, más grave, es la deshumanización del adversario. Mientras que la falta de argumentos se puede atribuirse a la incultura o a la superficialidad intelectual, la deshumanización es una actitud cultivada deliberadamente y, por ello, mucho más peligrosa para la convivencia.
Los gobiernos y movimientos progresistas —hoy impregnados del globalismo ideológico que aspira a uniformar la cultura y las conciencias— han perfeccionado este mecanismo. Saben que sus postulados no descansan sobre verdades universales, sino sobre relatos interesados. Relatos que, como advirtió Ortega y Gasset con su concepto del hombre-masa, se diseñan para ser consumidos sin espíritu crítico. Para neutralizar cualquier disidencia, basta con etiquetar al discrepante llamándole fascista, ultra o facha, de forma que la etiqueta termina por sustituir al pensamiento, porque cuando la palabra tiene función de deshumanizar, ya no es necesaria la discusión.
Este proceso tiene varias décadas. Desde los años ochenta y noventa, al conservadurismo lo han sometido a un descrédito sistemático, fabricado desde las coordenadas culturales progresistas que dominan la educación, los medios y el entretenimiento. La operación consiste en asociarlo con el pasado en blanco y negro, como ellos dicen, sin ideas políticas discutibles. Así, sin necesidad de argumentar, el discrepante queda reducido a un ente moralmente inferior. A la nada. Lo mismo sucede hoy con quienes cuestionan otros dogmas de la contemporaneidad: el discurso apocalíptico sobre el clima o la ideología del feminismo radical. Quien discrepa no debate: solo “niega”. Y un negacionista no es un interlocutor, es el enemigo.
A esta dinámica se suma un fenómeno curioso. Los “viejos rojos”, caricatura ya más nostálgica que real, han sido sustituidos por una progresía dulce, acomodada, que convierte sus propios estilos de vida en norma universal. Creen representar la libertad, la tolerancia y la modernidad. Pero esa supuesta libertad no es más que la imposición de un modo de vida particular, con la agravante de que proclaman tolerancia mientras ejercen la más estricta intolerancia con quienes no comparten su visión. De ahí que los movimientos “antifascistas” gocen de una suerte de permiso moral para insultar, destrozar mobiliario urbano e incluso justificar la violencia. El viejo lema de “el mejor facha es el facha muerto” resume su capacidad argumental: si el otro no es “humano”, todo está permitido. Sucede también con ciertos contertulios televisivos, que pueden descalificar a su contrario e incluso cancelar, porque piensan que están en el lado correcto de la historia. Deberíamos preguntarnos quién son hoy los fascistas.
Conviene detenernos y recordar qué fue realmente el fascismo, porque su genealogía desmonta muchos simplismos de quien tan alegremente utiliza el fascismo para deshumanizar o insultar. Mussolini fue socialista antes que fascista: hijo de socialistas, militante destacado y editor de periódicos del partido socialista italiano. De forma que, el fascismo fue un socialismo nacional: abandonó el universalismo marxista para construir un régimen estatalista, donde la esencia ideológica socialista quedó intacta. El Estado lo era todo; el individuo, nada; y quien no participara de la mística colectiva era perseguido. El nazismo, con su propia deriva racial, nació igualmente del mismo caldo de cultivo socialista. Ambos sistemas compartieron un elemento clave: la deshumanización del disidente como paso previo a su eliminación.
Resulta inquietante constatar hasta qué punto ciertas prácticas políticas actuales —aunque sin la violencia física sistemática de aquellos regímenes— reproducen la lógica de la deshumanización. Como advierte el profesor José Luis Orella, la confusión terminológica entre izquierda y derecha, entre progresistas y conservadores, entre antisistema de uno y otro signo, ha roto el mapa conceptual clásico y ha permitido que actores muy distintos compartan métodos parecidos.
La fractura española actual no es solo consecuencia de etiquetas ideológicas. Tampoco puede explicarse por diferencias históricas irreconciliables ni por una supuesta inclinación natural al enfrentamiento. La división es promovida activamente por los propios políticos. España no ha tenido, en décadas, un liderazgo firme —sea presidente del Gobierno, presidente autonómico o incluso desde la Jefatura del Estado— que haya defendido sin complejos la unidad nacional, el valor de nuestra historia y la legítima dignidad de lo que somos. La política se ha centrado en explotar diferencias, muchas de ellas artificiales, porque la polarización rinde beneficios electorales. Cuando faltan ideas, la fragmentación es la moneda con la que se compra el poder.
Lo que vemos hoy en el Gobierno, en sus socios y en buena parte de la oposición, constituye una degradación institucional sin precedentes desde la Transición. El Congreso se ha convertido en un mercadillo estridente, sin debate real político. Y de ese barro institucional surgen estos lodos: ciudadanos odiadores que se enfrentan sin saber por qué y que defienden lo indefendible. Defender al partido socialista porque “siempre he votado al PSOE” o votar a Sánchez únicamente porque “al menos no gobierna la derecha”, es la prueba final del lumpen socia. En definitiva, una decisión política reducida al prejuicio, al miedo y al resentimiento.
Votar desde el odio implica renunciar a la libertad política. Y una sociedad que vota en contra, en lugar de a favor de un proyecto, es una sociedad que ha dejado de pensar en su futuro. España necesita recuperar una cultura del argumento, de la palabra y del reconocimiento mutuo. Sin ella, la deshumanización está servida y mañana será una fractura mucho más profunda.
Historia del fascismo (Sekotia) José Luis Orella. El libro ofrece un análisis esencial del origen, auge y declive del fascismo, movimiento de raíces socialistas y tintes nacionalistas que sedujo a Italia con su estética moderna y su propaganda. Explica cómo Mussolini capitalizó el descontento posbélico, la debilidad política de Giolitti y el fervor juvenil para construir un Estado-partido. También aborda su impacto internacional y la expansión de imitadores en Europa, América y Asia.
Los nuevos fascismos (Almuzara) Alberto González Pascual. Esta obra examina el auge actual de movimientos que deberían alertar a nuestra sociedad. Indaga cómo el mal se origina y se normaliza bajo causas políticas supuestamente justas. Alberto González Pascual analiza las raíces culturales y psicológicas del resentimiento a través del trumpismo, el islamofascismo, el nacionalismo, el racismo y el antisemitismo. Revisa propagandas totalitarias, el impacto de Auschwitz y la influencia familiar en las disposiciones políticas contemporáneas.
Por qué el obrero vota a la derecha (Esfera de los libros) Roberto Vaquero. Este libro analiza la deriva de la izquierda actual, más centrada en ecologismos y feminismos ideologizados que en una clase trabajadora cada vez más desprotegida. Explica por qué amplios sectores sociales se inclinan hoy hacia la derecha radical ante una izquierda vacía y subordinada a intereses corporativos. Vaquero retrata la ruptura pos-68 con el ideal de clase y examina globalización, inmigración y cultura identitaria, advirtiendo del riesgo político que afronta España.