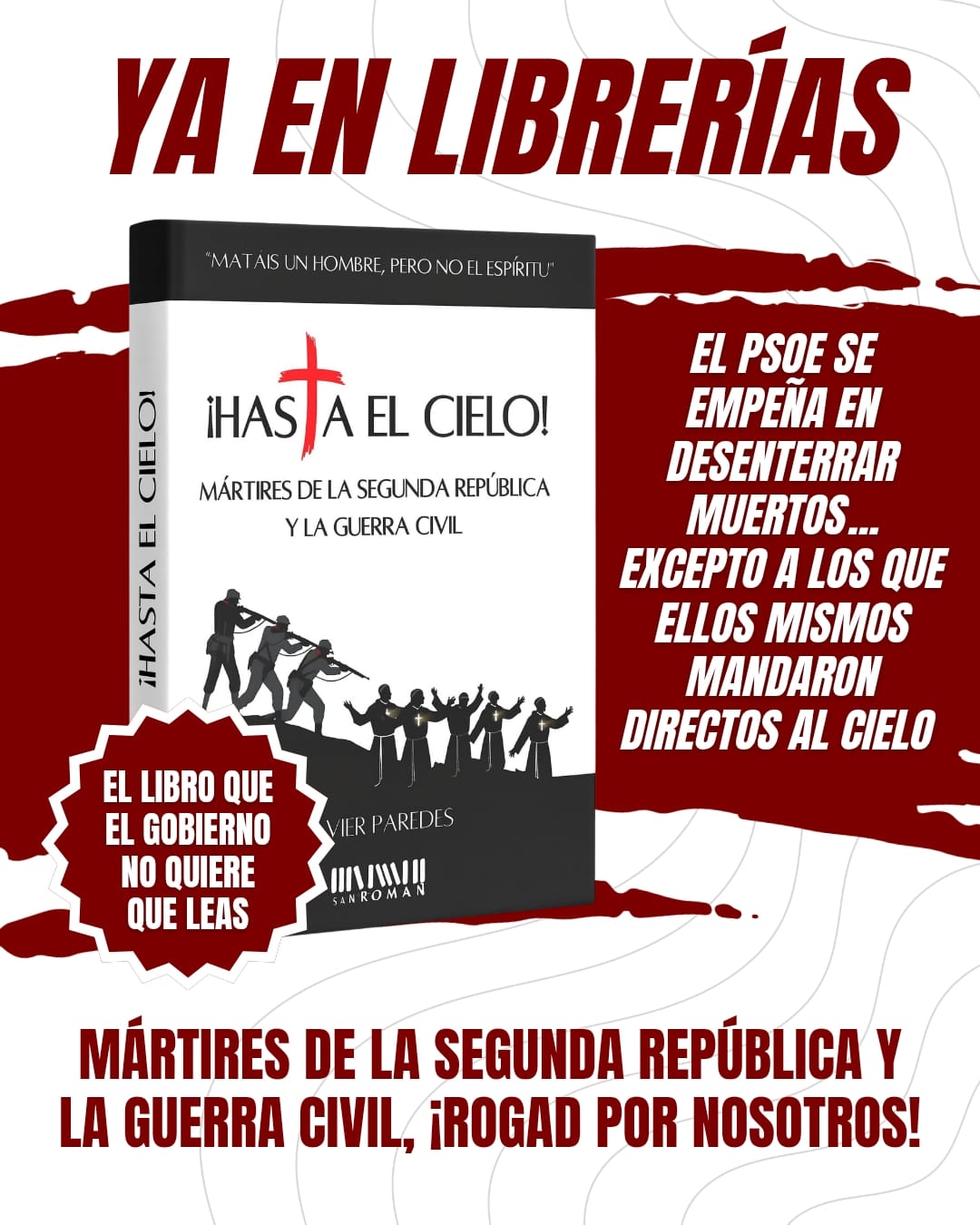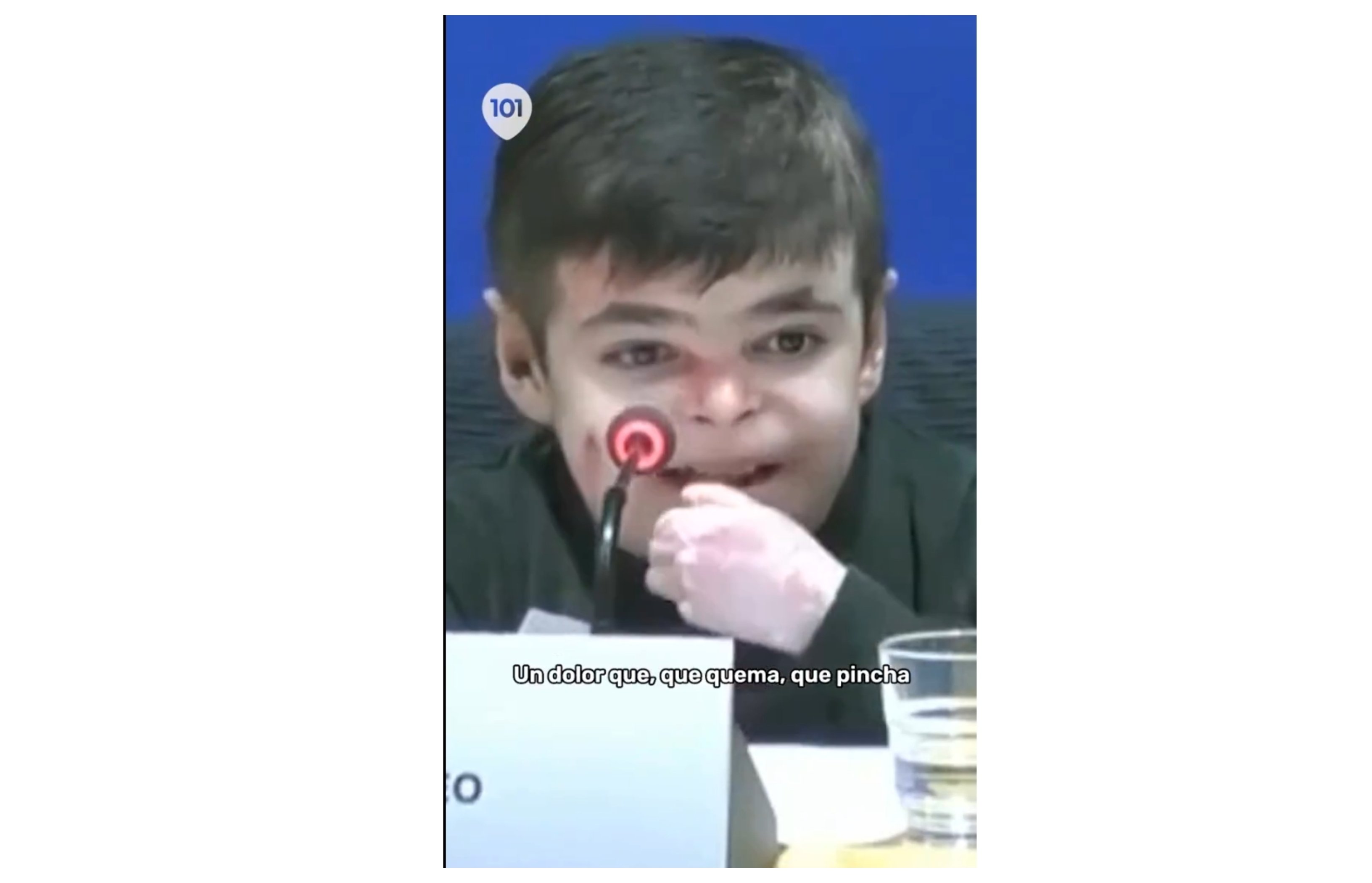Un año más nos acercamos a la eternidad. Y la puerta de entrada sigue siendo la misma: la muerte. Ineludible, certera, definitiva. Podemos afrontarla con resignación atea, con cinismo nihilista, o como un perro, sin esperar nada al otro lado del último suspiro. Pero también podemos mirarla de frente, sin miedo, con esperanza; sabiendo que más allá nos aguarda nuestro Creador… y quizá también esos seres queridos que nos precedieron en el camino. Esta es, en esencia, la mirada cristiana de la muerte: no una tragedia, sino un tránsito. No un final, sino el umbral.
Ahora bien, no se trata de consuelos edulcorados ni de espiritualidad sensiblera. La fe católica no es solo un “Dios es bueno y todo irá bien”. La vida que vivimos, lo que hicimos o dejamos de hacer, cómo amamos y cómo perdonamos, tiene consecuencias eternas. Y ahí radica una de las diferencias más importantes con otras doctrinas: en especial, con la visión protestante de la salvación.
El protestantismo, desde Lutero, cortó las alas a sus fieles. Les dijo que no sabrían nunca si estaban salvados hasta el día de su muerte. Que “solo la fe basta”, proclamó, despreciando las obras como conducto de salvación, como si Cristo hubiese muerto para que nosotros nos limitáramos a asentir con la cabeza. Más tarde, Calvino —más frío, más tirano— lo remató, vino a decir más o menos que “estamos predestinados. Que Dios ya ha decidido por ti. Que si prosperas, si todo te va bien, es señal de que Dios te favorece”. Así nació el mito moderno del éxito, y con él, el germen teológico del capitalismo más salvaje: el fin justifica los medios, la salvación se mide en beneficios, y la gracia se viste de productividad.
Frente a esta visión, los católicos lo tenemos más claro. Sabemos que la fe es imprescindible, pero también que nuestras obras —hechas con amor, con humildad, con esperanza— tienen un peso real y cuentan hasta el final. No para comprar el cielo, sino como expresión del alma que se sabe salvada y quiere corresponder al Amor. Por eso, en nuestra doctrina, la muerte no es un salto al vacío, sino un juicio justo y misericordioso, en el que se nos mide por lo que hemos hecho con los talentos recibidos.
La Iglesia celebra el Día de Todos los Santos (1 de noviembre) y el Día de los Fieles Difuntos (2 de noviembre): no como una tradición cultural nostálgica, sino como un acto de amor y de fe. En esos días se renueva la esperanza, se reza por los muertos, se visita el cementerio
La eternidad no comienza después de la muerte. La eternidad ya ha comenzado. No tiene principio ni fin. Estamos ya en ella. Lo que ocurre es que, tras la muerte, esa eternidad se revela con toda su potencia: ahí, en esa otra orilla, se hacen presentes los novísimos, como los denomina la teología católica: muerte, juicio, infierno o gloria. Y según cómo hayamos vivido —con qué humildad, con qué arrepentimiento, con qué grado de comunión con Dios— nos enfrentaremos al destino eterno.
Por eso la Iglesia celebra el Día de Todos los Santos (1 de noviembre) y el Día de los Fieles Difuntos (2 de noviembre): no como una tradición cultural nostálgica, sino como un acto de amor y de fe. En esos días se renueva la esperanza, se reza por los muertos, se visita el cementerio. Se recuerda que la vida tiene sentido precisamente porque no se agota en esta tierra. San Juan de la Cruz lo dijo de forma inolvidable: «En el atardecer de nuestra vida seremos juzgados por el amor».
Te lo creas o no, estés bautizado o no, seas un fervoroso practicante o un apóstata sin escrúpulos… todos compareceremos ante ese juicio. Y lo más sorprendente es que no será un juez externo el que nos acuse, sino que será nuestra propia alma la que se reconocerá desnuda ante la Verdad. Seremos nuestros propios jueces, quizás más duros y exigentes que cualquier otro. Todo, mientras el universo entero nos contempla.
San Juan Pablo II habló muchas veces de la esperanza cristiana ante la muerte. Decía que la vida eterna es la meta que da sentido a nuestra existencia. Y Benedicto XVI lo resumió con brillantez: «Para el creyente, no es la muerte el fin de todo; es el momento en que somos llamados al encuentro con Dios».
Ese encuentro puede ser glorioso o terrible. Todo depende de si, en el momento en que el Señor te diga: “¿te arrepientes?”, lo haces por amor a Él o simplemente por miedo al infierno. Porque —aunque algunos lo nieguen— el infierno existe. Y el purgatorio también. Y el cielo, por supuesto. Todo depende de cómo hayamos vivido, de cómo nos hayamos dejado amar, y de cómo hayamos amado a los demás.
Te lo creas o no, estés bautizado o no, seas un fervoroso practicante o un apóstata sin escrúpulos… todos compareceremos ante ese juicio. Y lo más sorprendente es que no será un juez externo el que nos acuse, sino que será nuestra propia alma la que se reconocerá desnuda ante la Verdad
Una de las obras de misericordia más olvidadas es enterrar a los muertos. Hoy, en tiempos de cremación exprés y entierros sin duelo, parece que eso solo es un trámite sanitario. Pero no es así. Enterrar a nuestros muertos no solo es dar reposo a sus cuerpos, sino rezar por sus almas, visitarlos, recordarlos.
Por eso te digo: reza por tus muertos. Visítalos. No los abandones al olvido. Y hazlo con la certeza de que un día serás tú quien necesite una oración, una misa, un gesto de misericordia que te abra las puertas del cielo. Porque si olvidamos a nuestros difuntos, también nos estaremos olvidando de lo que somos: criaturas hechas para la eternidad, no para la desesperanza. Hay muchas almas olvidadas que solo necesitan una oración —una sola— para salir del purgatorio. Puede que nadie se acuerde de ellas. Por eso te digo también que no te olvides de las benditas almas del purgatorio, porque son buenas pagadoras, y ellas no se olvidarán de ti.
Aprovecha estos días de noviembre para mirar al cielo sin miedo y para mirar dentro de ti con verdad. La muerte no es el final. El infierno no es una leyenda. Y el cielo no es una utopía: es una promesa. Una promesa que Dios quiere cumplir contigo… solo si tú quieres.
El purgatorio (Sekotia), de José Antonio Fortea. El autor ofrece un estudio profundo y sistemático del purgatorio, abordando su historia, naturaleza y sentido teológico. A través de cuatro secciones, analiza su evolución doctrinal, el papel del libre albedrío, la geografía espiritual y el sufrimiento purificador de las almas. Culmina con reflexiones sobre el tiempo de expiación y la esperanza en la resurrección, mostrando el purgatorio como camino de amor y sanación hacia Dios.
Las leyes del infierno (Sekotia), de José Antonio Fortea. ¿Cómo se relaciona Dios con el infierno? El autor ofrece una honda reflexión teológica sobre el infierno y la condenación eterna, despojándolos de visiones simplistas. Analiza su estructura social, sus leyes internas y su sentido dentro del amor y la justicia divinos. Desde la Trinidad hasta el misterio del mal, el autor revela cómo el infierno forma parte del designio de Dios. Una obra audaz que une rigor intelectual y contemplación del misterio de la misericordia eterna.
Ensayo sobre la muerte (Encuentro), de Roberto Esteban Duque. ¿Es la muerte el límite de toda aspiración humana o la puerta que revela lo eterno del amor? El autor, en diálogo con grandes pensadores y literatos, examina este misterio esencial de la existencia. Frente a la cultura de la muerte y la banalización de la vida, propone la visión cristiana: un amor gratuito y crucificado, más fuerte que la muerte misma, donde resplandece la auténtica victoria de la vida.