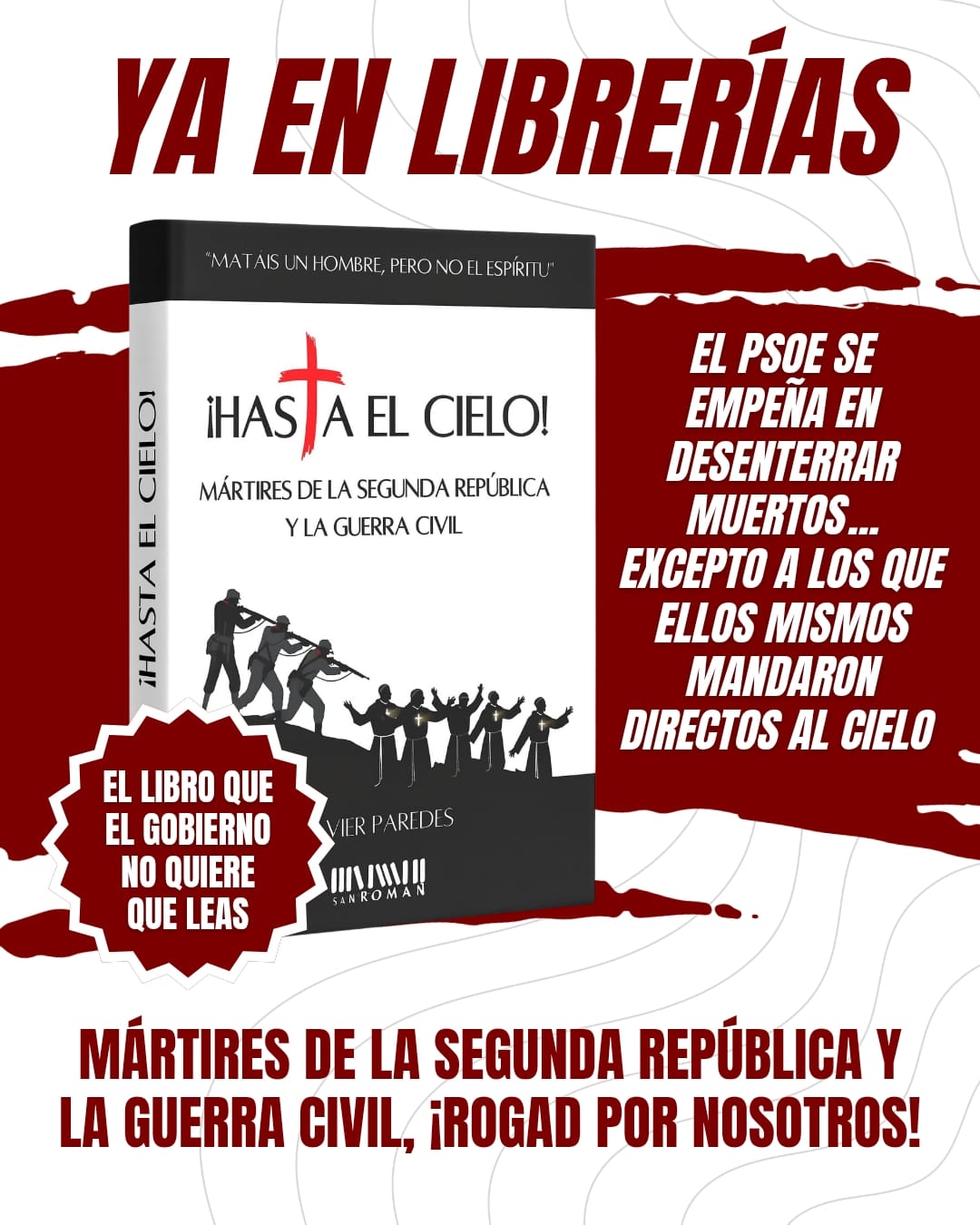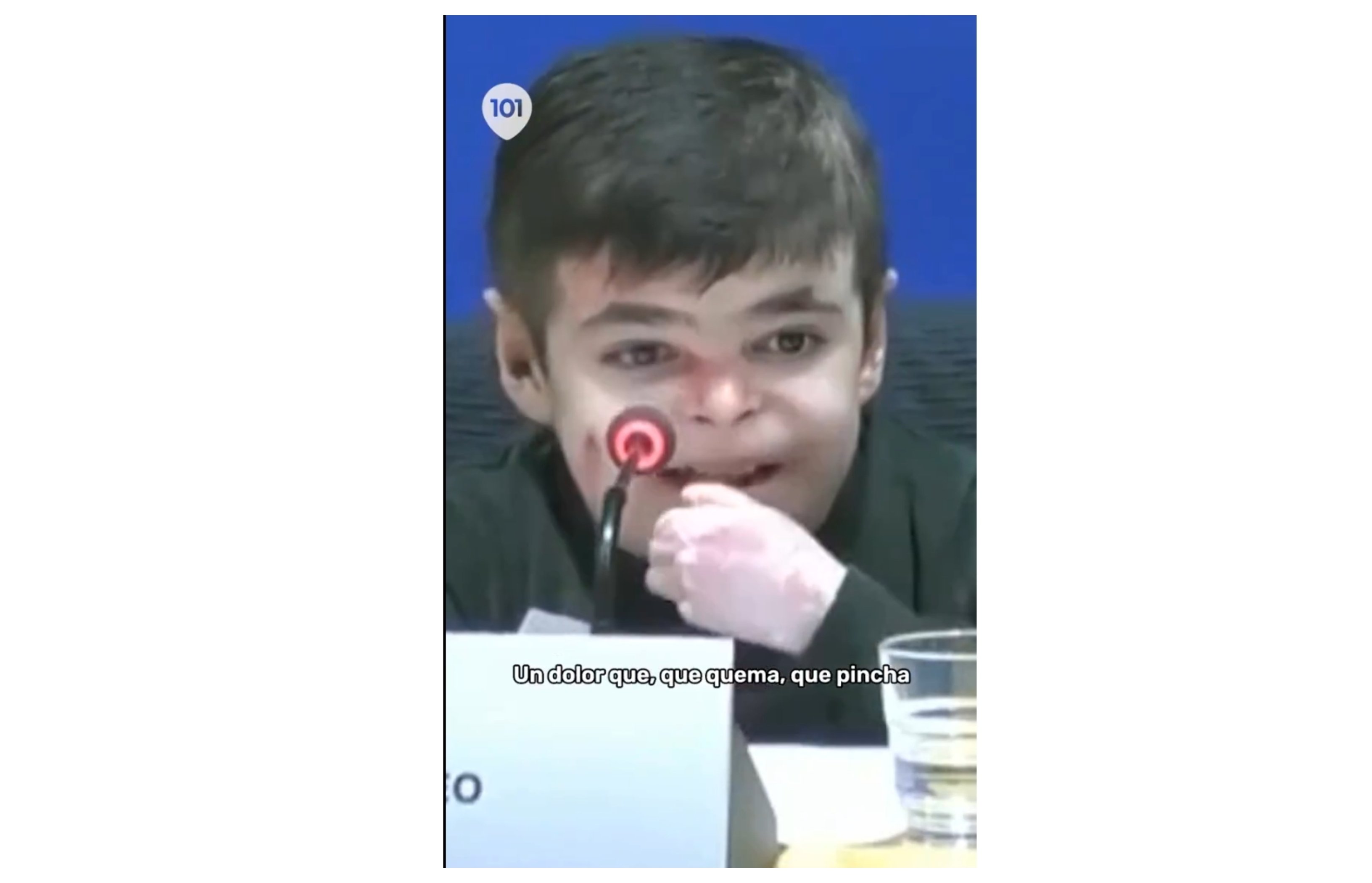Hay incumplimientos políticos que se entienden, otros que se disculpan, y unos pocos que, por su gravedad, retratan a un Gobierno entero. El caso de los Presupuestos Generales del Estado pertenece a esta última categoría. El artículo 134 de la Constitución no deja lugar a dudas: “el Gobierno debe elaborar y presentar las cuentas al Congreso tres meses antes de que acabe el ejercicio.” Es un deber, no una opción. Y, sin embargo, Pedro Sánchez ha convertido en norma lo que debería ser una excepción.
Tres años consecutivos, tres, sin presentar presupuestos, constituyen mucho más que una anomalía técnica. Es un síntoma de desprecio a las reglas del juego democrático. Sánchez y su vicepresidenta primera, María Jesús Montero, han prometido una y otra vez que los presupuestos estaban “casi listos”, que se presentarían “en breve”, que “no tardarían en llegar”, solo para ganar tiempo y seguir incumpliendo. Pero los hechos son inapelables, las Cortes no han recibido ni un solo proyecto. Y peor aún, el propio presidente admitió abiertamente que no pensaba presentar los de 2025 porque prefiere hablar ya de los de 2026. ¿En serio? ¿El presidente puede tener la desfachatez de escupir de esta forma a la cara de todos los españoles? ¿Qué mayor confesión de abandono institucional puede existir?
El argumento oficial es tramposo, juega con los tiempos y las palabras, al puro estilo sanchista. En definitiva, como la Constitución prevé que, si no se aprueban los presupuestos, se prorrogan automáticamente los anteriores, el Gobierno pretende hacernos creer que basta con dejar que la maquinaria siga su curso. Pero la Carta Magna es clara, el deber no es aprobarlos -eso corresponde al Parlamento-, sino presentarlos. Lo que hace el Ejecutivo es esquivar el control parlamentario, hurtar al Congreso el debate central del curso político y gobernar, de facto, con las manos libres.
¿Por qué se empeñan en no presentar nada? La respuesta tiene varias caras, a cada cual más dura. La primera es táctica, porque evita el espectáculo de una derrota parlamentaria. Sánchez sabe que llevar unos presupuestos a la Cámara sin apoyos suficientes sería regalar a la oposición una foto de debilidad. La segunda es instrumental, ya que, al no presentar proyecto, prolonga indefinidamente la negociación con sus socios, convirtiendo las cuentas en un cheque en blanco para futuras concesiones. Y la tercera es de poder, pues con los presupuestos prorrogados y un Parlamento maniatado, el Gobierno recurre a los decretos y a la ingeniería contable para gestionar los recursos con un margen discrecional que jamás tendría con un presupuesto aprobado. En otras palabras: se gobierna mejor sin testigos.
El propio presidente admitió abiertamente que no pensaba presentar los de 2025 porque prefiere hablar ya de los de 2026. ¿En serio? ¿El presidente puede tener la desfachatez de escupir de esta forma a la cara de todos los españoles? ¿Qué mayor confesión de abandono institucional puede existir?
Los socios, por su parte, se mueven entre la protesta retórica y la complicidad práctica. ERC se permite el lujo de anunciar que el Gobierno “no se atreverá” a presentar nada, como si la cobardía institucional fuese una virtud. Podemos y Sumar, juegan a endurecer sus condiciones, sobre todo en materia de defensa, mientras Junts aprovecha para seguir sangrando a España ventajas territoriales. Los más moderados, como el PNV o el BNG, advierten de la irresponsabilidad, pero sin pasar de ahí. Al final, todos se benefician de la debilidad del Ejecutivo, que depende de cada voto como un náufrago de una tabla.
La oposición, en cambio, ha olido sangre. El Partido Popular acusa con razón a Sánchez de pisotear la Constitución y ha llevado al Congreso mociones para obligarle a cumplir. No es solo un rifirrafe partidista, más bien se trata de la constatación de que un Gobierno sin presupuestos no rinde cuentas, y un Parlamento sin presupuestos deja de ser el corazón de la democracia. Incluso voces socialistas como Eduardo Madina han reconocido que los presupuestos de 2025 están «perdidos» y que lo que vivimos «no es una legislatura normal». También, la exlideresa Susana Díaz, el programa de Susanna Griso, declaró que «creo que hay que presentar presupuestos», y nosotros reafirmamos que no es un acto de fe, sino de obligación.
Y si todo esto es alarmante, más preocupante es la figura de Francina Armengol. Como presidenta del Congreso, debería ser garante de la vida parlamentaria. Sin embargo, ha preferido mirar hacia otro lado. Aunque paradójicamente, cuando presidía Baleares calificó de «irresponsabilidad absoluta» gobernar sin presupuestos. Hoy, en Madrid, guarda un silencio clamoroso ante el incumplimiento de su propio partido y a su jefe, Pedro Sánchez, que la puso para ser la voz de su amo, de forma que su inacción es más que omisión, es complicidad.
Lo que Sánchez ha normalizado es muy grave no solo por lo que hace, sino por lo que simboliza. Gobernar tres años con presupuestos prorrogados equivale a privar a los ciudadanos del debate anual sobre impuestos, gasto social, inversiones o prioridades políticas. Es convertir el presupuesto -la ley más importante del año- en un trámite prescindible. Es aceptar que la democracia funcione en modo piloto automático y sin carta de navegación.
El riesgo es evidente: que lo que hoy es una anomalía acabe siendo un precedente. Si un Gobierno puede esquivar durante años la obligación de presentar cuentas sin consecuencias jurídicas ni políticas, ¿qué freno real existe para futuros abusos? La Constitución se convierte en papel mojado, el Parlamento en un convidado de piedra y el Ejecutivo en un poder casi absoluto.
Gobernar sin presupuestos no es gobernar con prudencia, ni con responsabilidad, ni con visión. Es gobernar como lo viene haciendo Sánchez, es gobernar con trampas. Sin duda, un acto de soberbia política que retrata a un presidente y a un equipo dispuestos a incumplir la letra y el espíritu de la Constitución para evitar un mal titular. Pero el mal titular ya está escrito: España lleva tres años sin cuentas porque el Gobierno de Sánchez no quiere rendirlas. Y esa es, quizá, la mayor confesión de todas.
España, terra incognita (Almuzara) José Manuel García-Margallo y Fernando Eguidazu. España vive una crisis política inédita: independentismo, populismo de extrema izquierda y el sanchismo ponen en riesgo el modelo constitucional. Mientras muchos ciudadanos restan importancia, el deterioro institucional es evidente. Este libro analiza con rigor la coyuntura, denuncia la degradación del Parlamento y la falta de definición territorial, y propone soluciones claras: reforzar instituciones, garantizar su neutralidad y cerrar el modelo autonómico. Una obra clave para entender y superar el presente.
Se hace democracia al andar (Mascarón de proa) Carlos Barrera. En 2025 se cumplen cincuenta años del inicio del camino democrático en España tras la dictadura y la guerra civil. Este ensayo recorre las cuatro grandes etapas de esa historia reciente: la Transición y su consenso, el modernizador felipismo, la prosperidad del “España va bien” y las crisis posteriores a 2008. A la luz de estas páginas, se traslada la ca´´ida de la moral institucional hasta nuestros días.
El eclipse de la civilización (Esfera de los libros) Ignacio Gómez de Liaño. La democracia se vacía cuando renuncia a sus bases éticas y cae en manos de minorías despóticas que históricamente se han expresado mediante fanatismos religiosos, luchas de clases, nacionalismos extremos o guerras raciales. En este libro nos preguntamos si nuestra sociedad se sostienen en la éticocracia o se encaminan hacia nuevas tiranocracias o si se puede vivir al margen de la Constitución, nos aleja de la democracia o al contrario, es pura democracia.