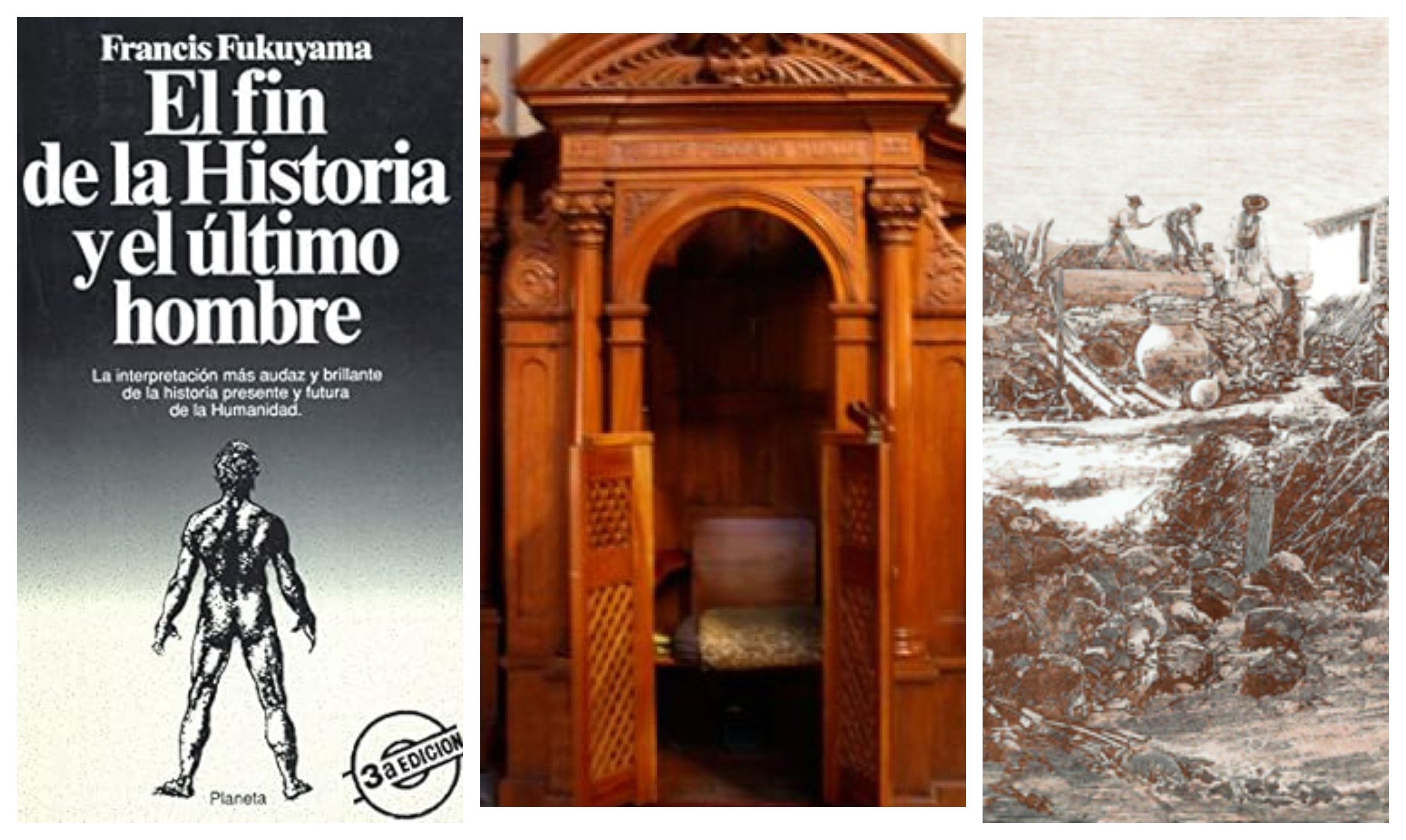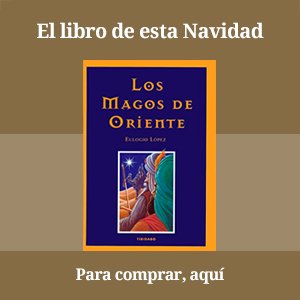Ya saben el viejo dicho: que Dios nos pille confesados. Ahora habría que añadir: que nos pille confesados, y en gracia, en 2024.
Si hemos de hacer caso de los estudiosos del fin de la historia, este año 2024 va a ser clave, o sea, complicado. Si hemos de hacer caso a voces eclesiales, algo parecido. La sensación de que se nos acaba el tiempo empieza a ser masiva.
Lo mejor tampoco está en el punto medio sino en convencerse de que las profecías no se han formulado para predecir sino para convertir a quien las escucha. No se trata de adivinar el futuro sino de cambiar el presente
Es curioso: no es bueno creer en las revelaciones privadas por norma, dado que basta con la revelación bíblica y con la tradición y la doctrina de la Iglesia, pero tampoco conviene despreciar toda revelación privada... por norma.
Lo mejor tampoco está en el punto medio sino en convencerse de que las profecías no se han formulado para predecir sino para convertir a quien las escucha. No se trata de adivinar el futuro sino de cambiar el presente.
Dicho esto, sorprende que las profecías de hoy coincidan todas, al menos todas las que me llegan por las más diversas vías, en que llega, o ha llegado ya, la gran tribulación. Algo que coincide, además, con una cierta idea -laica, como diría un progre- de fin de la historia, al modo del libro del amigo Fukuyama: El fin de la historia y el último hombre (1992). Y el amigo Francis Fukuyama, se lo aseguro, no es ningún vidente, sino un profe universitario.
Además, analistas religiosos y analista agnósticos hablan de fin de ciclo, no como una era de cambios sino como un cambio de era. Y siempre, siempre, en sentido negativo.
No hay ninguna prospección ni profecía que prometa un tiempo glorioso, una Arcadia pacifica, una evolución a mejor: sólo veo pronósticos para un tiempo tirando a siniestro. Los unos hablan del fin del planeta y los otros del fin de la raza humana, pero el optimismo brilla por su ausencia, tanto en unos como en otros. Hablo de optimismo, no de esperanza, porque, en efecto, no hay esperanza sin fe. Por tanto, quien no tiene fe no puede confiar en que la Providencia divina mejore las cosas, dado que Dios no existe y la física carece de misericordia. El católico, por contra, afronta ese futuro siniestro con confianza en la Providencia. El diagnóstico puede ser incluso peor que el del ateo, pero existe terapia.
Y convendrán conmigo en que la coincidencia de unos y otros en anunciar lo peor resulta reveladora.
Ateos y creyentes coinciden en algo: esto no aguanta. En los primeros puede haber esperanza y en los segundos no… pero optimismo no hay en ninguno
Luego está el sentido unidireccional de algunos analistas, especialmente los no religiosos. Los profetas del Antiguo Testamento siempre planteaban una alternativa y siempre dependiente, no de la voluntad de Dios sino de la libertad del hombre... que puede coincidir o no con la voluntad divina. Las buenas profecías se suelen presentar como una advertencia al hombre: si el hombre, libremente, hace caso de la advertencia la amenaza no se cumple, si no lo hace...
Y todo esto operando sobre una convicción general para creyentes ateos y antiateos: esto no marcha. Y lo que es peor: esto no aguanta.
A la postre: coinciden demasiadas voces en que la bola se hincha. Para el analista del mundo, la situación mundial no es sostenible. Para el cristiano, se está cumpliendo aquello de "cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra?".
Así pues, que Dios nos pille confesados... en 2024.