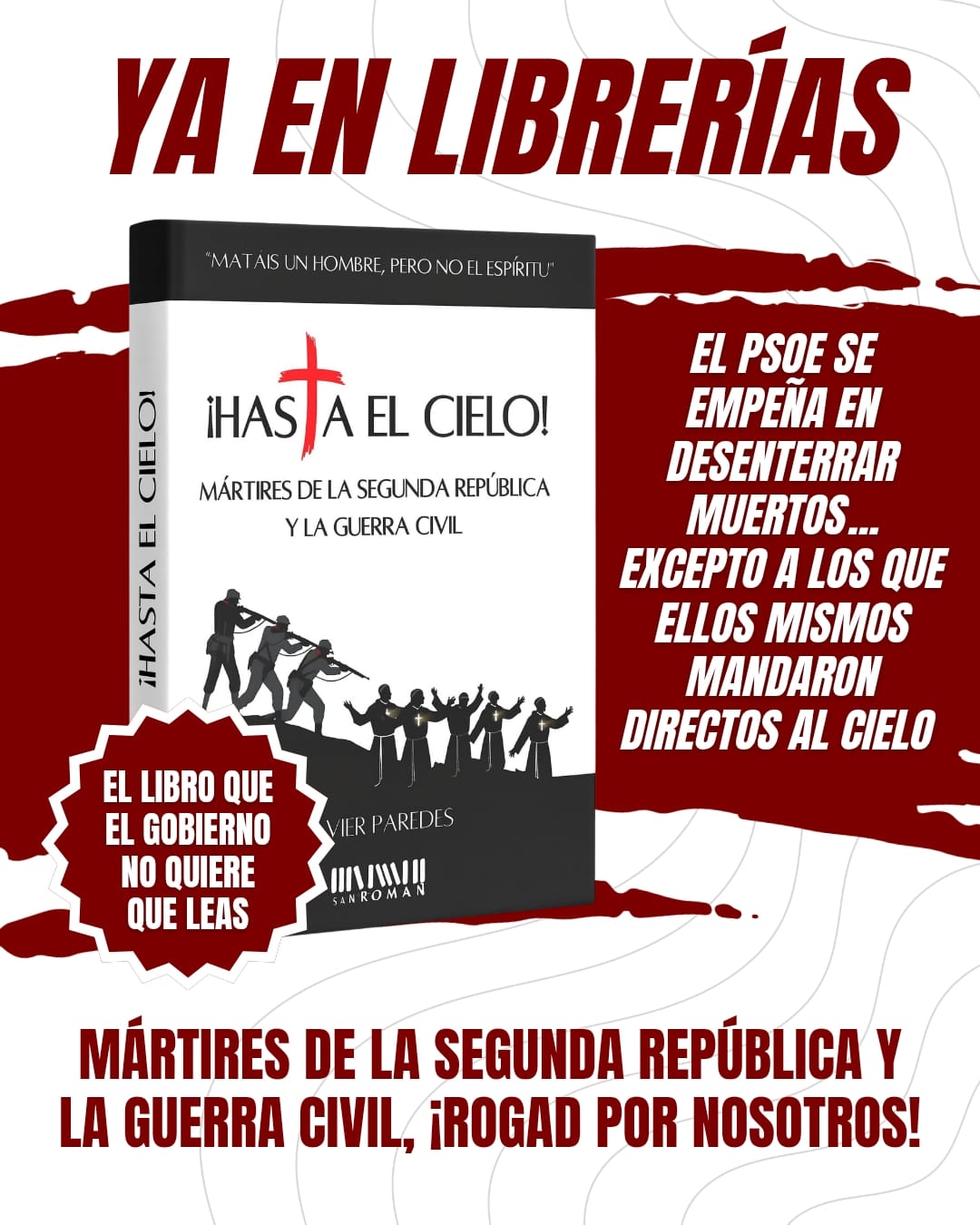La colisión de dos trenes de alta velocidad en la línea Madrid-Sevilla, a la altura de Adamuz (Córdoba), no es solo una tragedia ferroviaria: es el espejo de cómo la política española gestiona sus responsabilidades. Con decenas de muertos, más de un centenar de heridos y una sociedad conmocionada, el accidente ha vuelto al patrón de las declaraciones apresuradas, los llamamientos a la calma, las promesas de investigación y, sobre todo, una insistente negativa a asumir culpas políticas, sacudiéndose de encima la responsabilidad política cuando no cargándola al rival político o a la sociedad.
Analicemos en corto el proceso de forma llana. Las primeras informaciones oficiales descartan el error humano. Además, los trenes habían sido revisados recientemente, los maquinistas actuaron conforme al protocolo y no se detecta negligencia directa en la conducción. Bien, todo apunta, según las investigaciones preliminares, a un fallo estructural en la vía, posiblemente relacionado con su estado de falta de mantenimiento.
Pero es que también uno de los elementos más inquietantes del caso, es la existencia de denuncias y advertencias anteriores sobre el estado de las vías en distintos tramos de la red de alta velocidad por parte de los sindicatos ferroviarios, técnicos y trabajadores, que habían alertado reiteradamente del deterioro en determinados puntos y no eran meros rumores, se trataba de informes, avisos y quejas documentadas.
Cuando un sistema falla de forma tan grave, y además, lo hace sin intervención humana directa, la pregunta ya no es “qué pasó”, sino quién no hizo lo que debía hacer. Porque la seguridad ferroviaria no depende de la buena suerte ni de la pericia individual. Normalmente, es un largo recorrido de pequeñas o grandes decisiones administrativas, presupuestarias y políticas tomadas durante años.
En los últimos días, se ha recordado que España ha comprometido cientos de millones de euros en financiación ferroviaria para países como Marruecos, mientras que la inversión en infraestructuras ferroviarias nacionales ha experimentado una caída notable
En este contexto, el debate público ha puesto el foco en una cuestión embarazosa para el ministro Óscar Puente y, por lo tanto, del Gobierno de Pedro Sánchez: las prioridades del gasto público. En los últimos días, se ha recordado que España ha comprometido cientos de millones de euros en financiación ferroviaria para países como Marruecos, mientras que la inversión en infraestructuras ferroviarias nacionales ha experimentado una caída notable en determinados ejercicios presupuestarios.
Pero más allá del debate técnico sobre si se trata de créditos reembolsables o partidas concretas, el mensaje social que cristaliza en la percepción ciudadana, es que se cuida más lo ajeno que lo propio. Como con la inmigración ilegal, se genera un planteamiento de agravio comparativo. Y esa percepción, justa o no en cada cifra concreta, se agrava cuando ocurre una tragedia que parece vinculada precisamente a la falta de mantenimiento y previsión. Si nos atenemos a las inversiones en infraestructuras, España ha pasado, de cerca de los 6.000 millones de euros al año, a los 3.700 millones. Lo que se contradice, porque en paralelo, la red ferroviaria crece, envejece y soporta cada vez más tráfico. Es decir, que a menos inversión estructural, pero más exigencia operativa, el resultado es terrorífico.
A lo que debemos añadir que el ministro Puente decidió suprimir en julio de 2025 la unidad de emergencias y prevención de accidentes del Ministerio de Transportes, lo que añade al terremoto de confusión decisiones que dañan seriamente al sistema de seguridad.
Tras el accidente, el Gobierno ha pedido “no hacer política” de la tragedia. Es una frase recurrente en momentos de crisis, pero profundamente contradictoria. La seguridad pública es, por definición, una cuestión política. Decidir es hacer política. Negarlo es una forma de escapar a la rendición de cuentas debidas por el cargo. Si la gestión dependiera de empresas privadas, la ley hubiese caído sobre ellos en el acto y los movimientos anticapitalistas estarían pidiendo la cabeza de sus dirigentes. Un ministro debería estar dimitiendo.
El Gobierno ha pedido “no hacer política” de la tragedia. Es una frase recurrente en momentos de crisis, pero profundamente contradictoria. La seguridad pública es, por definición, una cuestión política
Esta actitud no es nueva. España ha vivido en los últimos años crisis de enorme impacto -la DANA en Valencia, la erupción volcánica en Canarias, grandes incendios forestales, apagones energéticos- en las que el patrón se repite: anuncios solemnes, promesas de soluciones estructurales y, pasado el impacto mediático, una preocupante normalización del problema sin depuración clara de responsabilidades. Mientras que cuando el Partido Popular, que también vivió desastres, fueron tachados sus dirigentes de “asesinos” desde la oposición y la calle. Exigir no “politizar” el caso, contrasta con la desmemoria, porque ese mismo partido, hoy desde el Gobierno, pide silencio y prudencia.
Es ya un clásico, el doble rasero desde la izquierda erosiona la credibilidad del sistema democrático, porque cuando la política es puro cálculo, las decisiones y las acciones dejan de ser servicio público y pasan a convertirse en intereses partidistas o, sencillamente, para apalancarse en el poder.
La solidaridad real no consiste solo en minutos de silencio o declaraciones institucionales, sino en admitir errores, identificar responsables, asumir consecuencias y corregir lo que no funciona. La responsabilidad política empieza cuando el Estado reconoce que proteger vidas humanas está por encima de cualquier relato, excusa o estrategia de comunicación.
Hoy España no necesita solo saber cómo se rompió una vía. Necesita saber por qué nadie evitó que se rompiera, y quién responderá políticamente por ello. Porque cuando las responsabilidades se diluyen, la tragedia corre el riesgo de repetirse. Y entonces ya no será un accidente: será una negligencia colectiva.
La solidaridad real no consiste solo en minutos de silencio o declaraciones institucionales, sino en admitir errores, identificar responsables, asumir consecuencias y corregir lo que no funciona
¿Por qué la gente odia la política? (La Catarata), de Ernesto Ganuza y Joan Font. En los últimos años, nuestra vinculación con la política resulta paradójica: crece la desconfianza, pero también la implicación ciudadana. El texto analiza esta tensión a partir de datos cuantitativos y cualitativos, explorando el vínculo ambivalente entre ciudadanos e instituciones. El libro plantea posibles salidas: mejorar la representación, profundizar la participación democrática o confiar en expertos neutrales, evaluando qué seduce y qué genera rechazo en cada opción.
De la responsabilidad de los ministros (Tecnos), de Benjamin Constant. El autor publicó este ensayo en 1815, con una segunda edición en 1817, poco después de la Carta constitucional de 1814. El texto busca orientar su interpretación desde la experiencia británica de entonces, para asentar un liberalismo auténtico, alejado del absolutismo y del autoritarismo revolucionario. Constant analiza la responsabilidad ministerial y el impeachment, defendiendo que dicha responsabilidad es esencial para la existencia de un régimen verdaderamente liberal. Quizá este libro debería de volver a las mesillas de noche de todos los políticos.
Decisiones públicas (Ariel), de Joan Subirats. Lo público y lo común constituyen el ámbito donde debemos relacionarnos para afrontar problemas compartidos. No se limitan a las instituciones ni a decisiones tomadas por expertos al margen de la ciudadanía. Este libro, de enfoque práctico, se presenta como una guía para quienes desean innovar y transformar la esfera pública. Aporta casos reales de España, Italia e Hispanoamérica, y analiza cómo el cambio tecnológico abre nuevas formas de interacción y gestión de las políticas públicas.