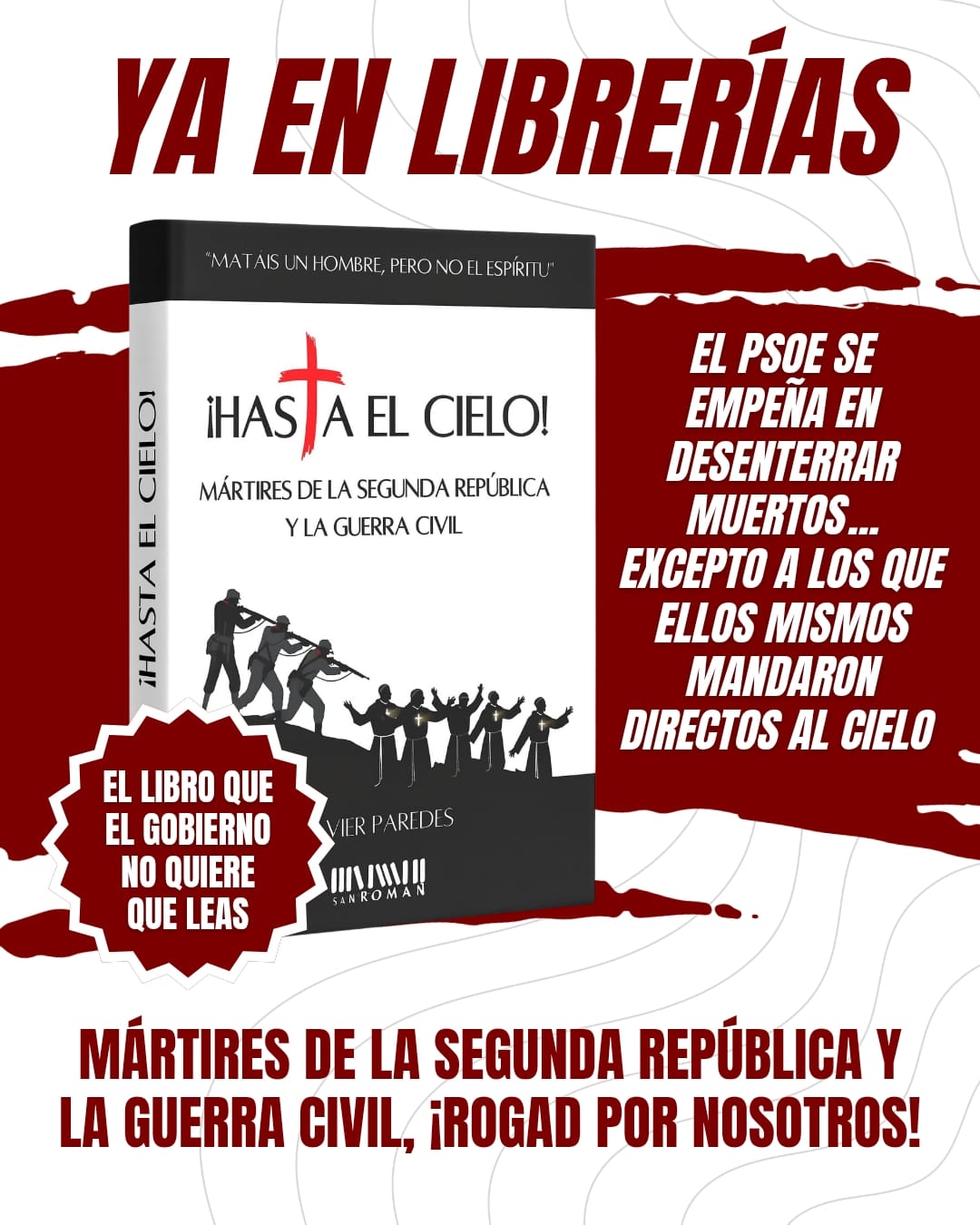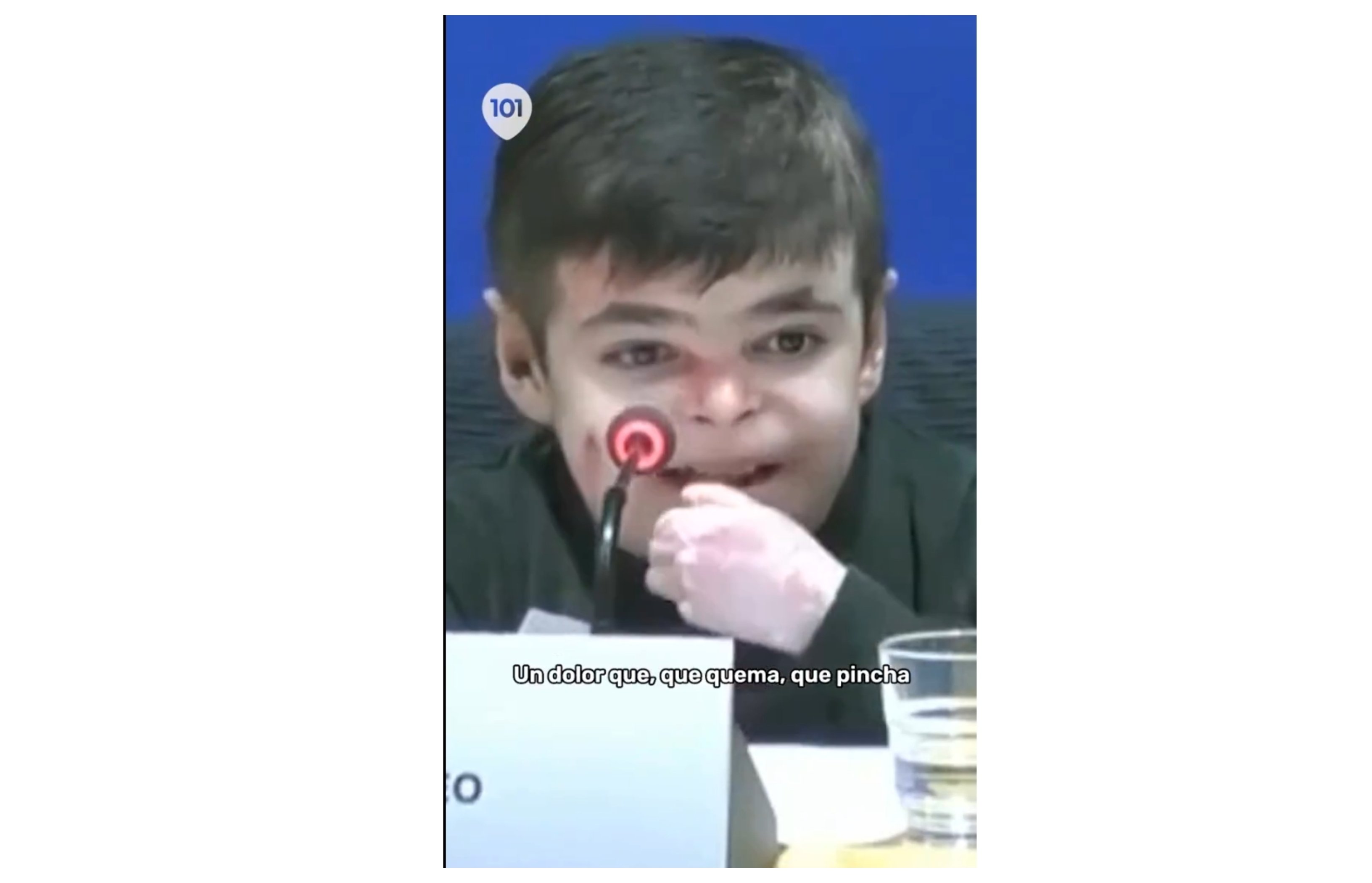Sr. Director:
Los jóvenes, al terminar sus estudios o al llegar a cierta edad, comienzan a pensar y a hablar de empleo. Es natural, pues hay que ganarse la vida: además, desde el punto de vista psicológico, existe la necesidad de ser y sentirse útil.
Hoy mismo le oí a una maestra jubilada, que “hay tres tipos de trabajo para los que se necesita vocación: Educación, Sanidad y Religión, porque, en ellos, se trata con personas, no con cosas”. Son oficios especiales y, en cierta manera, sagrados. Cuando yo era muy jovencita, estaba persuadida de que Dios permitía un sueldo bajo a los maestros porque su trabajo era impagable en este mundo y les reservaba, en la Eternidad, su paga merecida.
El maestro trabaja con niños, y el espíritu de los niños es como plastilina, moldeable. Un buen maestro infunde, en el alma del pequeño, respeto y cariño, y sus lecciones de bien no se olvidan nunca. Mi madre me hablaba mucho de su maestra y me transmitía sus enseñanzas de vida y bondad, que condensaba en frases. De ahí, la importancia de las lecciones de palabra y vida del maestro, y de que la familia le prestigie frente al niño.
Como la educación es una realidad sagrada, el docente debe ser consciente de la trascendencia de su labor. El ejemplo del maestro cala en el alma del niño. No hace mucho, pusieron en el cine la película Poveda. Poveda fue un maestro -maestro, de vocación-, además de sacerdote santo y mártir. Uno de sus exalumnos encontró su cuerpo sin vida cuando lo buscaba para salvarlo. Con dolor, expresó: “ Me enseñó a ser hombre”.
Un alumno, en cierta manera, es como un hijo, al que se da a la luz de la verdad, al que se le enseña a ser hombre o mujer de bien. Al alumno se le ha de amar porque el amor es el canal apropiado de la buena enseñanza, para que no caiga en vacío o se rechace. Dios pedirá cuenta a cada maestro de su labor, que debe ofrecer con dedicación y generosidad. El docente que ama, desea al alumno todo bien, y no ejercerá, sobre él, una influencia negativa que mine su salud moral o su estima personal.