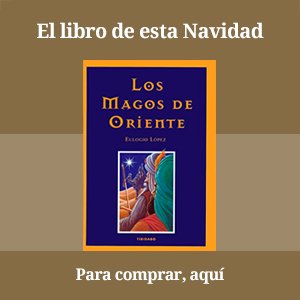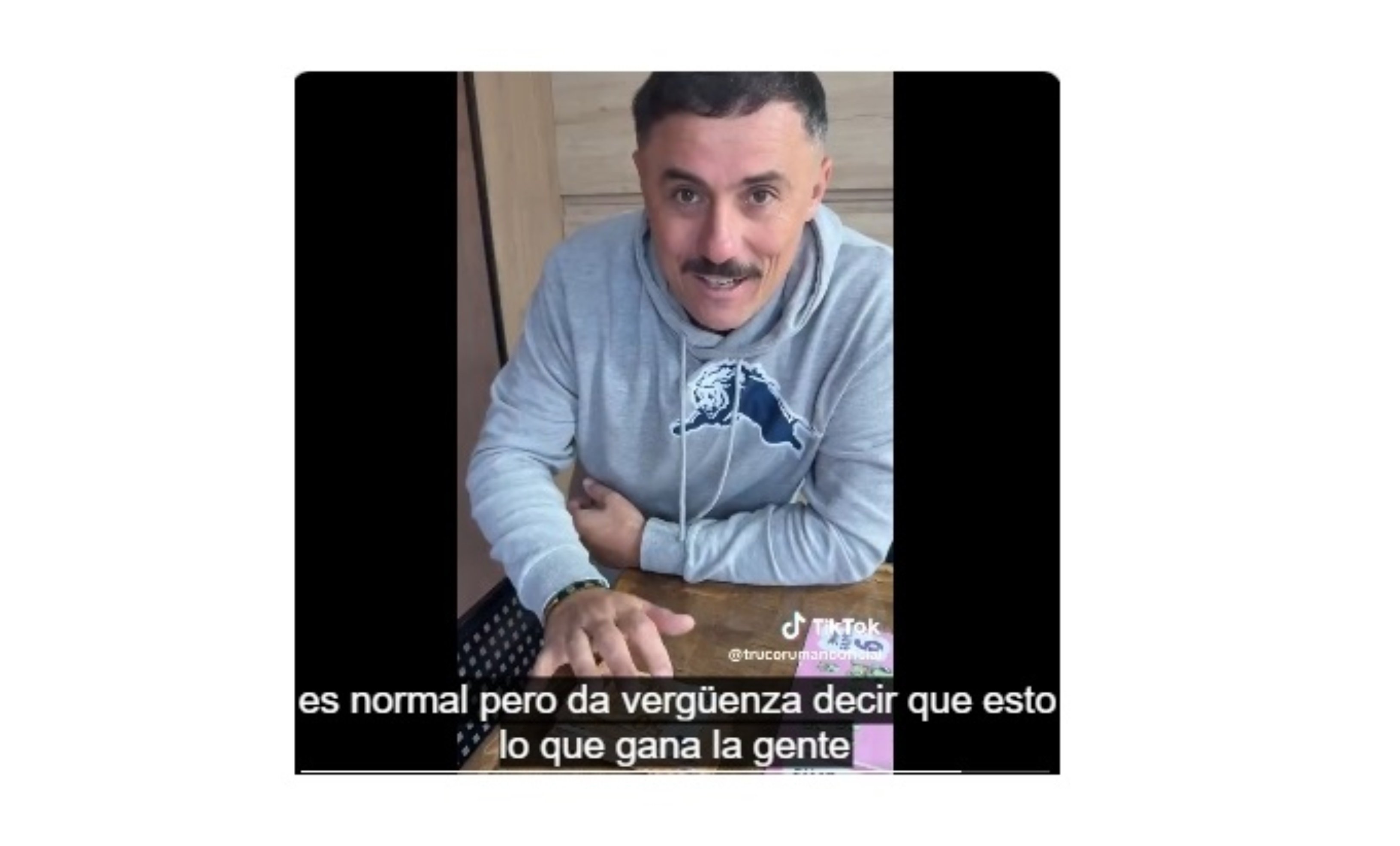Los graves y recientes sucesos ocurridos en Egipto durante una marcha de cristianos coptos por las calles de El Cairo para protestar por la quema de una iglesia y que terminó en una matanza de 24 manifestantes y 200 heridos, pone de nuevo sobre el tapete las dificultades que encuentran los cristianos para convivir y practicar su religión en los Estados de mayoría musulmana.
No quiero orientar mi reflexión hacia un análisis que contemple la relación entre cristianos y musulmanes desde la confrontación religiosa, pues partiría de una premisa falsa. Sí me parece interesante, por el contrario, opinar de las dificultades que plantea la aceptación de una relación pacífica y civilizada entre ambas comunidades, desde la óptica de quien ha convivido y dialogado largos años con personas practicantes de la religión musulmana pertenecientes a diferentes estratos sociales e incluso políticos.
La primera afirmación es que es posible mantener una relación fluida y de entendimiento entre cristianos y musulmanes a nivel personal. La amistad, la hospitalidad, la afabilidad y el aprecio personal son valores que se experimentan mutuamente sin reserva alguna y que ayudan a fortalecer y facilitar el respeto mutuo en un ambiente de absoluta cordialidad y normalidad en las relaciones interpersonales.
La segunda afirmación es que las dificultades no están en las personas ni en su religión. Cristianos y musulmanes, practicantes, deben hacer el bien, aliviar el sufrimiento humano, colaborar en hacer un mundo más justo, practicar la generosidad, etcétera; es decir una visión común y transcendente del ser humano en la tierra, de acuerdo cada uno con sus creencias. Consecuencia de ello, es que cuanto más lejos se esté de la práctica religiosa y del ejercicio de las virtudes que ambas religiones proclaman, es más fácil que sobrevengan los recelos y las mutuas incomprensiones, floreciendo con más intensidad las diferencias culturales, políticas o sociales entre ambos.
Es indudable que el mundo occidental, desacralizado y descristianizado en algunos sectores y en ocasiones propiciado por el agresivo laicismo de algunos gobiernos como el de Rodríguez Zapatero, contempla con recelo y temor el crecimiento y asentamiento de las comunidades musulmanas en prácticamente todos los continentes del mundo.
El problema de integración que se está produciendo en las sociedades occidentales es la presión que los musulmanes ejercen para que se les reconozca no solo la práctica de su religión y costumbres, por cierto algunas de ellas claramente incompatibles con nuestro modelo social y democrático, sino derechos y libertades que ellos mismos no discuten ni reivindican en sus países de origen ni son reconocidos tampoco a los cristianos que allí residen.
Es cierto que las peculiares revoluciones, conocidas como la primavera árabe, gestadas en Túnez, Egipto, Libia, Marruecos, Argelia, Arabia Saudita, etcétera, despertaron la esperanza de ser una movilización real contra la opresión, la pobreza y la corrupción imperante en estos Estados; la realidad es que parece asimilarse más a una operación organizada desde el fundamentalismo islámico, para desplazar, con ayuda de las potencias occidentales, a los regímenes totalitarios y así poder instaurar la sharia en todas esas naciones.
¿Dónde está una de las claves de este temor generalizado hacia este movimiento popular? Desde mi punto de vista en la manipulación e instrumentalización de una juventud que deambula entre la desesperanza y la ociosidad. Los talibanes del desaparecido Osama Bin Laden se han volcado precisamente en la formación de los jóvenes. Según un informe de la Agencia Fides del 15 de noviembre del 2001, durante años decenas de miles de jóvenes afganos, pakistaníes y de otros países islámicos recibieron gratuitamente en las madrassas (escuelas) de la frontera de Pakistán, alimentos, alojamiento, cursos universitarios y entrenamiento militar. ¿No estarán muchos de ellos involucrados en la primavera árabe? ¿No serán ellos el ejército de fanáticos islamistas que se aferran a la interpretación literal coránica de ir a la guerra, cuando hay que defender los derechos de Dios contra los que se oponen al Islam?
Eso explica que en Siria, por ejemplo, los cristianos no se hayan sumado a la protesta, en principio no violenta, contra el régimen de Bashar Al-Asad que está ya a punto de convertirse en una guerra civil con más de 2.600 personas fallecidas desde su inicio. El temor no es otro que se repitan las persecuciones y matanzas de Egipto o Irak, de donde han tenido que emigrar más de millón y medio de miembros de la comunidad cristiana establecida en este último país, después del derrocamiento de Saddam Hussein.
No hay que negar, por otra parte, que existe entre los musulmanes corrientes liberales, que se esfuerzan en separar el poder político de la religión, pero estas corrientes, nada despreciables, son todavía minoritarias. Lo cierto es que deberían ser más escuchadas y comprendidas por la comunidad internacional y no caer, por defender sus intereses geo-políticos, en la contradicción de condescender con dictadores y sátrapas para después combatirlos sin una orientación definida. Afganistán, Irak y ahora Libia son un claro ejemplo del caos civil en el que están sumidos esos países, después de guerras y atentados terroristas interminables.
Por otra parte, los millones de musulmanes que residen ya en territorio europeo demandan de nuestras instituciones y autoridades un mutuo diálogo en aras del respeto, comprensión y reconocimiento de su singularidad religiosa, demanda que sin duda debe atenderse. Pero de igual manera la comunidad internacional y los católicos debemos exigir el mismo respeto, comprensión y reconocimiento de las autoridades árabes hacia nuestros hermanos cristianos, que hoy están sufriendo persecuciones y hasta la muerte, en algunos Estados musulmanes.
Tanto el beato Juan Pablo II como Benedicto XVI han sido decididos partidarios del diálogo entre cristianos y musulmanes. Recientemente en un encuentro en Berlín con las comunidades musulmanas de Alemania, el Sumo Pontífice dijo que: "sin embargo es necesario esforzarse constantemente para un mejor y recíproco conocimiento y comprensión. Esto no solo es esencial para una convivencia pacífica, sino también para la contribución que cada uno es capaz de ofrecer a la construcción del bien común dentro de la misma sociedad."
Jorge Hernández Mollar