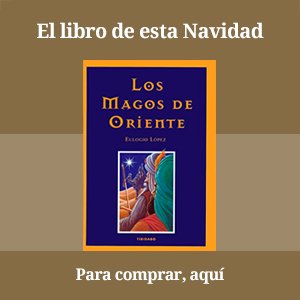(Mateo 21, 28-32)
Enrique Guzmán y Cabeza de Vaca era, como todo burgués español nacido en los años sesenta del pasado siglo, un catecúmeno mal instruido en el catecismo durante su niñez y el perfecto pagano a lo largo de su vida adulta. Procedía de una acomodada familia en la escasamente acomodada Andalucía sureña.
Había estudiado Biología en Madrid, donde ya en el colegio mayor comenzó a frecuentar los burdeles. No abandonó su devoción por el vicio tras casarse y convertirse en padre de dos hijos. En materia de fe se convirtió en un ateo práctico y litúrgico. Quiero decir que nunca se planteó las razones para creer ni tampoco las que avalaban para su descreimiento. Con Cristo mantenía una especie de convivencia pacífica.
Así, dejo hacer a su esposa, que también caminaba por lo establecido sin especial entusiasmo. Sus hijos fueron bautizados y festejaron la Primera Comunión y el matrimonio votó siempre, sin mediarlo mucho, al Partido Popular. Lo normal.
Sólo dedicó esfuerzos a su carrera profesional y alcanzó el grado de catedrático. Se especializó en biogenética, la ciencia de moda, sin plantearse jamás el origen de la vida, solo el desarrollo celular de la misma.
En su ambiente de trabajo, la comunidad científica, claro, Dios era prescindible, apenas pertinente y hasta un posible estorbo para forjar un buen historial académico. Al mismo tiempo, Guzmán había alcanzado el perfecto equilibrio de un matrimonio duradero combinado con una relación no menos duradera con una profesional del sexo. Me encantan los eufemismos modernos: profesional significa, no aquel que realiza una profesión sino el que cobra por algo. Hay hombres fidelísimos a sus esposas y otros fieles a una prostituta de la que se han encaprichado. El catedrático Enrique había optado por ambas lealtades: a su esposa y madre de sus hijos, Encarna, y a su amante profesional, Gladys.
No hablamos de contradicciones. Era sólo un signo habitual en una generación de españoles cuya existencia se había desarrollado en una normalidad acomodada, una generación moderada porque no había tenido razones para no serlo, que no había conocido ni el hambre ni la guerra, ni tan siquiera una modesta revolución en el patio vecino. De esa generación puede decirse lo más triste: no necesitaba de Dios. Es mentira lo sé, pero la definición proporciona una imagen adecuada de su insoportable languidez. Una generación de españoles, y me temo que de europeos, que no tenía muchos acicates para plantearse la 'cuestión de Dios'.
Si acaso, Guzmán, no por haber llegado a esa conclusión tras horas de profunda reflexión, sino por la atmósfera en la que se movía, se había convertido en un docto académico convencido de la existencia del alma neuronal, una alma muy pequeñita, microscópica, seguramente radiada en las neuronas.
Tampoco necesitaba profundizar en un absurdo de tales proporciones porque, como tantos en esa generación de occidentales burgueses de postguerra, don Enrique era un fiel seguidor de la secta dual, una comunidad sin jerarquía que creía que existen dos verdades, ferozmente orgullosas de su mutua autonomía: la de la fe y la de la ciencia. Y cuando existen dos verdades paralelas no hay por qué preocuparse por la veracidad de ninguna de las dos ni de su palpable oposición: el muy científico principio de contradicción, aquel postulado primario de que una doctrina no puede defender una postura y su contraria al mismo tiempo, queda anulado. Si con ello concluís que la intelectualidad moderna, adicta a la Iglesia dualidad, es una estafa intelectual no seré yo, un ángel, quien impugne una conclusión tan prosaica como acertada.
Guzmán no tenía un pelo de tonto y sabía, mejor que nadie, por razón de oficio, que si la materia, también la composición química de las neuronas, se encuentra en permanente cambio, si ahora vive y al instante siguiente es aniquilada, si ahora vive y ahora muere, ni el más lerdo puede creerse la tontuna del alma neuronal, pues si es neuronal no es alma. Tiene que haber algo, se decía Enrique, en los raros momentos en que se quedaba a solas consigo mismo, que permanezca, más allá del vértigo del cambio contínuo, un cambio que no da razón de la existencia en general ni de sí mismo en particular. ¿Por qué seguía siendo Enrique Guzmán, catedrático de bioquímica, dotado de memoria, si la materia que le componía, nada tenía que ver con la de cinco años atrás? Tenía que haber algo, algo inmaterial, más allá, algo permanente, que le mantuviera en su ser, más allá de un conjunto de células que mudaban de contínuo como las serpientes mudan de piel.
Pero todo esto no correspondía al Departamento de Bioquímica sino al de filosofía, aquellos viejos dinosaurios ubicados en un edificio conexo, unos tostones a quien, en el siglo XXI, nadie hacía el menor caso. Y la cuestión tampoco resultaba tan urgente.
Superados esos momentos de peligrosa soledad intelectual, a los que la rutina había condenado a un marginado rincón, Enrique se sentía satisfecho consigo mismo. Era el individuo que ve más allá que los demás. Más allá de sus obsesos colegas materialistas, habitantes de un mundo pequeño. Y más allá que los católicos, como su esposa, que no se ocupaban en demostrar su fe, se conformaban con mostrarla. La vida del catedrático Guzmán oscilaba entre la obsesión, y la rabia consiguientes, materialista de sus colegas y la vulgaridad pietista de los practicantes, dispuestos a creer en los milagros. Y él era el hombre equilibrado, capaz de ver alrededor de ambos grupos, por encima de ambos. Eso sí, no podía entender aquella perseverancia de su mujer en los ritos de los curas. A fin de cuentas su mujer no podía ser tonta. Poco instruida, sí, pero no tonta. Entre otras cosas porque se había casado con él.
Un día sorprendió a Gladys arrodillada ante una imagen de la Virgen. Aquella situación le produjo una irreprimible carcajada. Pero la mujer no respondió y guardo la imagen en el armario. Bueno Gladys no se parecía a los siete sabios de Grecia. Pero aquella escena tan pintoresca le dio que pensar.
Estaba claro que existía algo mucho más allá de la materia. Existía lo espiritual y, por tanto, los espíritus y, por tanto, Dios. No era posible otra explicación, ni de lo grande, el universo, ni de lo pequeño, la vida. Tampoco de lo intermedio: esa especie inteligente llamada hombre.
Ahora bien, Dios era necesario para explicar el mundo pero Enrique Guzmán no podía ni tan siquiera concebir a un Dios pendiente de la palabra del hombre. Eso era absurdo: nada tan formidable podía ser real. La hipótesis más sensata, y Enrique era propenso a confundir la moderación y la sensatez, era que el Creador, persona o principio, había realizado su tarea y a continuación había abandonado al hombre a su suerte. Por las mismas, él había abandonado a Dios.
Y entonces sucedió aquello. Había citado a Gladys en el lugar de costumbre pero su compañera de 'piso' le aseguró que se había mudado.
-Se ha marchado –explicó como el mensajero de las malas noticias-. Ha sufrido una crisis –aseguró, divertida- Creo que le llaman crisis de conciencia, aunque yo creo que ha sido un ataque de dignidad. Yo que tú no iría a buscarla. Se ha convertido en una pava y creo que, por el momento, no desea ver a sus antiguos amigos. Ya sabes: las prostitutas os precederán en el Reino de los Cielos –aseguró, mientras estallaba en una risotada amarga que el señor Guzmán no pudo soportar. Con la misma sonrisa de hiena le entregó un papel, donde figuraba una dirección.
Enrique abandonó el piso en pleno ataque de ira. Aquella relación adultera pero pagada le otorgaba unos derechos a los que no estaba dispuesto a renunciar. Además, no estaba dispuesto a que fuera la coima quien hubiese abandonado a su mantenedor. En tal caso, debería ser al revés. En aquel momento, el rencor era más fuerte que la lascivia, pero eso es lo habitual.
Tomó un taxi y se dirigió a aquella dirección- resultó ser un chalé en una de las zonas burguesas del extrarradio. Allí le recibió una monja con hábito hasta los tobillos y cara de pocos amigos. A Guzmán no le agradó aquel análisis visual a que le sometía la religiosa. Con cara de pocos amigos, la virtuosa le pidió que esperara y, sin disimular su aspereza le advirtió que le preguntaría a la señorita "por la que usted pregunta" si deseaba recibirle, "aunque yo le aconsejaré que no lo haga".
Por sus palabras, Guzmán comprendió que la llamada Gladys no se llamaba realmente así, otro engaño mantenido durante un par de lustros de relación. Lo cual le disgustó. Una cosa es que tú engañes a tu mujer con una mantenida y otra que la mantenida te engañe a ti. Con la moral se pierde también el respeto al cliente. Por un instante, por la cabeza de Enrique pasó la imagen y las palabras, "la putita buena", pero tuvo el señorío de retirarla de sus… neuronas.
Al final apareció la nominada Gladys, quien, para mayor humillación, portaba en las manos un pequeño libro, en cuya portada podía verse una cruz, cuyos cuatro brazos enmarcaban cuatro grabados románicos que parecían pintados por un niño. Sí, su amante oficial llevaba un evangelio en las manos. Como para morirse de risa, de asco, o de ambas cosas a la vez.
-Podías haberme advertido que me dejabas.
-¿Por qué? –respondió la aludida, con insultante serenidad-. ¿Acaso fui tuya alguna vez o tú fuiste mío?
Acto seguido, como respondiendo a una cuestión ni planteada, Gladys advirtió al visitante:
-Quiero leerte un pequeño párrafo porque quiero cambiar de vida o, mejor, recuperarla… y porque no debo verte más.
El catedrático Guzmán apenas podía disimular su cabreo. Lo que faltaba, su querida –ya no temía emplear los términos reales- se dirigía él en tono profesoral y con ánimo de sermonearle. No era hombre violento pero, de no ser por los riesgos, le habría arreado una bofetada.
Y lo peor es que Gladys no parecía muy impresionada por el cabreo visible del científico. Abrió el evangelio con un robapáginas que, para mayor escarnio, resulto ser la imagen edulcorada de un edulcorado Niño Jesús:
-¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Dirigiéndose al primero, le ordenó: "Hijo, ve hoy a trabajar a la viña". Pero él contesto: "No quiero". Sin embargo, luego se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo: "Voy, Señor". Pero no fue.
La llamada Gladys interrumpió la lectura y preguntó a Enrique:
-¿Cuál de los dos crees tú que cumplió la voluntad de su padre?
-Depende de cuál de los dos pueda probarlo ante un Tribunal –se mofó Enrique.
La mujer parecía inmunizada contra el sarcasmo: "El primero, respondieron ellos".
-¿Y cuál es la conclusión académica del cuento?
-En verdad os digo –prosiguió Gladys- que los publicanos y las meretrices os precederán en el Reino de Dios.
Guzmán recordó entonces el pasaje, olvidado en algún rincón de su memoria infantil:
-Regocijante espectáculo. Mi amante, evangelio en ristre, me sermonea. No decías eso cuando pagaba tus servicios.
-… porque vino a Juan a vosotros por caminos de justicia y no le creísteis; en cambio, los publicanos y las meretrices le creyeron.
Mudaba el color de la faz de don Enrique Guzmán:
-Ahora soy culpable de no creer.
-Al menos, eso dice aquí –concluyó la aludida cerrando el libro.
-O sea que tu Dios, al parecer, no quiere críticos que piensen, sólo discípulos aborregados que obedecen sumisos, asintiendo con la cabeza gacha. Alguien dijo que el cristianismo era una religión de esclavos: creo que andaba cargado de razón –aseguró Guzmán sin percatarse de que había acudido a lacia para pedir cuentas, no para iniciar un discusión teológica.
-No lo sé. Yo soy bastante buena obedeciendo. Supongo que Dios nos da a elegir y si optamos por Él, bueno entonces sólo cabe obedecerle.
Luego, mirando al suelo, aseguró:
-Creo que la libertad es como el dinero: sólo es útil cuando se gasta. He tardado en entenderlo pero ahora comprendemos que todo el secreto de la vida estriba en esto: somos suyos.
El orgullo le decía a Enrique que no debía entrar en el juego. Él había ido allí para reprocharle su espantada, no para recibir lecciones sobre el sentido de la vida.
Sin embargo, no podía reaccionar. Sí, ahora recordaba el pasaje como si lo hubiera escuchado todos los días pero jamás había pensado que podía referirse a él. Y se desmoronó: todos sus conocimientos se le erguían ahora como un monumento a la ignorancia de los sabios, un conjunto de dudas irresolubles disimuladas en pompa académica, una desesperada búsqueda de certezas.
Y ahora resultaba que la certeza la ignorante y miserable Gladys. Ella sí sabía cómo vivir mientras él permanecía perdido en su confusión. Entonces le vino a la mente aquella otra frase, no evangélica, escuchada a un compañero: "Quien tiene un por qué para vivir acabará encontrando el cómo".
Como si pudiera leer en su interior, Gladys le advirtió mientras se incorporaba para despedirse:
-Todos tus conocimientos no te traerán la felicidad, Enrique, sólo te ayudarán a tomar partido. Ahora debes decidir entre Dios y tú. Yo ya he tomado mi decisión, así que no volveremos a vernos.
Y dicho esto, abandonó la habitación. Y en efecto, nunca volvieron a verse.
Eulogio López
eulogio@hispanidad.com